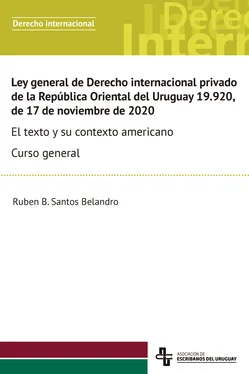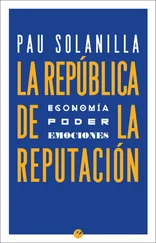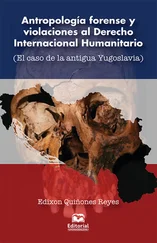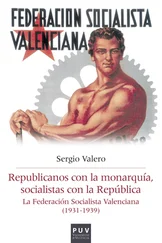8 Balibar, Étienne: Sobre el universalismo ; Un debate con Alain Badiou , disponible en ‹http:/eipcp.net/transversal/0607/balibar/es›, y sus ideas sobre la «igualibertad» y la violencia intrínseca de lo universal.
9 Este enfoque ha sido ya analizado en relación con nuestro continente por Eugenio Hernández Bretón: Mestizaje cultural en el Derecho internacional privado de los países de América Latina, discurso y trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2007.
Capítulo 1
Razones que llevan a los Estados a realizar una codificación del Derecho Internacional
Privado En este capítulo no abordaremos estrictamente las razones que condujeron a las autoridades uruguayas a realizar una codificación de las normas de Derecho Internacional Privado sino más bien a analizar los cambios operados en los ámbitos locales, regionales y mundiales, que están forzando a realizar un replanteo en la elaboración de un conjunto de reglas coherentes y de política legislativa en cuanto a la regulación de las relaciones privadas internacionales. Uruguay no está exento de sufrir esas condicionantes que actúan con una fuerza cada vez más generalizada. Tampoco de procesarlas, para trazar un nuevo mapa de ruta, en esta tarea tan delicada como es la atención a prestar a los intereses privados de los individuos y de los agrupamientos humanos, cuando trascienden las fronteras de los Estados. Por tanto, las referencias a nuestro país aflorarán continuamente aun cuando al día de hoy solo sea un integrante más de un coro polifónico.
En este capítulo no realizaremos una investigación sobre las disposiciones concretas de los diferentes códigos o leyes de Derecho Internacional Privado existentes o en proyecto, lo cual nos llevaría a una comparación artículo por artículo, sino bucear en los ejes básicos, las categorías maestras, los conceptos claves de las construcciones jurídicas, los principios de nuestra materia existentes o alegados al día de hoy, los vientos que la impulsan, sus orientaciones y sus fuerzas. En definitiva, una búsqueda arquitectónica de un Derecho internacional privado para el siglo xxi. 1
Sección 1 Los actores en el Derecho Internacional Privado del siglo xxi
El fenómeno de la globalización ha trastocado seriamente la imagen del Derecho internacional privado tradicional basada en las ideas de reparto, de localización, de territorio y de soberanía de los Estados, todos temas a los que se intentó dar un tratamiento adecuado en la región, sobre el final del siglo xix y mediados del xx. Hoy las fronteras nacionales —base para el razonamiento de un Derecho internacional privado sobre premisas savignianas— resultan muchas veces intrascendentes. El ser humano se ha vuelto ubicuo, en el sentido de que su pensamiento, voluntad y acción, pueden superar la región donde nació y vive, para incidir en cualquier rincón del mundo pactando, por ejemplo, contratos por medios electrónicos. Es ineludible tomar en consideración estas circunstancias, para salvarnos del riesgo de promocionar un Derecho inadecuado o ineficaz.
Corresponde, entonces, volver a examinar los viejos criterios sobre los que se ha basado nuestra disciplina. Cabe pensar que en algunas áreas importantes la transformación que ha sufrido el Estado ha llevado a que deje ser el eje de la sociedad internacional. Es necesario asimismo razonar sobre el hecho de que también se han transformado los patrones de poder en las relaciones internacionales, en cuanto a su naturaleza y en cuanto a las formas de operar en el nuevo modelo de sociedad. El poder y la autoridad siguen siendo temas centrales en nuestro ámbito, pero varían los actores. Igualmente aparecen nuevas formas de gestionar ciertas cuestiones, que la globalización ha llevado a todo el orbe. 2
Para un mejor tratamiento dividiremos el tema en tres partes: la sección 1 nos permitirá observar la evolución que han experimentado los Estados en su estructura y en el aspecto gestionario; la segunda estará dedicada a precisar el concepto y las características de la sociedad internacional tal como se presentan al día de hoy; y la última, estará referida al individuo, centro de referencia del Derecho internacional privado. En la sección 2, examinaremos la variedad metodológica presente en el Derecho internacional privado. Y en la sección 3 constataremos que el problema ya no reside tanto en el pluralismo metodológico sino en la búsqueda de una adecuada coordinación entre diferentes sistemas jurídicos; coordinación que puede y debe realizarse sobre el plano normativo, institucional y procesal, recurriendo a una importante variedad de herramientas.
1. Los Estados camino hacia la versatilidad
El Estado, en el cenit de su evolución, practicó una apropiación (o expropiación) de las fuentes de producción jurídica en la escena internacional, y a fines del siglo xix se presentó como la única voz legítima para resolver los casos originados en el Derecho internacional privado. Todo el poder se concentraba en el Estado soberano; fuera de él, nos encontrábamos en el ámbito del no-Derecho, de lo no jurídico —del vacío o de la irrelevancia, en una palabra— entorno que no merecía ser analizado ni regulado. 3
La estrategia desarrollada no era algo nuevo; el propio Estado Nación ya la había puesto en práctica para afirmarse en el orden interno, derogando las costumbres locales en beneficio de un Código único; centralizando el ejercicio del poder político dentro del territorio; unificando la administración; sometiendo la jurisprudencia con la finalidad de que adoptara una actitud uniforme, mecánica y silogística, de respeto y veneración a la ley. Sin duda que desde el siglo xix hasta mediados del xx la época marcó el apogeo de los Estados Naciones en cuanto éstos aparentaban ser sólidos, fuertes, absolutistas en lo interno y, pretendidamente absolutistas en el ámbito internacional, difundiendo «por sí o a través de otras instituciones sociales, (una) ideología de aceptación del orden político-social, obteniendo consenso, interiorización de la regimentación por las personas, y hegemonía». 4Los Estados eran los actores centrales. 5Fue también la época del esplendor del método de conflicto de leyes, el cual adquirió el calificativo de método «clásico» (en cuanto estaba destinado a perdurar como modelo a través del tiempo). Significó asimismo, la exclusión de la voluntad de los individuos en la tarea de determinar el Derecho aplicable al caso heterogéneo, la que fue sustituida por una armadura permanente de normas legales. 6El Estado supervisaba cada paso que los sujetos daban o podían dar y castigaba decididamente a cualquiera que se pasara de la raya, lo cual provocaba una sobrecarga de seguridad. 7
No obstante, su pretendido clasicismo —y como consecuencia de este calificativo, una idea de invulnerabilidad subyacente— las críticas a esta forma de razonar y de regular los problemas privados de los particulares en el ámbito internacional fueron creciendo, lenta pero persistentemente, hasta hacer eclosión en la década de los años 30 del siglo xx. Según el calificativo de Prosper Weil, los Estados eran alvéolos territoriales en yuxtaposición, donde la función espacial —propia de la regla de conflicto en este caso— separa, divide y opone. 8Como consecuencia de estas críticas posteriormente la regla de conflicto fue redireccionada, encaminándose a partir de ese momento hacia la versatilidad, adoptando un espíritu más auditivo. 9
Hacia un necesario reexamen de las nociones de soberanía y de poder
Читать дальше