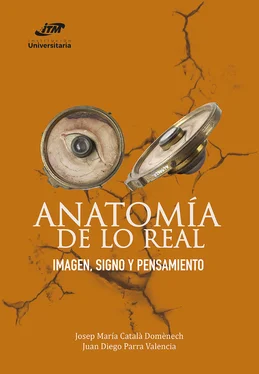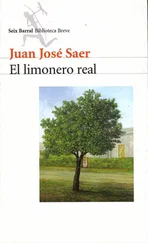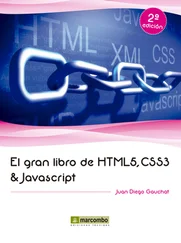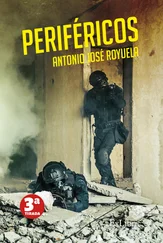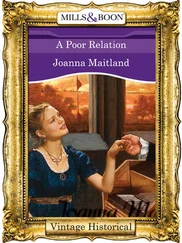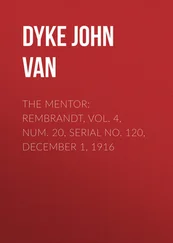Según esto, un signo sería un objeto que englobaría una cantidad más o menos grande de elementos: una gran cantidad de ellos en una película, muchos menos en el titular de un periódico. Es posible que, como dice Barthes (1985), continuando con su argumentación, «el hombre moderno pase su tiempo leyendo... (signos)» (p. 227), descifrándolos, extrayendo significados de todo cuanto ve. Aparte de que utilizar el verbo ‘leer’ hace que la operación aparezca ya sensiblemente sesgada, lo cierto es que no es lo mismo leer en un automóvil el estatus del conductor (dependerá, por lo menos, del tipo de vehículo) que extraer el significado del titular de un periódico. ¿‘Leo’ igual un vestido que un filme o una pieza de música? El vestido me ofrece una globalidad mucho más inmediata que un filme o una pieza musical desarrollada en el tiempo, pero ¿es lo mismo un vestido inmovilizado en un escaparate que mostrado en una pasarela de moda por una conocida modelo? ¿Veo, o leo, el plato cocinado como una globalidad, o me llaman la atención sus ingredientes por separado? ¿Dónde empieza y termina un objeto? Los pretendidos signos son porosos y sus límites imprecisos. Aparecen como objetos, solo momentáneamente, si los aislamos de sí mismos, de sus componentes, y de su entorno. De lo contrario, fluctúan como las llamas de un fuego de localización imprecisa. Como dice, Didi-Huberman (2012, p. 9), «la imagen arde en su contacto con lo real», lo mismo ocurre con los signos, y aún más con los signos en cuanto imagen.
Deberíamos referirnos también, pues, a la situación de los signos con respecto al lugar específico donde aparecen, al espacio que los acoge. Normalmente el signo se presenta como algo descarnado: se percibe como un fenómeno «perversamente» espiritual, una destilación de las cosas, sean objetos o imágenes, que viene de ellas con el misterio y la turbación que despierta un ectoplasma. En la región del signo se presta atención al contexto virtual que lo acompaña, es decir, al campo etéreo de las connotaciones, pero en cambio no parece preocupar en absoluto su contexto material. Sin embargo, los signos están siempre en alguna parte: nada tienen de fantasmagórico ni son destilaciones surgidas de la nada. Si acaso, más que brotar de las cosas, penetran en ellas: son agujeros en la realidad. Pero agujeros, en todo caso, practicados en un terreno muy concreto.
El preguntarnos dónde están situados lo signos nos lleva a una de las tesis principales de Benjamin (1973) sobre la desaparición del aura de las imágenes, lo que él denomina el aquí y ahora de la obra de arte: «su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra» (p. 20). No parece que se haya prestado la atención debida a este enraizamiento, que algunos considerarán primitivo de la obra de arte. Se da por descontado que las obras acabaron desplazándose a los museos y que allí perdieron, si no toda, parte de su aura original. Es más, cuando contemplamos alguna de las obras de arte que permanecen aún en su lugar original, sea una iglesia o un palacio, nos parece como si no estuvieran completas, como si al no haber sido llevadas al museo correspondiente les faltase una fase de su proceso de maduración. La pérdida del aura nos importa poco porque sabemos que los museos han creado su particular aura, mucho más potente que la que procedía de lo que Benjamin (1973) denomina «su existencia singular» (p. 20).
El concepto de signo proviene del mismo caldo de cultivo que produce el fenómeno de los museos y el enfriamiento que las obras de arte experimentan allí. El espacio neutro de los museos aísla la obra de su entorno, no ya del entorno original, sino de cualquier entorno. La obra se enfría porque, como esa fruta que se conserva en un frigorífico, ha perdido todo contacto con el espacio y el tiempo propios y se encuentra en un proceso de hibernación. Luego el museo posee, por supuesto, sus sistemas de calefacción propios y, mediante procedimientos relacionados con la publicidad y el turismo, es capaz de añadir calor artificial a la obra previamente enfriada. Pero lo importante aquí no es tanto este juego de auras originales y artificiales, sino el hecho de que la obra se ve de pronto descontextualizada, como el signo, es decir, se convierte en signo en todos los sentidos. Recordemos lo que decía Barthes acerca de los automóviles y las composiciones musicales, cómo al pensarlas como signos las empaquetaba de manera que su inherente multiplicidad se transformaba en una sola cosa, las convertía en un pujante vector que apelaba a un ‘lector sin cualidades. La gran mayoría de obras de arte están situadas hoy en día en el limbo de los museos, de manera que ni siquiera el importante contexto que suponen esos peculiares espacios se contempla como lugar significativo desde donde se proyectan hacia su espectador. Es decir que ni siquiera el espacio del museo entra en la configuración de la obra contemplada para quienes se limitan a verla como un signo. El fenómeno sígnico efectúa una operación similar a esta con cualquier imagen. Y también con cualquier elemento lingüístico: la tarea de la lingüística en este apartado particular es la búsqueda de las mínimas unidades de significación, lo que acarrea un proceso de desbrozamiento radical. Sin embargo, las imágenes más actuales, aquellas que han traspasado la frontera de la organización en perspectiva y configuran el nuevo territorio de las imágenes inmersivas, esféricas, de la realidad virtual, los hologramas y la realidad aumentada implican un regreso a la importancia de los lugares y, por lo tanto, a una designificación de las formas de relación y comprensión de las imágenes.
Hablar del lugar del signo es hablar de su ‘puesta en escena’, del escenario donde su ‘obra’ se representa. Y los escenarios pueden ser muchos y de muy distinta forma:
El lugar, locus , designa, además de lugar (una determinada área geográfica, una localidad), la tumba, la sepultura; también el santuario, el espacio sagrado; el momento, la ocasión, la oportunidad, la posibilidad; asimismo el sitio, el emplazamiento o el intervalo en una seria ordenada, la posición, el rango; en fin, el fragmento marcado, citado, aislado de un texto (Fabre, 1992, p. 9).
Esta enumeración no es por supuesto exhaustiva, solo nos sirve para informar de la variedad de cualidades que pueden atribuirse al concepto de lugar. Pero no podemos dejar aparte lugares como el paisaje o las heterotopías o no lugares. ¿Es el signo inmune a su entorno material, al lugar donde está enraizado? ¿Cuál es la fuerza que el entorno imprime en el signo? Y la pregunta clave: ¿qué sucede con la estructura del signo cuando a este lo consideramos en relación con su entorno visible o visualizable?
Barthes ya se interesó por el peculiar universo imaginativo que proponen los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, pero no solo él se siente atraído por las particularidades de ese método de introspección. Italo Calvino (2012), por ejemplo, destaca la imaginación visual que contiene:
Al comienzo mismo de su manual, san Ignacio prescribe ‘la composición viendo el lugar’ con términos que parecen instrucciones para la puesta en escena de un espectáculo (...) Los fieles mismos son quienes deben pintar en los muros de la mente frescos atestados de figuras, partiendo de los estímulos que la propia imaginación visual consiga extraer de un enunciado teológico o de un lacónico versículo de los Evangelios (p. 100).
Curiosamente, lo que destaca Barthes (2002) en su estudio sobre Loyola es «la invención de una lengua, este es el objeto de los Ejercicios » (p. 743). Y aunque más adelante se decide a hablar de la imaginación y de lo que denomina la ortodoxia de la imagen, es para constatar la resistencia de la Iglesia a la misma: «podemos concebir los Ejercicios como una lucha encarnizada contra la dispersión de las imágenes», —afirma después de recurrir a Ruysbroek, el místico holandés del siglo XVIII, para probar que en los místicos— «el propósito de su experiencia es la privación de las imágenes» (p. 757). Pero Barthes acaba de citar literalmente un pasaje bellísimo de Ruysbroek sobre una visión del infierno que tienen determinados monjes. Uno de ellos ha muerto en pecado y se aparece a su compañero, que le pregunta sobre sus sufrimientos:
Читать дальше