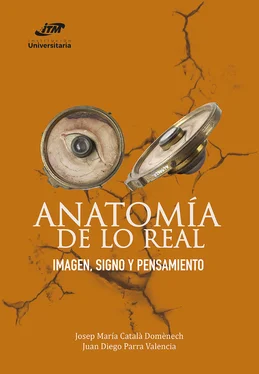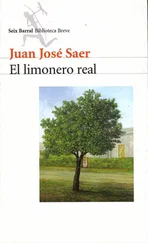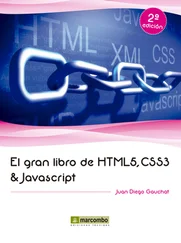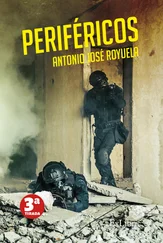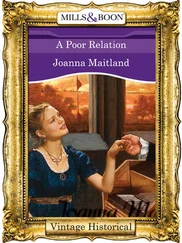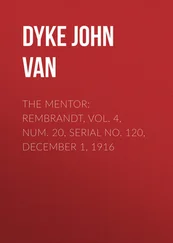Añade Peirce (1987) que «el pensamiento-signo representa su objeto en el aspecto que es pensado, es decir, este aspecto es el objeto inmediato de la conciencia en el pensamiento» (p. 70). El signo no depende pues de una normativa, de ahí que no pueda proponerse una poética de este: el signo es un instrumento del pensamiento puesto que «todo pensamiento debe estar necesariamente en signos» (Peirce, 1987, p. 53), y en este sentido sería parecido a la idea, si bien sería más concreto y estaría más formalizado que esta. De hecho, es Saussure quien entiende el signo como una idea: dice claramente que los signos expresan ideas (citado en Eco, 1972, p. 30). La voluntad de Peirce parece ser la de acotar las ideas en unos corpúsculos controlables que podrían hacer que, a la larga, el pensamiento fuera ese mecanismo supuestamente preciso que persiguen los puritanos del pensamiento. Pero ahí está, como una enseña que se levanta por encima del fragor de la batalla, ese ‘para alguien’. Para el poeta, las estrellas, el viento, una flor o una mirada pueden ser cualquier otra cosa: ¿se convierten de esta manera en signos esas cosas, o precisamente por ello dejan de serlo?
Arguye Eco que el signo ha estado constantemente bajo ataque: «este encarnizamiento moderno contra el signo no hace otra cosa que repetir un rito muy antiguo» (citado por Duch y Chillón, 2012, p. 64). Es lamentable tener que sumarse a una práctica supuestamente tan antigua, pero su condición de víctima no quita que el signo no esté exento de problemas. Los tiene y muchos. En primer lugar, su excesivo mecanicismo que, si en un momento determinado tranquilizaba, ahora es causa de inquietud. Lo salva de la histeria epistemológica en la que acabó sumiéndolo el Círculo de Viena, ese ‘para alguien’ porque la presencia de esta cláusula implica la existencia en él de una cierta dosis de exaltación, de una determinada capacidad para el delirio, es decir, para un tipo distinto de locura capaz de abrirlo a toda clase de azares y saberes más poéticos que políticos. En este sentido, por ejemplo, no era demasiado político Saussure cuando elaboraba su misteriosa y ardua investigación sobre los anagramas que le llevó a afirmar que «toda teoría clara, cuanto más clara, más inexpresable en lingüística; porque hago saber que no existe un solo término en esta ciencia que se haya basado jamás en una idea clara» (citado por Starobinski, 1996, p. 15). Es así, a través del afloramiento del necesario punto de delirio que hay debajo de todo sistema, que para Saussure las palabras se convierten en signos, signos ‘para él’. Pero son otro tipo de signos, distintos de los signos lingüísticos tradicionales: se trata de significaciones que, en lugar de estar en la superficie del signo, se encuentran en su subsuelo, en los subterráneos inexplorados de la lengua.
Pudiera pensarse que este ‘para alguien’ del signo pudiera ser equivalente a la ‘intención’ fenomenológica, esa conciencia intencional que está abocada al futuro por medio de ese ‘ir hacia’ que busca, encuentra y sobrepasa lo encontrado. Pero, como ya he dicho antes, el signo viene al encuentro del perceptor, excepto si este se lanza al análisis como buen semiólogo. En tal caso, existe también una intención. De todas formas, la equivalencia solo es pertinente si entendemos esa intención como a la vez semiótica y semiológica, de manera que se dirija a una manifestación que es un elemento plástico, móvil, cambiante. Pongamos un ejemplo: viajo en tren, miro por la ventanilla y veo ‘pasar’ los raíles, los veo ‘correr’ paralelamente al tren, cruzarse unos con otros, convertirse, debido a la velocidad del vehículo, en unas formas blandas que se funden con un entorno igualmente diluido. Esto es una imagen que implica que no capto un agregado de signos —tren, raíles, campos, etc.—, sino un conjunto que es único desde ese aquí y ahora visual que configuran el tren, la ventanilla, los raíles, los campos, las piedras y mi mirada. Estas impresiones crean visualidades imaginarias, de la misma manera en que sugería McLuhan, que ver el mundo a través del parabrisas panorámico de los automóviles de los años cincuenta del pasado siglo creó en los Estados Unidos una impresión-visión inédita de la realidad. Por ello argüía Husserl (1965) que la Tierra no se mueve :
la objetivación de un mundo hipostasiado, estable, que subsiste fuera de mí tiene efectivamente lugar, debe tener lugar, pero se trata de una cristalización —una sedimentación— temporal y engañosa ya que tiende a hacerse pasar por definitiva y a focalizar nuestra atención sobre la superficie» (Duforcq, 2001, p. 2).
Solo la imaginación nos permite romper la superficie cerrada del signo, su hermético mecanicismo, y alcanzar ese punto donde en la profundidad ,
la vida del espíritu continúa, el flujo heraclitiano no se detiene nunca, los contornos de los seres que aparecen entre esos sensibilia siempre renovados son flotantes, el futuro está abierto, la resistencia de lo real perdura, pero consiste en una solicitación de mis actos, una incitación a pensar, repensar y crear (Duforcq, 2001, p. 3).
No debe confundirse la imaginación con la fantasía, o sea, la capacidad mental que está en la base de todo pensamiento con la posibilidad de inventar mundos. Las dos facetas están relacionadas, pero la segunda no agota a la primera: la imaginación supone mucho más que ‘tener’ imaginación, por muy importante que sea esta facultad. La imaginación se refiere primordialmente a la realidad, a la aptitud para descubrir en ella lo que la fenomenología entiende como su dimensión escondida, pero que en verdad más que escondida bajo la superficie, se encuentra disminuida por los hábitos perceptivos y mentales. Se construyen mundos no solo cuando se imaginan poéticamente, sino también cuando se aplican moldes a la comprensión de la realidad: esta es la parte fantástica e impugnada de las ciencias, que no sería negativa si fuese debidamente acunada por sus practicantes, ya que si es verdad que, como indica Mauricio Wiesenthal (2015) a propósito de Rilke, «nuestra percepción de las cosas (sobre todo si hemos aprendido a ver y a pensar con el corazón) es infinitamente más rica que nuestra razón y, por eso, una inmensa parte de la realidad se pierde cuando la verbalizamos» (p. 13), deberíamos inventar formas para gestionar esa constante elaboración de lo real que promueve, consciente o inconscientemente, nuestra imaginación. Lo cierto es que el método ya está inventado y se denomina pensar, pensar en todas sus dimensiones posibles.
Según Peirce, los signos remiten siempre a otros signos: esta es la idea que él tiene del proceso de pensamiento. Puede que sea así, que los signos sean los interpretantes de otros signos, pero siempre a través del imaginario donde el proceso se encuentra con visualidades formadas o en formación. Los signos no son como perlas que se van engarzando, unas tras otras, en un collar, sino que más bien son como meteoritos que atraviesan la atmósfera flamígeramente. Entran en ella de forma natural, pero su salida es mágica porque implica una transubstanciación que no solo les afecta a ellos, sino que cambia, aunque sea momentáneamente, toda la atmósfera.
¿Qué es realmente un signo?
Las ideas tienen fecha de caducidad, pero solo en su esplendor superficial. Son como arbustos que florecen espectacularmente durante un tiempo y luego se secan y su conspicua magnificencia desaparece, a pesar de tener vivas aún unas raíces profundamente hincadas en la tierra. Hay dos tipos de pensamiento en ese mundo que podemos denominar filosófico: uno se basa en la metafísica de la flor y se entretiene con ella, incluso cuando ya hace tiempo que el brote ha desaparecido para no regresar jamás; el otro se olvida de las floraciones y presta atención a las raíces siempre vivas, aunque ancladas en una soterrada y oscura inmovilidad. Las dos filosofías presentan debilidades, ya que, si una navega entre recuerdos, la otra acaba resultando tan terrosa como las raíces ancestrales a las que se aferra. No es tan habitual encontrar la reflexión que se instala en el término medio, es decir, que a partir de las raíces originales intente desarrollar otro tipo de fruto, que explore la posibilidad de extraer nuevas ideas de donde ya no las hay, reexaminando las que hubo y adaptándolas a las nuevas situaciones, si es que vale la pena hacerlo.
Читать дальше