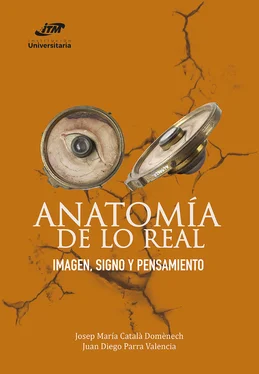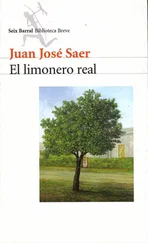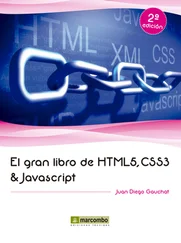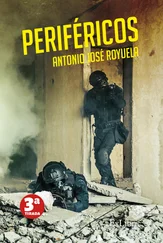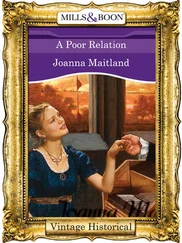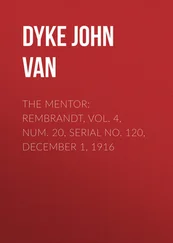Bajo este presupuesto que acabamos de plantear, podemos preguntarnos qué es un signo o, mejor dicho, que queda hoy para nosotros de la añeja metafísica del signo. Si trasladamos el concepto al ámbito de los géneros literarios, entendidos aquí como campos metafóricos, podría decirse que mientras que la semiótica surge en la esfera de la literatura de detectives, como ya se ha constatado repetidamente, ahora por el contrario debería sumergirse en el territorio conceptual de la literatura de terror. En la novela de detectives, lo importante son los indicios, esas huellas que el ‘crimen’ deja en la realidad como síntomas del desbarajuste que el incidente ha ocasionado. En este sentido, el crimen es equiparable a una enfermedad. Y en ambos casos se desarrolla una narrativa que lo explica y propone un diagnóstico. Esta narrativa que surge de una alteración del equilibrio de la realidad —la realidad social y la realidad del cuerpo, entendidas ambas como su situación equilibrada y estable— acaba superponiéndose al escenario original, de manera que lo que parecía incidental pasa a ser esencial. Ni de la enfermedad ni del crimen se regresa al punto de partida, puesto que ambos han alterado por completo los escenarios corporales y sociales, y lo han hecho para siempre. Por el contrario, en la novela de terror lo importante son las atmósferas. La narrativa no surge de un incidente para superponerse y anular una determinada realidad, sino que penetra en ella, se deja invadir por su atmósfera, ya sea la de una casa encantada o la de un bosque transitado por los espíritus. La novela de terror no ofrece explicaciones; es más, cuando lo hace por influencia del espíritu de la novela policíaca, que es de corte racionalista, y pretende explicar racional y mecánicamente lo inexplicable —un ejemplo lo tenemos en algunas novelas góticas o, específicamente, en El castillo de los Cárpatos de Julio Verne—, la narración fracasa y la atmósfera esencial que se había creado se disipa como el aire de un globo repentinamente pinchado.
En un mundo obsesivamente sistematizado, el signo es el garante de la significación: cada signo es el ladrillo de un edificio que la focalización en los ladrillos nunca deja entrever. Tan pronto como se hace visible la arquitectura, a modo de una temida fantasmagoría, el semiólogo empieza a descomponerla en ladrillos y de cada uno de ellos extrae un pequeño significado. Con la suma de los significados pretende luego elaborar un discurso que nunca coincide con la estructura arquitectónica que estaba allí en primer lugar y a la que de hecho esa narrativa se encarga de recubrir, haciéndola finalmente desaparecer. Parece una obviedad, pero no está de más ponerlo de relieve: el signo surge de la imaginación lingüística, aunque en el caso de Peirce no lo parezca. Si se lo extrae de ella, se mustia muy rápidamente. Por otro lado, la imaginación lingüística tiende a ignorar lo esencial de todo cuanto produce la lengua. En su obsesión por saber cómo funciona el lenguaje, la lingüística anula la novela, la poesía y el propio pensamiento. Y, a partir de ahí, y de la mano del signo, se va descomponiendo el resto de la realidad efectiva, convertida en una sistemática articulación de partículas elementales cuya meticulosa combinación produce significados, algunos significados. Algo así como reducir una exquisita comida al choque de los átomos y las moléculas que componen los ingredientes que se están cocinando. Ahora que se ha puesto extrañamente de moda la ‘filosofía de la cocina’ quizá sea más pertinente saborear el plato, que empeñarse en saber de qué recóndito mecanismo proviene su buen sabor y el placer que produce su degustación. Dicho de forma menos vulgar: hace falta una ciencia de las atmósferas y los conjuntos, una visión ecológica capaz de superar incluso la idea de los sistemas. Hay que volver a sentir el escalofrío que produce una buena novela de terror, no solo cuando se lee un libro, sino también cuando se lee el mundo.
Paolo Fabbri (1999), uno de los más lúcidos defensores del giro semiótico, indica que para Peirce la teoría del signo era un estudio de cualquier tipo de signo, es decir, una semiótica, mientras que para Saussure era una semiología, un estudio de los signos a partir del lenguaje (p. 27). Enseguida añade, sin embargo, que Peirce era un gran epistemólogo pero que su formación lingüística era muy insuficiente. Podría ser por esta deficiencia por la que la semiótica de Peirce es más abierta que la semiología de Saussure, como lo probarían los planteamientos de Umberto Eco, tendentes a actualizar la perspectiva del teórico norteamericano. Pero Eco sigue insistiendo en una concepción primitiva del signo que lo ancla, quiera que no, en el marco lingüístico, por cuanto parece que no se comprende otro funcionamiento simbólico que el de esta. Según Fabbri, para Eco, «el signo es un reenvío, está presente cuando algo se encuentra en el lugar de otra cosa» (ibid). Es por ello por lo que, a pesar de que extiende el manto de la semiótica a signos arquitectónicos, visuales, cinematográficos, textuales, etc., ello se hace en «un marco eminentemente textual (...) Se ha vuelto rápidamente al texto» (ibid). Debería preocuparnos especialmente, no tanto este obsesivo anclaje en el paradigma lingüístico, que obedece obviamente a las constricciones mentales que genera todo paradigma, sino a esa concepción básica por la que se supone que el signo está en lugar de otra cosa. Es decir, que en realidad la cosa en sí no está nunca presente, sino es a través de un intermediario, el signo. ¿No está presente o no puede estar presente? ¿Implica esta premisa que una cosa en sí no tiene significado por sí misma?
Acudamos a las ya muy conocidas ideas de Foucault que Fabbri (1999) resume muy adecuadamente:
La única realidad no está en las palabras ni las cosas, sino en los objetos. Los objetos son el resultado de ese encuentro entre las palabras y las cosas que hace que la materia del mundo, gracias a la forma organizativa conceptual en la que es colocada, sea una sustancia que se encuentra con cierta forma (p. 40).
La lectura más habitual de este postulado, que es la que hace Fabbri, es semiótica: se basa en esta última parte donde se dice que la sustancia adquiere una forma gracias a la forma organizativa con la que se encuentra. Sería una manera, un tanto alambicada, de plantear de nuevo las relaciones entre fondo y forma: el fondo, es decir, el significado adquirido a través del marco conceptual se expresaría a través de determinada forma. De ahí se desprendería, pues, que el objeto es el signo que está en el lugar de la materia del mundo, la cosa. Y todo ello gracias, en realidad, a las palabras. Este postulado de Foucault, sin embargo, se puede entender de una manera un poco más compleja. No hay una separación entre el mundo y el objeto, entre las palabras y las cosas. De esta conjunción no se destila el objeto, sino que todo está en ese objeto. El objeto encarna el marco, constituido por las palabras y la cosas, en el que él mismo se encuentra y lo encarna porque está formado por palabras y cosas, es decir, por una visión transitada por el lenguaje. Pero no pensemos que el lenguaje es el que organiza la visión, sino que entendamos que la visión determina también los aspectos por los que transita el lenguaje.
En resumidas cuentas, no hay signos, sino objetos repletos de significados diversos, multiformes. Apelar al signo es desviar la atención del foco que es el objeto, buscar en otra parte lo que se encuentra enteramente en él: «pensar que existen objetos, no cosas, y que las cosas, en tanto que formadas, dichas, expresadas, puestas en escena, representadas, son objetos, conjuntos orgánicos de formas y sustancias» (Fabbri, 1999, p. 41). Si observamos el fenómeno desde la cosa, es fácil suponer que el objeto puede corresponder al signo que está en su lugar. Pero si por el contrario, lo vemos desde el objeto, la cosa no es más que una entelequia, puesto que lo que es real es siempre el objeto, que contiene, por supuesto, a la cosa, pero que no está separado de ella, sino que la realiza en cada una de sus vertientes, visuales, lingüísticas, o en un conjunto de todas ellas, dependiendo del caso. Las cosas se convierten en objetos no solo porque las vehiculan las palabras, sino porque se muestran, se hacen visibles, en determinados escenarios complejos. Pero el escenario no es una plataforma donde actúa el objeto, sino que cada objeto contiene su propio escenario. Es decir, una cosa es objeto en tanto integre un escenario, un campo de escenificación donde desenvolverse. Una imagen es el mejor ejemplo que podemos encontrar de esta disposición. Cualquiera de ellas —un cuadro, una fotografía, una escena cinematográfica— serviría para delimitar el funcionamiento orgánico de esta fenomenología asígnica.
Читать дальше