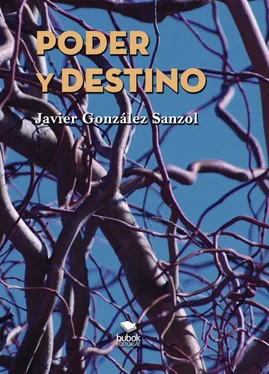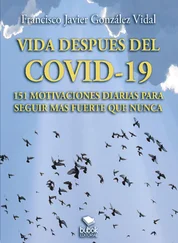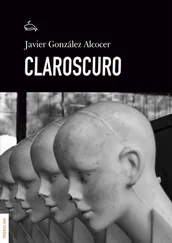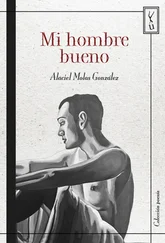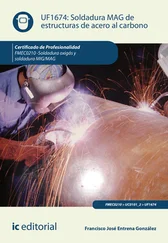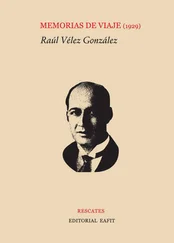Hablaron de lo divino y de lo humano, y procuró satisfacer el ego de ella, de la manera tan poco sutil que tan bien dominaba. Porque esa tarde estaba solo, sin ningún proyecto a la vista, y pensó que Amalia, ni guapa ni fea, ni joven ni mayor, ni lista ni tonta, podría ser una opción satisfactoria. Así que se lanzó al vacío, así, como le gustaba, sin paracaídas.
—Por cierto, me gustaría seguir esta conversación en un sitio más agradable. Conozco un Pub que está muy bien, oímos un poco de música y charlamos relajadamente. ¿Te parece?
—A mí se me ocurre otra idea mejor. Podríamos ir a tu casa…¡ Pero qué tonta soy! No sé si estás casado, si vives con otra persona, no sé nada de ti. Y no quiero que pienses mal de mí, es que no me gusta la música de los bares, tan ruidosa que no se puede charlar tranquilamente.
—¡Ja, ja, ja! No, no te preocupes. Vivo solo. Y, si tuviera pareja, soy fiel por naturaleza, nunca quedaría con otra, ni tan siquiera para charlar. ¿Qué tipo de música te gusta?
—Bueno, me gusta sobre todo la música clásica, no sé qué música te gusta a ti. ¿Tienes la quinta de Beethoven?
—Por supuesto. Me alegro de que te guste la música clásica.
Todavía no daba crédito. Era difícil que una chica tomara la iniciativa, así de golpe, sin tiempo de conocerse, poco más que de vista.
Salieron a la calle. Todavía era de día, pero la luz era más tenue, como correspondía a un frío día de febrero. Los árboles despoblados del Campo Grande, y la luz del atardecer que dialogaba con el brillo, igualmente suave, de las farolas. Todo invitaba a la melancolía.
Llegaron a un portal de la calle Santiago y subieron al apartamento de Luis. No perdieron mucho el tiempo. Luis puso el disco. Se besaron y comenzaron a desnudarse. Ella, desnuda de cintura para abajo, le bajó los pantalones y le empujó al sofá. Se puso sobre él y le besó. El se dejaba hacer, sorprendido por la actividad frenética que desarrollaba Amalia. Tras el respaldo del sofá había una estantería con libros y adornos, entre los que destacaba una réplica de la estatua de la libertad sobre un pedestal de mármol. Amelia le tapó los ojos con la mano izquierda mientras le besaba en la boca, y con la otra mano cogió la estatua y le golpeó en la sien con todas sus fuerzas. No hizo falta un segundo golpe. La quinta sinfonía llamaba al destino con sus potentes golpes de timbal.
DE LUNES
No se había encontrado con nadie conocido, y a las diez y media estaba en casa.
—¿Dónde has estado?
—Por ahí
—¿Con quién?
—Con gente
Y así sucesivamente. Su madre tenía sentido del humor, y se lo tomaba bien, sabía que no se debía preguntar esas cosas a una hija de casi treinta años, y menos aún si, como sospechaba, tenía algún proyecto de novio a la vista.
En ese momento llegaba su padre, con cara de pocos amigos.
—¿Qué tal, Pacheco? ¿Por qué traes esa cara, cariño? ¿No has tenido buen día?
—¿Buen día? Cualquier día de estos, pido un traslado a una oficina y me dedico a pegarme la gran vida rellenando papeles y haciendo DNIs y pasaportes. ¡Qué asco, tener que aguantar a esa gentuza prepotente!
—¿Te refieres a los padres del muchacho asesinado?
—A los mismos. Esperaba a los padres de Pedro a las diez de la mañana, como habían quedado por teléfono, pero no llegaron hasta las doce. El padre es un industrial muy conocido y muy bien relacionado, aunque, por lo que me he informado, está próximo al nacionalismo separatista. Venían acompañados de dos abogados y no me dieron ni los buenos días.
Me dijeron, así con esas palabras, que no habían venido a hacer amigos. Y los abogados sometiéndome a un interrogatorio como no hacemos ni nosotros. Que si murió en el curso de una investigación, que si eran él y sus compañeros de piso sospechosos de algo, que, si no, por qué habíamos detenido a sus compañeros. Pusieron todo en duda, insinuaron que las pruebas recogidas en el piso eran falsas, que su hijo no era de ningún partido, y menos de izquierdas, y así sucesivamente. Exigieron, ¡exigieron, como lo oyes!, el informe forense.
El comisario me había avisado que el comisario jefe le había avisado que el gobernador civil le había avisado que los tratáramos bien. Así que tenemos en perspectiva un informe forense alternativo, me imagino que claramente tendencioso. Y una movilización en las vascongadas y otra aquí, en la universidad. Esta última ya ha comenzado, ya sabes, policía asesina y libertad, amnistía y estatuto de autonomía. ¡Joder! ¡Qué ganas de tirar por la calle de en medio y hacerles callar de una vez por todas a golpe de fusil, como en el 36!
Amalia estaba muerta de risa en su interior.
LOS PADRES
Mikel Lasa, en realidad Fernández Lasa, era un hombre hecho a sí mismo. Nació de una familia de la parte vieja de San Sebastián.
Su padre, Ángel, nació en Zamora. Con catorce años, siendo aprendiz de herrero, se dio cuenta de que allí no tenía futuro. Se enteró de que necesitaban aprendices de forja en una empresa de Guipúzcoa y decidió probar fortuna. Viajó a San Sebastián con un billete de tercera y un precontrato de la empresa. Cuando llegó, antes de ir a tomar posesión de su puesto de trabajo, fue al Paseo Nuevo y se dedicó a ver el mar durante dos días enteros. No había visto el mar ni en fotografías.
Su madre había nacido en Ormaíztegui, en una casa cercana a la casa natal de Zumalacárregui, el general carlista venerado aún por los nacionalistas vascos. Cuando se conocieron, se enamoraron enseguida. En aquella época no había posibilidad de noviazgos largos en las clases populares. Vivieron con penurias, pero consiguieron sacar adelante a sus tres hijos. Su padre era una persona inquieta. Vivió la contienda sin grandes problemas. No era sospechoso de pertenecer a ningún sindicato. Trabajaba de sol a sol , amaba su trabajo. Compartían la casa con la madre y una hermana de ella, que se había quedado soltera. En la parte vieja de San Sebastián, donde vivían, no se consideraba ni le consideraban un tipo raro. Simplemente, era castellano, “belarrimotxa”, que quiere decir “orejas pequeñas”, pero tenía los mismos problemas y las mismas preocupaciones. La gente compartía sus miserias de una manera espontánea. Los miércoles por la mañana llamaba un pobre a su puerta. Era su pobre, siempre el mismo, y su presencia era algo habitual, cotidiano. Un día, la vecina de arriba le dijo al pobre que no le podía dar nada, que no sabía qué podría dar de comer a su familia. Entonces, el pobre, sin decir nada, abrió un capazo en el que llevaba sus magros enseres y sacó una patata: —“tome, señora, algo harán con esto. Y yo hoy por hoy me las puedo apañar”— Así se funcionaba en aquella sociedad dejada de la mano de Dios.
Mikel vivió la guerra entre los doce y los catorce años. Estudió en la escuela primaria y luego estudió comercio. Comenzó con diversas representaciones de empresas, fundamentalmente de Madrid, pero pronto descubrió los beneficios del estraperlo. Compraba y vendía todos los productos de primera necesidad que podía conseguir en el mercado negro, con cierta complicidad de las autoridades, que se llevaban una buena parte. Con esto pudo hacerse con un modesto capital, que invirtió en comprar una nave destartalada en Morlans, un barrio de San Sebastián, en la que levantó una empresa. Fabricaban manillas de metal y todo tipo de aditamentos para coches, puertas, ventanas, etcétera. Aunque no eran los mejores tiempos, Mikel no quería seguir con el estraperlo, no le veía futuro, según iba avanzando una economía menos rígida. La empresa iba bien, la plantilla fue aumentando, llegando a los seis operarios y un administrativo. Esto dio a su familia una estabilidad económica que le permitió comprar un piso de protección oficial en el barrio de Amara Nuevo y mandar a su único hijo, Pedro, a estudiar medicina a Valladolid.
Читать дальше