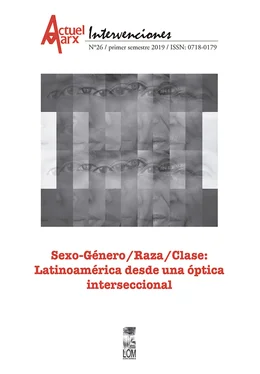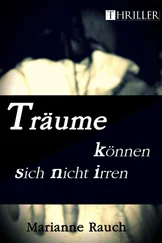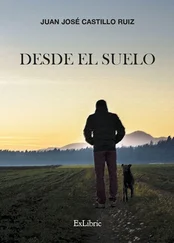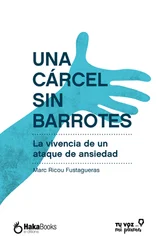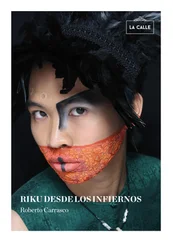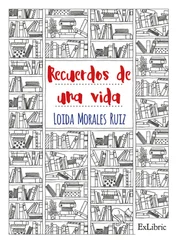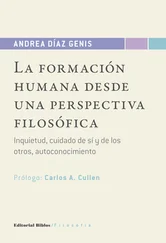Ello le da a la clase una inherente condición heterogénea y cambiante en su propia emergencia y desarrollo, así como en el alcance o éxito de su lucha. Ante esto, y cuando no surgen exactamente de la misma forma, cuando «no hay ley» para su emergencia y trayectoria, se vuelve imprescindible el análisis empírico sobre el presente de la acción política concreta de los sujetos y de las relaciones de lucha en las que entran. Con su énfasis en el proceso de formación de la subjetividad clasista, lo anterior nos permite mirar formas contemporáneas de constitución de clase que podrían ser aprehendidas a simple vista como «imperfectas», «impuras», «parciales», «erróneas» o «poco efectivas». Por eso, en última instancia, el mayor potencial de esta analítica es la superación de esquemas dualistas sobre las condiciones subjetivas dentro del capitalismo: conciencia/falsa conciencia; racionalidad/irracionalidad; clase en sí/clase para sí, etc.
Históricamente, en América Latina los sectores subalternos que expresaron formas novedosas de resistencia y lucha se han caracterizado por su heterogeneidad: indígenas, campesinos, trabajadores informales, clase obrera urbana, entre otros. Declarada la «superación de la política de clases», le tocaría al «populismo» dar expresión política –con más o menos críticas– a esta abigarrada realidad de los sectores contestarios o disidentes, a través de la noción unificadora de «pueblo». Cuando este no fue el caso, las políticas de y por la «diversidad» nos ofrecieron un estallido de «identidades». Frente a ambas salidas, atinamos a desconfiar de un despliegue casi teatral de la disidencia que, o es fragmentado y gestionado como un gran «mercado de identidades», o niega cualquier potencial vocación hegemónica que no sea una inacabable sustitución de proyectos políticos que pueden ser discursiva y contingentemente universalizables.
Ante a este laberinto, en este artículo señalamos que una analítica de clase se vuelve urgente para pensar y buscar no la homogeneización de los sectores subalternos, ni tampoco un nuevo sustrato subjetivo de universalización que ocupe el lugar del «pueblo», la «nación» o la «ciudadanía». Al contrario, sostuvimos que sólo la heterogeneidad de los sectores subalternos –sus formas de nombrarse a sí mismos, de identificar enemigos, de luchar contra ellos y de elaborar alternativas y cambio y transformación– confirma la oblicuidad con la que la conflictividad de clases se manifiesta y ratifica su vigencia ordenadora de las relaciones sociales de explotación y dominación. Si los focos de resistencia en nuestra región recuperan cuestiones que no son o no fueron inquietudes incorporadas por las organizaciones de clase más clásicas o tradicionales –la paz, el ambiente, el género, la sexualidad, los derechos humanos, etc.–, o que no se enuncian desde leguajes políticos «esperables» o «asimilables» a reivindicaciones de clase, ello no implica que en los problemas que enfrenten o los conflictos que protagonicen no operen o se anulen las relaciones capitalistas de organización social. Justamente esa condición refractaria o condicionada, en la que aparecen o se expresan estas cuestiones o problemas en las formas de organización política, es una consecuencia misma de la dinámica del orden social y político capitalista.
Con un escenario así planteado, la clave clasista resuena en mayor o menor medida en todos los procesos de colectivización, agrupamiento, desagrupamiento , cohesión o fragmentación en los que haya involucrado alguna forma de antagonismo en relación con las condiciones materiales de vida. Sería un error, luego, buscar la clase sólo en los grupos que se autodenominan «clases» o realizan invocaciones clasistas.
Tampoco tiene ya sentido describir clases «en declive», en contraste con clases «en auge», para atribuirles un monopolio de interés o fuerza revolucionaria de una manera fija, predefinida o esencialista. Lo que es o no una clase es el origen de las discusiones interminables acerca de movimientos de clase y de no-clase; de lucha de clases y de «otras formas»; de alianzas entre la clase trabajadora y otros grupos; de pertenencia o no pertenencia a una clase, etc. Esta lectura no permite comprender que, por el contrario, la lucha entre clases permanece inherentemente imprevisible y entonces, en la medida en que aparecen o se manifiestan conflictos entre grupos, resulta pertinente interpretarlos como el resultado de la propia lucha de clases y «no como la emergencia de clases preestablecidas en su no menos preestablecida «‘verdad’ teórica y política» 31.
Alimonda, H.; Toro Pérez, C. y Martín, F. Ecología Política Latinoamericana: Pensamiento Crítico, Diferencia Latinoamericana y Rearticulación Epistémica (Vol. I y II) (Buenos Aires: CLACSO-CICCUS-UAM, 2017).
Bartra, A. «Renta Petrolera». En: Bartra, A., Hacia un marxismo mundano (México: Itaca, 2016).
Boltanski, L. y Esquerre, A. «Enriquecimiento, beneficio, crítica», New Left Review , N° 106, 2017 (Madrid: Akal).
Bonefeld, W. «Clase y Constitución». En: Holloway, J., Clase = Lucha (Buenos Aires: Herramienta, 2004).
Butler, J. «El Marxismo y Lo Meramente Cultural», New Left Review , N° 2, 2000 (Madrid: Akal).
Ciuffolini, M.A. «El Hilo Rojo: Subjetivación o Clase», Crítica y Resistencias , N° 1, 2015 (Córdoba: El llano en llamas).
Ciuffolini, M.A., de la Vega, C., et al. Diálogos desde el llano: capitalismo y resistencias (Córdoba: Colectivo de Investigación El llano en llamas, 2017).
Ciuffolini, M.A. Quien no se mueve no siente sus cadenas. Estudios sobre luchas político-sociales en la Córdoba Contemporánea (Córdoba: EDUCC; 2017).
De la Vega, C. «De distancias y acercamientos entre el análisis de luchas ambientales y la perspectiva clasista sobre la constitución de sujetos políticos», RevIISE , N°10, 2017 (San Juan: UNSJ).
Federici, S. Calibán y la bruja (Buenos Aires: Tinta Limón, 2015).
Federici, S. El Patriarcado del Salario (Madrid: Traficantes de Sueños, 2018), p. 19. Revel, J. y Negri, A. «El común en rebelión». En: C. Altamira (Ed.), Política y Subjetividad (Buenos Aires: Waldhuter, 2013).
Fraser, N. «¿Una Nueva Forma de Capitalismo?», New Left Review , N° 106, 2017 (Madrid: Akal).
Gago, V. y Mezzadra, S. «Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización», Nueva Sociedad , N° 255, 2015 (Buenos Aires: FES).
Giarraca, N. y Mariotti, D. «‘Porque juntos somos muchos más’. Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados», OSAL , n° 32, 2012 (Buenos Aires: CLACSO).
Gómez, M. El regreso de las clases (Buenos Aires: Biblos, 2014), pp. 17-29.
Gudynas, E.; Svampa, M.; Machado, D.; Acosta, A.; Cajas, J., et. al. Más allá del neoliberalismo y el progresismo (Barcelona: Entre pueblos, 2016).
Gunn, R. «Notas Sobre Clase». En: Holloway, J., Clase = Lucha (Buenos Aires: Herramienta, 2004).
Holloway, J. «Por qué Adorno». Disponible en: http://www.johnholloway.com.mx/2011/07/31/%C2%BFpor-que-adorno/.2013.
Korol, C. Resistencias populares a la recolonización del continente (Vol. 1 y 2), (Buenos Aires: CIFMSL, 2010).
Laval, C. y Dardot, P. La Nueva Razón del Mundo . (Barcelona: Gedisa, 2013).
Marín, J.C. «La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de poder». R azón y Revolución , N° 6, 2000 (Buenos Aires: CISCO).
Читать дальше