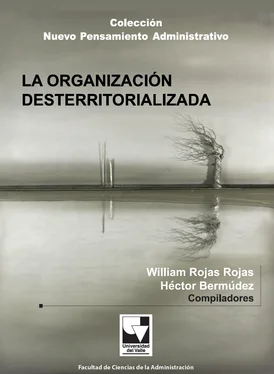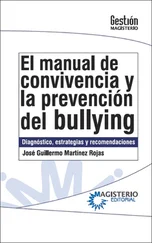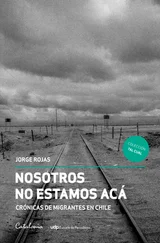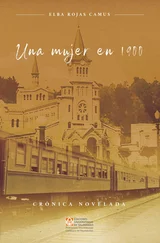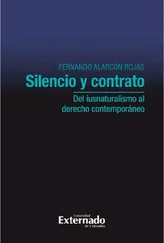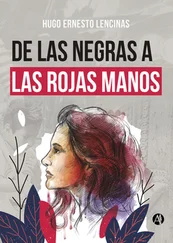La apretada síntesis que precede solo pretende dar cuenta de lo que se presenta a continuación.
1.3.1 DERIVACIONES DE LA RUPTURA PARADIGMÁTICA MODERNA
En el Renacimiento ha surgido una “nueva mentalidad”. Esta nueva mentalidad es la moderna. La ruptura paradigmática que esto significa instaló una brecha generacional de las más profundas dimensiones, y el tiempo se puso en movimiento. Esta mentalidad moderna aboga por el conocimiento humano y su aplicación en la transformación del mundo a través de la ciencia y la técnica. Deja atrás los prejuicios morales sobre el apego a los bienes denominados materiales y formula una nueva ética acerca de la ganancia y el apego a los bienes materiales. Sin esta ruptura en los paradigmas morales de la tradición religiosa precedente, el capitalismo no hubiese logrado ser legítimo y posible.
El trabajo humano ahora deja de ser representado como aquel castigo infringido por Dios por los días míticos de la pérdida del Edén, y empieza a ser considerado como aquello que da sentido a la existencia y otorga dignidad a la vida.
El pasado ya no es la dimensión sagrada del tiempo del origen, sino la época oscura del atraso que debe ser en todo momento superado. El futuro se convierte en el horizonte del tiempo hacia donde es preciso marchar, porque al final de ese horizonte se otea una especie de salida liberadora de las penurias humanas que el conocimiento, la ciencia, la técnica y la economía habrán de producir.
Surge así la mítica moderna del “progreso” material y moral de la humanidad, consistente en suponer, en primer lugar, que la humanidad avanza desde el atraso originario hacia metas de liberación y felicidad como logros derivados de la progresión material misma, y en segundo lugar, que la humanidad avanza hacia el triunfo definitivo y sostenido del bien sobre mal, y el trabajo humano es el camino y el método para alcanzar esas metas. La idea de progreso y su mítica obraron sobre los cinco siglos del mundo moderno occidental como un imán poderoso detrás del cual se organizó y puso en marcha el proyecto moderno en su conjunto, tanto en sus componentes económicos y técnicos, gobernados por la racionalidad productiva instrumental de medios y fines, como el componente cultural de la modernidad, en términos artísticos, filosóficos y científicos.
Ha llegado el momento de hacer las siguientes precisiones preliminares que considero fundamentales.
1.3.2 PRECISIONES PRELIMINARES
a. La primera es que el motor de fondo que impulsa y aúpa esta nueva mirada sobre el mundo, es decir esta novedosa mentalidad que funda la generación mentalmente moderna, es el motor económico. Este pone en movimiento el tiempo estable y congelado de la Edad Media y obliga a agilizar las operaciones mercantiles porque, desde aquellos días, el tiempo es oro. Pero no solo la idea acerca del tiempo necesita redefinirse. El espacio donde ocurre el comercio, debido al mal estado de las vías, requiere mejoramiento con el fin de garantizar la nueva velocidad de las caravanas. Espacio y tiempo ya no son categorías inamovibles e intocables por la mano del hombre, definidas por Dios desde afuera de este mundo humano, sino que, por el contrario, pasan a convertirse en algo susceptible de hechura humana, de obra humana. Los hombres del comercio y la burguesía naciente se apoderan del tiempo y del espacio y lo hacen suyo. Los moldean y los configuran a su medida, según sus necesidades.
b. La segunda consideración, de absoluta importancia, es que en todo lo dicho hasta ahora ha quedado implícito el tema de que estamos en presencia de un proceso histórico que devino desde entonces en una sostenida carrera conducente a la frenética puesta en movimiento del tiempo. Tiempo que en el presente contemporáneo, denominado hipermoderno, se ha vuelto exhalación.
La vida humana ha quedado convertida en un perpetuo instante. Igualmente, asistimos a la casi desaparición del espacio. Tiempo y espacio se licuan. Pierden todo tipo de consistencia y solidez. Ambos desaparecen del mundo humano hipermoderno contemporáneo, como los “antiguos” limitantes y barreras que en otros tiempos fueron.
c. En tercer lugar, y como derivación de lo anterior, es posible concluir que la demolición del tiempo y espacio como dimensiones objetivamente limitantes, conduce al advenimiento de un nuevo tipo de subjetividad, en este caso la hipermoderna. En el entendido de que la subjetividad se define, para los fines de esta reflexión, como un determinado modo de representarse el mundo sin tiempo ni espacio, de instalarse en dichas representaciones y de vivir la vida y entablar relaciones con los demás a partir de allí.
1.3.3 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
La puesta en velocidad del tiempo y el espacio durante las diferentes modernidades de los siglos XVIII, XIX y XX, en cuanto barreras y límites, la mitología moderna sobre el progreso material y moral de la humanidad como un axioma cultural indiscutible, la organización de la vida alrededor de la racionalidad productiva instrumental, el trabajo humano como dimensión liberadora capaz de otorgar dignidad a la vida y sentido a la existencia, en fin, todo esto ingresó a la subjetividad moderna como marco básico de representación del mundo, como estructura dentro de la cual el ser humano moderno se vino a vivir la vida a manera de nueva morada de refugio.
Dentro de esta nueva subjetividad moderna, el trabajo y la generación de ingresos personales pasó a convertirse en un motor de generación de individualidad que llenó de sentido la existencia. Para las mujeres, sobre todo, el trabajo, por duro que fuese, pasó a convertirse en un factor fundamental, relacionado con su emancipación de los dominios masculinos. Desde el trabajo, hombres y mujeres decidieron vivir con dignidad y gozar racionalmente la vida. El trabajo como un valor emancipador fue la morada del hombre moderno desde mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. Pero, en el sistema de representaciones mentales contemporáneo hipermoderno, ha ocurrido un cambio sustancial. Estas nuevas representaciones del mundo, que incluyen el trabajo, son vistas por algunos estudiosos como una especie de “mutación” generacional. Una mutación provocada, inducida, precipitada por los mass media y por las ideologías ligadas o anexas al consumismo.
Pero, volvamos un poco atrás. Esta nueva subjetividad moderna posrenacentista produjo una generación de hombres y mujeres definida, mucho más en razón de la configuración de su subjetividad, que por consideraciones y coordenadas de edad. Los hombres y mujeres modernos se unificaron como generación a partir de esta nueva mentalidad que, si bien se inició en el Renacimiento, maduró y se volvió casi hegemónica después de la segunda mitad del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX. Los hombres y mujeres modernos tuvieron esperanza y confianza suprema en la mítica moderna del progreso material y moral de la humanidad. Fueron optimistas antropológicos y creyeron en el futuro. Ligaron su sentido de vivir a esta esperanza y encontraron en el trabajo humano aquello que les daba dignidad, libertad y sensaciones de emancipación.
Sin embargo, las cosas son hoy muy diferentes. Dominique Méda, en su libro sobre el trabajo como un valoren extinción, hace énfasis en que para las nuevas generaciones el trabajo ya no es un valor,sino apenas una forma de ganarse la vida para gozar el presente en términos hedonistas.
Y, es aquí donde el concepto de generación vuelve a quedar problematizado, cuando se lo piensa en términos exclusivamente cronológicos, motivo por el cual es preferible utilizar para el análisis otro paradigma diferente, pues el simple referente cronológico lo reduce todo al mero paso del tiempo y no deja ver las transformaciones tan profundas que han ocurrido en la subjetividad hipermoderna contemporánea. Y no tanto esas transformaciones, sino los motores que las están causando.
Читать дальше