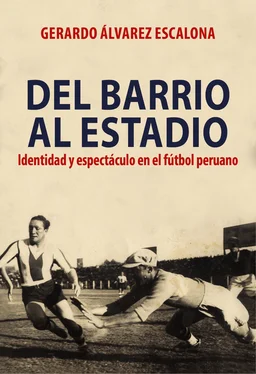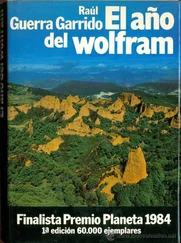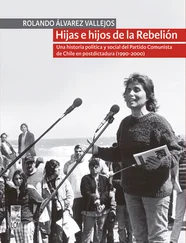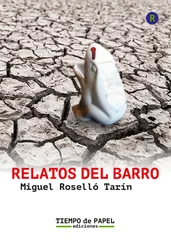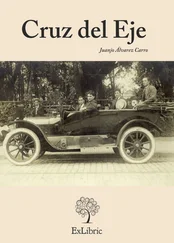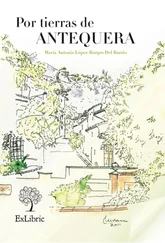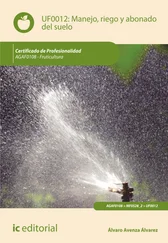Finalmente, quisiera mencionar a los amigos que me sugirieron y facilitaron materiales y bibliografía que no estaban a mi disposición o simplemente estuvieron ahí para escucharme: Álex Loayza, Andrés Ríos, María Gudiño, Fabio Moraga, Carlos Aguirre, Javier Fuertes, Luz Huertas, Nancy Espinoza, Inés Yujnovsky, Blanca Mar Rosabal, Amada Carolina Pérez, Oscar Calvo, Alexander Montoya, Gabriela Díaz Patiño, Aurelia Valero, Isaac Sáenz, Fernando Villegas y Javier Pérez Valdivia. Mención aparte para Davis Castillo, por su apoyo en la compilación de la información; y para Julio Meza, por las correcciones de estilo. A todos ellos y ellas, ¡muchas gracias!
1En la década de 1960 se desarrollaron las copas del mundo de Chile de 1962 e Inglaterra de 1966, consideradas las más violentas de la historia, las que se sumaban al aumento de la violencia en las finales intercontinentales de esa misma década y a las tragedias deportivas como la del Estadio Nacional, en Lima, en 1964.
2Esta concepción es llevada al extremo cuando se afirma que sigue la lógica capitalista de enriquecimiento económico y control de los individuos. Así, el fútbol es concebido como mecanismo de control social, utilizado por las élites como medio de distracción y disuasivo de las masas para facilitar su control. Gerhard Vinnai considera al fútbol alienante; Juan José Sebreli, la máxima degradación, la que se manifiesta en la adulación al héroe deportivo (Maradona), la conducta del hincha y su violencia (hooligan o barra brava) (Vinnai, 1978 [1970], pp. 19-34, 39-101, 117-148; Sebreli, 1981, pp. 15-66, 99-184; 1998, pp. 19-231, 267-316).
3Los ensayos de Elías fueron escritos entre 1966 y 1971, y tuvieron una difusión moderada. Pero su recopilación en una edición de 1986 contribuyó a la mejor circulación de sus ideas. En América Latina ello sucedió recién cuando la obra se publicó en español en 1995.
4Cuando Elías preparó sus ensayos (entre 1966 y 1971) casi no existían acercamientos al deporte. Por ello, durante mucho tiempo cumplieron la finalidad de ordenar y ofrecer una primera interpretación sobre el futbol y el deporte. Sin embargo, hoy contamos con estudios basados en fuentes e información fáctica que permiten realizar explicaciones fundamentadas sobre bases más sólidas. No en la cantidad y profundidad ni en la diversidad de temas y enfoques que deseamos, pero estos estudios, a nuestro juicio, son más confiables al estar basados en información primaria.
5Una última mirada provino desde la antropología, la cual buscó rituales, símbolos, prácticas religiosas y tribus urbanas. Quiso reconocer también a los protagonistas y a los elementos que conforman el universo del fútbol: los jugadores, la organización de los clubes, el público y los barristas, la dirigencia y el cuerpo técnico, etcétera. Desde esta perspectiva se han desarrollado numerosos trabajos que buscan explicar la aparición y la formación de barras radicalizadas y que emplean la violencia como forma de defensa a su club (Verdú, 1980, pp. 7-43, 91, 123-192; Archetti, 1998, pp. 91-103).
6Futuros estudios focalizados en los clubes de fútbol nos permitirán conocer mejor estas entidades como espacios de sociabilidad, prácticas democráticas y participación en la vida política. Uno de los pocos estudios son los de Steve Stein (Deustua, Stein & Stokes, 1986, pp. 127-154); y Benavides (1999, pp. 33-66). Estos análisis merecen ser complementados con una mirada más precisa de su institucionalidad, el modelo de gestión, la vida social y la composición social, etc. Uno de los mayores problemas que hay, al menos en el caso de Perú, es la ausencia de archivos y documentación de las mismas instituciones, lo que reduce la información disponible.
7No contamos con estudios históricos sobre el discurso olimpista en el deporte latinoamericano.
8El texto de Robert Edelman (1993) revisa la formación del espectáculo deportivo en la antigua URSS y nos presenta tanto los discursos que fundamentan la práctica del deporte en los tiempos del socialismo, como su doble función. Es decir, como medio difusor de los valores y discursos de los gobernantes soviéticos, tanto al interior de la URSS como fuera de ella, y, por otro lado, como espacio de construcción de los elementos que comprenden el espectáculo. En este aspecto, que es el que más nos interesa, resalta la investigación sobre la formación de las competiciones deportivas (fútbol, hockey, atletismo, etcétera) y la conformación del público, aunque el vínculo entre uno y otro se limita a la asistencia a un espectáculo como parte del tiempo de ocio, sin considerar aspectos como la socialización dentro de la infraestructura deportiva ni el papel de los medios de comunicación como mecanismos para la creación de imágenes y discursos sobre lo que sucede en los campos deportivos.
9Para otros estudios sobre las prácticas y las identidades, ver los trabajos de Panfichi, 2002, pp. 143-157; Panfichi y Thieroldt, 2008, pp. 177-190.
10El estudio de Soares muestra la reinvención de discursos sobre el fútbol proveniente desde la literatura y la prensa (2000, pp. 116-134).
11También fue útil Villena Fiengo, 2002, pp. 135-136. Un texto que ofrece una visión panorámica de estos dos aspectos es el de Fabio Franzini (1998), en el cual la popularización del fútbol, la construcción de las identidades y las transformaciones impuestas por la multiplicación del público y el crecimiento de la capacidad de los estadios derivaron en una reivindicación de los futbolistas más populares y de los que participaban en la selección nacional como representantes nacionales, con lo cual superaron las barreras raciales y sociales impuestas en la sociedad brasileña de esa época.
Capítulo 1.
De los inicios del fútbol a la formación de la competencia
El fútbol es una práctica muy antigua en Inglaterra. Los primeros registros confirmados de sus versiones primitivas se remontan al siglo XIV. Su conversión de juego a deporte tuvo lugar en las schools inglesas durante el XVIII y la primera mitad del XIX, y culminó cuando se elaboraron los primeros reglamentos. A mediados del siglo XIX, la discusión entre quienes querían practicar el fútbol solo con las manos y quienes deseaban jugarlo manteniendo el uso de pies y manos (como se hacía tradicionalmente) marcó la separación entre el rugby y el fútbol asociado (foot ball association), denominación con la que se le conocía en esa época (Elías & Dunning, 1995 [1986], pp. 213-230; Murray, 1998, pp. 1-20; Wahl, 1997, pp. 11-18; Walvin, 1994, pp. 11-51; Dunning & Shread, 1989, pp. 92-107). Antes de esta separación, el juego combinaba el traslado del balón con las manos y las patadas a este. Se cruzaban, además, largas distancias y se permitían las zancadillas y las patadas a las canillas del rival. Así, primaban la rudeza y la violencia. El público, a su vez, se ubicaba en los alrededores del campo de juego, unos sentados y otros de pie.
Durante la segunda mitad del XIX, el fútbol asociado empezó a difundirse fuera de Inglaterra.
El historiador James Walvin propuso explicar la expansión del fútbol en tres oleadas. La primera corresponde a la propagación del fútbol en Europa y América Latina durante el último tercio del siglo XIX, vinculada a la expansión imperial y comercial británica. En la segunda, el fútbol llegó a África durante las décadas de 1950 y 1960, de forma paralela al fin de la colonización y coincidente con los procesos de independencia del continente. La tercera corresponde a la década de 1970 y se realiza en Estados Unidos y Japón, asociada a una campaña que recibe el impulso de las asociaciones deportivas nacionales e internacionales en pos de crear un mercado de consumidores del fútbol (Walvin, 1994, pp. 96-117).
La práctica del fútbol en Sudamérica está asociada a la presencia de inmigrantes ingleses y los vestigios más antiguos se encontraron en Argentina, Brasil y Uruguay, países que recibieron el mayor número de inmigrantes europeos durante el siglo XIX. A diferencia de otras comunidades de inmigrantes que llegaron de Europa (o Asia), huyendo de la pobreza y en busca de una nueva vida, los británicos llegaron a laborar en sectores profesionales, comerciales y productivos. Esta inmigración estuvo inscrita en la expansión colonial y comercial inglesa y generó la reproducción de las costumbres de los ingleses en las sociedades a las que arribaban (Arbena, 1990, pp. 77-80)12.
Читать дальше