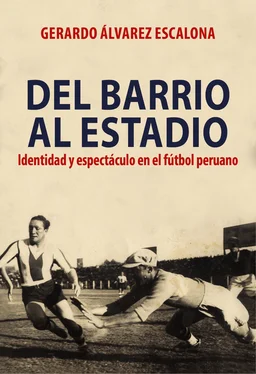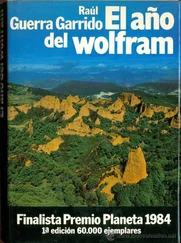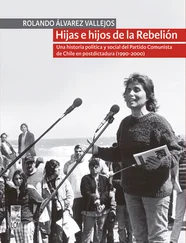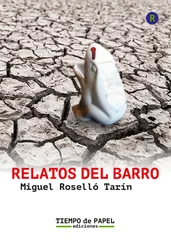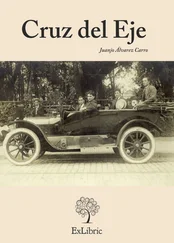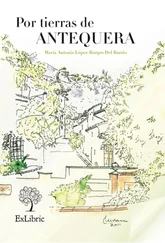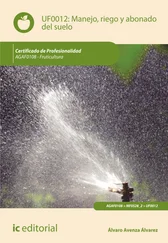Con el paso del tiempo se hicieron evidentes algunas críticas a la propuesta de Elías. En primer lugar, la explicación del tránsito del deporte hacia su conversión en una actividad civilizada y de reducida violencia, la cual se apoya en una visión escatológica (deudora de la concepción católica-occidental) que concibe el desarrollo histórico como continuo ascenso, desde un estado de barbarie hacia la civilización como estado ideal. En segundo lugar, las crecientes manifestaciones de violencia que se suceden cada fin de semana en las competiciones deportivas entre los sectores radicales de las barras de los clubes. Esta violencia desmiente la idea del proceso civilizatorio4.
Los postulados de Elías fueron seguidos por su discípulo Eric Dunning, quien, preocupado por la forma como la violencia se profundizaba en el fútbol mundial e inglés en particular, preparó un estudio de larga duración sobre las prácticas de los espectadores del fútbol y las manifestaciones de la violencia, en el cual identificó periodos, grupos sociales, coyunturas y prácticas. Concluye que la violencia ha tenido una persistente presencia durante la historia del fútbol inglés y que ha atravesado etapas de altibajos en que la violencia disminuía. Argumenta, además, que la violencia es consecuencia de la rudeza, elemento característico de las prácticas masculinas de la clase trabajadora inglesa, lo que va en contra del discurso que establece la decencia y la caballerosidad como patrones éticos y de conducta ideales de la masculinidad británica (Dunning, Murphy & Williams, 1988, pp. 32-245).
También desde la década de 1970 se empezó a desarrollar otra corriente de comprensión del fútbol, derivada de la creciente importancia de la historia social marxista inglesa. Estos trabajos, en los que sobresalen los ingleses Tony Mason y James Walvin, y el francés Alfred Wahl (Walvin, 1986, 1994; Mason, 1995; Wahl, 1997, pp. 11-111), se caracterizaron por incorporar varios aportes. Primero, establecen una correspondencia entre sucesos, coyunturas socioeconómico-políticas y hechos deportivos. Segundo, identifican a los actores del fútbol: la clase obrera de la cual provenían la mayoría de futbolistas, y la clase alta de la cual venían los dirigentes. Tercero, precisan las formas de participación institucional (clubes y asociaciones deportivas) y las prácticas socioculturales (como el consumo de alcohol y la asistencia a los bares). Cuarto, distinguen procesos y etapas, las que generalmente están asociadas: el fútbol en el mundo preindustrial, la formación de la clase obrera y la popularización del fútbol, la construcción del Imperio colonial victoriano y la difusión del futbol, el fútbol de entreguerras, la construcción del espectáculo y la aparición de los medios masivos de comunicación, la transformación en negocio y actividad mediática, etcétera. Quinto, cuantifican y construyen series para el fútbol: asistencia a los estadios, número de futbolistas registrados, número de clubes, porcentaje de futbolistas según procedencia social o geográfica, entre otros5.
Difusión del fútbol en América Latina
La comprensión de la difusión del balompié en América Latina tiene, a nuestro criterio, dos aspectos. Primero, la expansión de la práctica del fútbol. Aquí debemos poner atención al proceso, las rutas de la difusión, los actores y espacios sociales. Segundo, el modo en que este deporte es concebido en las sociedades latinoamericanas, en particular entre sus élites. En efecto, se debe privilegiar el estudio de los discursos que aprueban, legitiman y favorecen el desarrollo del balompié.
Cuando se aprecia el proceso de difusión del fútbol en Latinoamérica queda claro que pasó de ser una actividad de élites a una actividad de masas. Pero, ¿cómo ocurrió este proceso? La geografía de su difusión demuestra que ello sucedió desde un centro estratégico que facilitó el contacto entre locales y extranjeros. Este lugar son los puertos y las ciudades aledañas (el Callao, Buenos Aires, Montevideo, Guayaquil, etcétera). Los grupos sociales que lo impulsaron fueron inmigrantes británicos, generalmente dedicados al comercio, la explotación de recursos naturales y a brindar servicios (de educación, por ejemplo); marineros británicos de paso por los puertos y élites locales que conocían el juego (las que generalmente habían estudiado en Inglaterra). Estos grupos luego se relacionaban con otros miembros de las élites locales en las grandes capitales o en las zonas urbanas de las provincias. El fútbol se expandió desde allí hacia las diversas zonas del país (Arbena, 1990, pp. 77-90).
Pero esta forma de difusión no significa que hubo un único centro desde donde se expandió la práctica del fútbol, pues hubo países que tuvieron dos o más. En Brasil, por ejemplo, hubo diversos espacios de difusión: Bahía, Río de Janeiro, Porto Alegre y São Paulo (Mason, 1995, pp. 1-14, Taylor, 1988, pp. 19-43; Mascarenhas de Jesús, 1999, pp. 14-24; Mascarenhas de Jesús, 2000). En Chile, a su vez, hubo dos centros estratégicos claramente distinguibles: Valparaíso y Santiago (Santa Cruz, 1995, pp. 25-87).
En los espacios urbanos, la práctica del balompié se centralizó en tres lugares (cuya importancia varía de un país a otro): los espacios educativo y barrial, y los centros laborales, que convirtieron al fútbol en una actividad eminentemente infantil, adolescente y juvenil. En estos espacios es donde se forman los clubes, que se convertirán en el centro de la vida deportiva. Sin embargo, existen pocos estudios sobre los clubes, tanto en el ámbito deportivo como en la vida institucional. Si este aspecto se desarrollara, nos podría ayudar a explicar la función de estas entidades como espacios de sociabilidad, así como a comprender los lazos de afectividad que se construyen alrededor de los clubes6.
La difusión del fútbol fue rápida porque recibió una visión positiva. Considerados como parte de las diversiones modernas, los deportes fueron reconocidos como un medio efectivo para cambiar la actitud de los peruanos, su debilidad racial y física. A través de la práctica del deporte se encontraría el camino hacia el progreso del país y la conversión del Perú en un país moderno, como los países anglosajones occidentales y latinos de Europa. Los deportes también fueron percibidos como medios efectivos para cambiar la sensibilidad y la cultura de los sectores populares, a quienes fueron ofrecidos como alternativa para abandonar las diversiones tradicionales y denominadas «bárbaras» (las corridas de toros, los juegos de azar, el consumo de alcohol, entre otras). Finalmente, se sumó la perspectiva higiénica, la cual consideraba que el deporte era un medio para la transformación de la sociedad, a través de la mejora de las razas y el cambio drástico en las costumbres higiénicas, médicas y de salud pública. Se buscaba así la intervención en los espacios y grupos sociales considerados peligrosos (los tugurios, la pobreza, los adictos, etcétera) (Muñoz, 1998, pp. 36-52; 2001, pp. 33-114)7.
La formación del espectáculo y su consolidación
Consideramos que los elementos que componen el espectáculo deportivo son la competencia y las asociaciones deportivas; la infraestructura deportiva como espacio de socialización; y los medios de comunicación y la formación de imágenes y discursos que conforman las identidades futbolísticas8.
Sobre las asociaciones deportivas y la competencia contamos con el texto de Sher y Palomino, quienes realizan un trabajo sobre la Asociación de Fútbol Argentino de 1934 a 1996, con énfasis en la vida institucional, la composición social de las directivas y los lazos que se tejían entre autoridades deportivas y élites políticas (Sher & Palomino, 1988, pp. 19-54). Por su parte, Julio David Frydenberg estudió la organización de la competencia como uno de los elementos clave de la popularización del fútbol en Buenos Aires, junto a los valores y prácticas de los escenarios del fútbol y el rol de los clubes, los socios y la vida asociativa. Los clubes tuvieron gran importancia porque posibilitaron la reunión de los socio-jugadores quienes, a través de la formación de la competencia, crearon una serie de valores como la importancia del triunfo, las nociones de igualdad y justicia, y la noción de fair play, los cuales fueron alejando al fútbol de las nociones originales del olimpismo (Frydenberg, 1998). De la misma manera, este conjunto de valores también generó entre los futbolistas y clubes la circulación de información y de experiencias (Frydenberg, 1997). Esto último fue muy importante porque obligó a los socio-jugadores y clubes a buscar espacios disponibles donde jugar, lo que derivó en la creación de una experiencia generacional basada en la vida asociativa y en la búsqueda de reconocimiento en una ciudad en proceso de recepción de un alto número de inmigrantes (Frydenberg, 1999).
Читать дальше