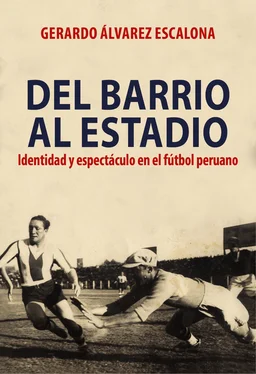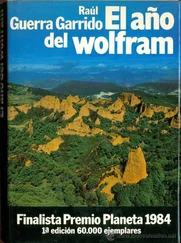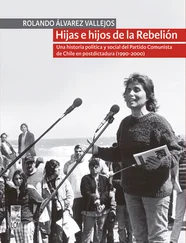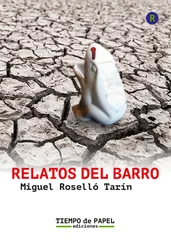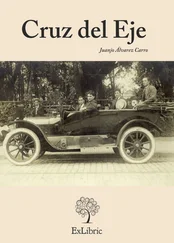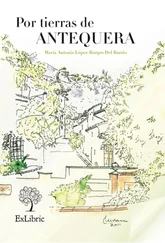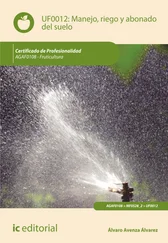Esto nos conduce a la quinta y última precisión: las identidades futbolísticas empezaron a formarse amparadas en el prestigio cada vez más creciente que obtenían los clubes más importantes en la competencia en serie, que trasladaban su influencia a su espacio social y atraían a numerosos seguidores que asistían a los flamantes estadios, lo que constituyó el creciente público del fútbol. Con este entramado, las identidades futbolísticas aparecieron fundadas sobre un conjunto de prácticas y relaciones sociales, alrededor de instituciones, sobre formas de uso del espacio público y entre unos espectadores que desarrollaron sentimientos afectivos y adhesiones a los clubes. Sin embargo, debido a que el balompié es un enfrentamiento entre dos equipos, y que cada uno de ellos proviene de un entorno socialmente distinguible, las identidades futbolísticas se caracterizaron porque se constituyeron al mismo tiempo por afirmación y por oposición (Giulianotti, 1999, pp. 1-22). Por ello, este libro observa tanto los valores que representa cada identidad, como los que combate, valores que, como parte de la competencia y del espectáculo deportivo, se potencian hasta convertirse en identidades locales, regionales y nacionales, según sea el caso.
Las identidades locales surgieron en los espacios sociales de donde provenían los clubes deportivos: el barrio, el espacio educativo y el ámbito laboral. Desde allí, y en la medida en que fueron ganando prestigio en la competencia, configuraron sus identidades en una simbiosis entre el éxito deportivo y los valores que enarbolaba el espacio social al que pertenecían. El estudio de los clubes del puerto del Callao (Atlético Chalaco y Sport Boys) es un ejemplo de identidad futbolística regional, en que el sentimiento de pertenencia al territorio daba cohesión a la identidad, y valores como la fuerza, rudeza, entrega lucha, franqueza y la transparencia eran los que le daban contenido. El estudio de los clubes de Lima muestra dos concepciones opuestas y rivales. Alianza Lima es un club barrial que se convirtió en representante de lo popular: sus futbolistas eran obreros y artesanos y el club se localizaba en un barrio popular. Por su parte, Universitario se formó en sus inicios por jóvenes universitarios de clases medias y provenía de los claustros de la Universidad de San Marcos. Mientras Alianza representaba un fútbol basado en la habilidad y la improvisación, Universitario era la lucha y la entrega. Mientras Alianza representaba la amistad y la familia como lazos de asociación, en Universitario primaban los derechos y deberes como socio.
Sin duda, las identidades nacionales surgieron cuando se organizó una selección nacional que asistió a las competiciones internacionales. En este proceso se formaron discursos que explicaban el fracaso y el éxito. El fracaso era visto como inferioridad y se construyeron justificaciones sobre las derrotas y se gestó la idea de las derrotas con honor. Las victorias eran la combinación de las mayores virtudes de las identidades locales: lucha y entrega, habilidad y técnica.
Este libro busca explicar la conformación del espectáculo deportivo y la articulación con las identidades futbolísticas. Para ello se centra en la comprensión de la formación de la competencia en serie y el papel de las asociaciones deportivas; la evolución de la infraestructura deportiva y las modificaciones a partir de las necesidades del público; el rol de los medios de comunicación al difundir la competencia, apelando a nuevas técnicas periodísticas; y, finalmente, la constitución de las identidades futbolísticas (locales, regionales y nacionales) y la identificación sobre cuáles eran los valores que le daban forma.
Balance bibliográfico
Los estudios sociales sobre el fútbol tuvieron como punto de partida los ensayos de Norbert Elías publicados entre mediados de la década de 1960 e inicios de la década de 1970, en Inglaterra. Esta obra recién alcanzó impacto cuando estos artículos fueron compilados en la década de 1980.
Asimismo, los estudios sociales sobre el fútbol y el deporte se impulsaron en la década de 1970 debido a dos sucesos. El primero fue la aparición de la violencia en los estadios de fútbol desde la década de 19601, tanto dentro del campo de juego como en las tribunas. Este fenómeno se extendió al resto de Europa y a América Latina. El detonante fue la tragedia del estadio de Heysel en 1985, iniciada por los hooligans, en Inglaterra (el símil a este grupo en América Latina fueron los «barra brava», en Argentina). La aparición de esta violencia traía por los suelos la imagen que el fútbol se había ganado como deporte masivo y popular y como una diversión sana y positiva, de la cual gozaba desde finales del siglo XIX.
El segundo suceso fue la paulatina reconfiguración del deporte y el fútbol en particular. Este pasó de ser un espectáculo de masas a un negocio, transformación que ocurrió desde finales de la década de 1960. En lo sucesivo, esta transformación en deporte-negocio se profundizó con la introducción de estrategias empresariales como el uso de sponsors, patrocinios, pago de derechos por televisación y aprovechamiento del impacto de los futbolistas como marcas publicitarias. La efectivización de estas estrategias influyó en la organización y toma de decisiones de la dirigencia deportiva, y en la carrera de los deportistas, quienes cada vez más dejaban de ser solo deportistas profesionales y empezaban a convertirse en personajes del espectáculo. El fútbol, por lo tanto, iba perdiendo su «esencia y pureza» como actividad en la cual primaba el triunfo del mejor y más capaz.
Este escenario derivó hacia estudios que ofrecían una visión desencantada y crítica del deporte, los cuales se apoyan en conceptos y teorías del marxismo, el estructuralismo y la Escuela de Fráncfort. Su posición parte de una crítica al capitalismo, su hegemonía, formas de dominación y control y sus prácticas alienantes, las que se comportan como agentes corruptores de la sensibilidad humanística y el potencial revolucionario de las masas. Según estas premisas, el deporte ha devenido en expresión de las formas y prácticas del capitalismo y la sociedad industrial. Jean Marie Brohm sostiene que en el deporte moderno se manifiestan las pautas de organización del trabajo capitalista, asociada a la aparición del ocio y el uso racional del tiempo, división de labores, especialización del trabajo, generación de la máxima rentabilidad (lo que denomina la «plusvalía deportiva») y maximización de los resultados (la búsqueda del record) (Brohm, 1982 [1976], pp. 70-187). En este sentido, Jean Maynaud pone énfasis en el uso ideológico del deporte por el Estado, y recalca el papel de las instituciones públicas en la organización de instituciones deportivas, nacionales e internacionales. Señala también que el deporte se ha incorporado a las políticas estatales y ha sido utilizado como parte de su aparato publicitario (por ejemplo, esto sucedía en los países socialistas). Frente a ello, postula un uso apolítico del deporte y el fútbol (Maynaud, 1972, pp. 57-222)2.
Esta corriente empezó a perder vigencia cuando empezó la difusión de la obra de Norbert Elías desde la década de 19803. Gracias a sus ensayos, se presentó al deporte no como un subproducto de las acciones sociales en el marco de la dualidad trabajo-ocio y se rechazó a los estudios que dejan al deporte como una actividad anclada a la superestructura ideológica. Para Elías, el mundo occidental atravesó un proceso civilizatorio que ha devenido en una progresiva sensibilización frente a la violencia. En el deporte, esta sensibilización se expresaba en la progresiva transformación de deporte medieval jugado entre pueblos con numerosos heridos e incluso muertos, al deporte reglamentado en las schools británicas, el cual representa una guerra ritual que afecta las emociones de quienes se vinculan con esta. Elías además considera que en el deporte se construyen relaciones sociales interdependientes y en constante transformación, lo que permite comprender los cambios de roles durante un juego de fútbol. Gracias a ello es posible entender la interacción de los protagonistas del juego y sus roles variables durante la formación del espectáculo. Estos roles implican las actividades diferenciadas de deportistas, espectadores, dirigentes y periodistas, actividades que a su vez están mutuamente interconectadas (Elías & Dunning, 1995 [1986], pp. 31-81, 157-269).
Читать дальше