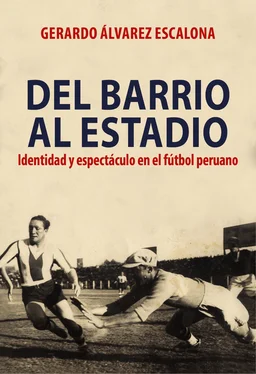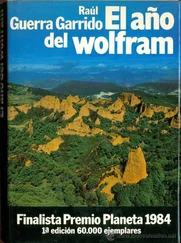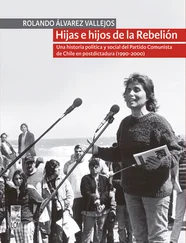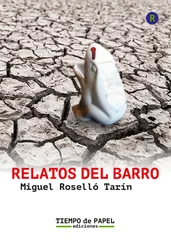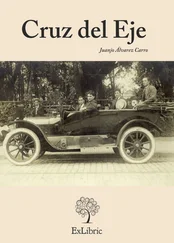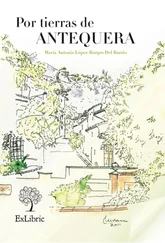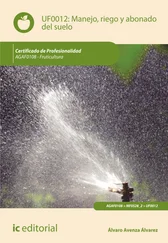Una perspectiva diferente sobre el espectáculo en el proceso de masificación del deporte fue aplicada por Xavier Pujadas y Carles Santacana, quienes, a diferencia de Frydenberg, lo conciben como mercantilización del ocio (Pujadas & Santacana, 1992, pp. 31-45; 2001, pp. 147-167). En su estudio entienden el espectáculo como espacio de sociabilidad, de los medios de comunicación en la circulación de información y de la competencia en el contexto de un uso moderno del tiempo de ocio.
Acerca de la infraestructura deportiva, encontramos estudios que la entienden como espacio de sociabilidad y desarrollo y como una forma específica de uso del territorio dentro del entramado urbano, lo que implica la incorporación a políticas públicas de infraestructura y a planes de inversión privada. El estudio de Gaffney se orienta en este sentido, ya que ofrece modelos generales para la comprensión de la evolución de la infraestructura deportiva: desde la adaptación de espacios urbanos para la práctica del deporte, a la construcción de estadios plurideportivos diseñados para acoger grandes masas de espectadores y contar con servicios y comodidades como cualquier otro espectáculo público (Gaffney, 2008, pp. 1-39).
La importancia del estadio como espacio urbano especializado se recoge en el estudio de Labriola de C. Negreiros sobre el estadio de Pacaembú. Este autor considera que la construcción de este tipo de edificaciones fue impulsada por élites empapadas por la visión modernizadora y la difusión de los postulados de la educación física, que buscaban un uso político del estadio como espacio pedagógico de una ética y valores acordes a las visiones de estas concepciones (Labriola de C. Negreiros, 1998a). La construcción de este tipo de edificaciones, en el contexto de competiciones internacionales organizadas como políticas gubernamentales, contiene también discursos oficiales y disidentes enfrentados, como vemos en el estudio de Andrés Morales, quien encuentra este tipo de discursos (entre el herrerismo y el batllismo) en la construcción del Estadio Centenario destinado para la Copa del Mundo de 1930, preparada como parte de las celebraciones por el centenario de la independencia uruguaya (Morales, 2005).
La mirada sobre la infraestructura deportiva revela que, tras su uso destinado para el deporte, existen imaginarios que justifican su construcción y su mantenimiento, también rituales, simbolismos y distribuciones espaciales elaboradas por el público, las que guardan correspondencia con la estructura social, a veces implícita e incluso involuntariamente para quienes las practican.
Para el estudio de la prensa contamos con el trabajo de Martín Bergel y Pablo Palomino, y el de Matthew Karush sobre la revista argentina El Gráfico, y el de Eduardo Santa Cruz y Luis Eduardo Santa Cruz sobre la revista Estadio (Bergel & Palomino, 2000, pp. 103-122; Karush, 2003, pp. 11-32; Santa Cruz & Santa Cruz, 2005, pp. 109-164). Estos trabajos evidencian la importancia que poseen los discursos y los valores que se desprenden de las revistas mencionadas y de la prensa deportiva en general. Estos discursos y valores, a su vez, muestran la confluencia, la interdependencia y la singularidad que tienen dentro de determinados grupos y espacios sociales, en específicas prácticas urbanas, cívicas y masculinas, en la generación de identidades locales, regionales y nacionales, y en vínculo con valores éticos y morales en general.
Los trabajos mencionados señalan también la importancia de los medios de comunicación en el cambio de la concepción y los objetivos del deporte. La prensa se adecuó a esos cambios y, a partir de ello, creó y adaptó estrategias de información y de transmisión de la noticia, lo que llevó a que la prensa deportiva transitara de la pedagogía a la noticia. Ello se aprecia con nitidez en el caso de la revista argentina El Gráfico, que pasó de una mirada higiénica, pedagógica y olimpista a la del deporte de competencia, durante la década de 1920. La revista Estadio, entretanto, apostó por la aplicación de políticas desarrollistas en el deporte, las que derivaron en la organización de la Copa del Mundo de 1962. Además, en ambas revistas se aprecia la construcción de una cosmovisión compuesta por valores éticos y morales, nociones de identidad y discursos sobre la práctica del deporte y los deportistas.
Las identidades futbolísticas
En la obra clásica de Janet Lever, un estudio sobre el fútbol en Brasil, se explica la mutua interdependencia y convivencia de las identidades futbolísticas, y se afirma que el conflicto es parte integral de los deportes por equipos y que dicho conflicto facilita la creación de adhesiones (vínculos primarios) que constituyen las formas de integración alrededor de los clubes. Esta integración se construye tanto al interior del club, fomentado como espacio de sociabilidad; como afuera de este, con los seguidores, el público y todos aquellos que sienten sentimientos afectivos hacia él (Lever, 1985 [1983], pp. 21-67).
En este marco, las identidades (adhesiones, como las llama Lever) se superponen y las identidades mayores anulan el conflicto de las menores y las rivalidades que puedan existir entre ellas. Esto es, las identidades locales en conflicto, rivales entre sí, se anulan mutuamente cuando una de ellas asume el rol de identidad regional contra otra identidad regional con la que existe conflicto. Lever colocaba, como ejemplo, el caso de clubes de Río que tenían fuerte rivalidad entre ellos, pero que esta rivalidad se suspendía temporalmente cuando uno de los clubes debía enfrentar a algún otro de São Paulo. Con la misma lógica, las rivalidades que existen al momento de enfrentarse clubes de regiones diferentes se anula cuando juega la selección nacional. En suma, el conflicto entre identidades regionales se suspende porque está en juego la identidad nacional que representa e incluye a las identidades regionales.
Debido a que la constitución de las identidades futbolísticas se realiza por afirmación y oposición de valores, debemos precisar cuáles son los elementos que aglutinan una determinada identidad. Estos pueden ser muchos: la condición socioeconómica, la procedencia étnica, la procedencia geográfica o la pertenencia territorial (especialmente en el caso de grupos inmigrantes), los valores masculinos, las opciones religiosas y políticas, entre las más importantes.
En el caso peruano, se han estudiado las rivalidades entre los clubes más populares: Alianza Lima y Universitario. Jaime Pulgar Vidal revisa la construcción de la rivalidad entre ambos clubes a partir del primer partido entre ambas instituciones, que terminó en una pelea entre jugadores de Alianza y sectores del público constituidos por simpatizantes de Universitario. Ello derivó en la construcción de valores y discursos sobre los que descansaban las identidades de cada club (Pulgar Vidal, 2008, pp. 111-134)9.
Son los discursos los que han sido mejor estudiados por Eduardo Archetti en su obra que suma varios libros y artículos. El tema central de su obra es la masculinidad y su manifestación en las prácticas deportivas. Su obra comprende tanto el fútbol (a quien dedicó la mayor parte de sus estudios) como también al polo, el boxeo y el automovilismo. De este modo, liga las nociones masculinas desprendidas de los discursos deportivos con aquellas construidas en el tango; asimismo, observa su manifestación en los medios de comunicación, la literatura, y el rol de los héroes deportivos y las nociones de identidad.
Para Archetti, la dinámica deportiva es espacio para la construcción de la masculinidad criolla en las primeras décadas del siglo XX. Para el caso del fútbol, la figura arquetípica es el «pibe», en la cual se representa al futbolista argentino como un infante, en estado de libertad y pureza, y que desarrolla sus virtudes gracias a las condiciones que le brinda el territorio, específicamente el clima y la alimentación (según los discursos de El Gráfico). Asimismo, Archetti compara los diferentes imaginarios que construyen los deportes en Argentina. En el caso del fútbol, su imaginario es básicamente urbano, capitalino e híbrido. El polo edifica, a su vez, una figura masculina y nacional a partir de la oposición entre hombre y bestia, y entre hombre y campo. El automovilismo, por su parte, se basa en la oposición de hombre y máquina (en clara oposición al hombre-bestia del polo). El box se consolida a partir de la simple fuerza (a diferencia del fútbol que busca el estilo basado en la habilidad y la improvisación) y se encarna en héroes venidos de las provincias (como Firpo o Monzón) (Archetti, 1995, pp. 419-441; 2001, pp. 19-111; 2002 [1999], pp. 75-155, 217-255). De esta forma, la obra de Archetti nos permite tener una idea de las representaciones y valores que se construyen en una identidad nacional.
Читать дальше