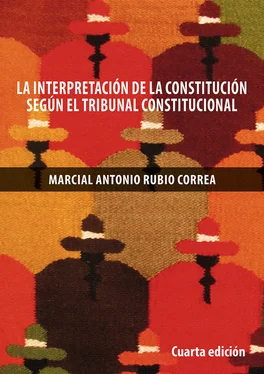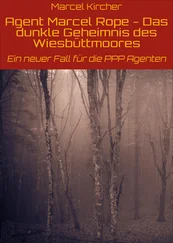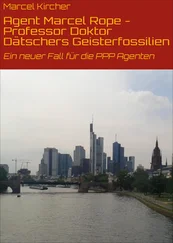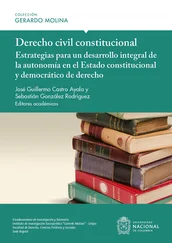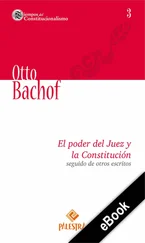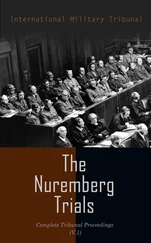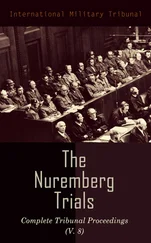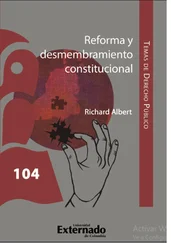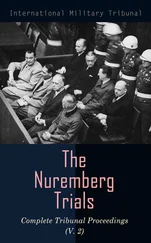Las disposiciones finales y transitorias de la Constitución —y, entre ellas, la octava disposición—, en efecto, constituyen auténticas «normas jurídicas», aunque su función varíe, a su vez, según se trate de una disposición final o de una transitoria8.
El Tribunal considera que sobre la Constitución no se puede hacer ni un juicio de validez o invalidez ni uno de legalidad o ilegalidad, pues el poder constituyente no está sujeto a límites jurídicos. Lo dijo a propósito de una impugnación de validez de la Constitución de 1993 (a la que los demandantes denominaron en su recurso como «documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993») y que debió ser resuelta mediante acción de inconstitucionalidad:
De ahí la necesidad de recurrir a una definición estipulativa sobre el tema, es decir, se hace necesario explicitar, para lo sucesivo, el contenido y el significado que les hemos de asignar. Y las vamos a entender no en el sentido clásico, empleado por Max Weber [Economía y sociedad. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 172 y siguientes], quien en contraposición a la legitimidad tradicional y carismática, como se sabe, oponía la racional, «que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad». Y ello porque, como más adelante se especificará, sobre la ordenación estatuida denominada «Constitución» no puede realizarse un juicio de «legalidad»/«ilegalidad», «validez/invalidez», dado que el poder constituyente, como se rescató en la STC 0014-2002-AI/TC, por principio no está sujeto a límites jurídicos9.
En adición al texto constitucional propiamente dicho, el primer rango legislativo incluye otros dos componentes: los tratados sobre derechos humanos o que versen sobre temas constitucionales y la doctrina jurisprudencial constitucional (cuanto menos, como veremos, en relación a sus efectos prácticos).
Sobre los tratados relativos a derechos humanos, la jurisprudencia ha dicho muy directamente que tienen rango constitucional y se respetan, dentro de nuestro derecho, de idéntica manera a como se hace con la Constitución: están protegidos por las acciones constitucionales (lo que en la cita siguiente se llama fuerza activa) y no pueden ser modificados por normas inferiores ni tampoco por una ley de reforma constitucional que suprima un derecho fundamental establecido en un tratado (a lo que en la cita que sigue se llama fuerza pasiva). La sentencia que comentamos dice lo siguiente:
33. Si conforme a lo anterior, los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, debe concluirse que dichos tratados detentan rango constitucional. El rango constitucional que detentan trae consigo que dichos tratados están dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a este, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que afectara su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos representan en tal sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la Constitución. En lo que concierne al caso, importa resaltar su fuerza de resistencia frente a las normas de rango legal. Estas no pueden ser contrarias a los derechos enunciados en los tratados sobre derechos humanos. Si estos derechos detentan rango constitucional, el legislador está vedado de establecer estipulaciones contrarias a los mismos10.
Existen otros tratados que no versan exactamente sobre derechos fundamentales pero que también tienen significación constitucional. Así, a propósito de las reiteradas e ininterrumpidas declaraciones de estado de emergencia en algunas zonas del país (que duran muchísimos años) el Tribunal ha dicho que, no obstante la Constitución permite renovarlas indefinidamente según su texto, hay que tomar también en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual, estas declaraciones no pueden durar extensamente:
Criterios para legitimar la declaratoria y la aplicación de los estados de excepción
12. Así, en primer lugar, y en concordancia con lo señalado en el primer inciso del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe respetarse el criterio de temporalidad. Dicho con otras palabras, que el estado de excepción debe dictarse con una vigencia limitada, circunscrita a facilitar que se resuelvan aquellos problemas que motivaron la declaración. En esta línea, resultarán inconstitucionales aquellas declaratorias de estado de excepción que se extiendan sine die, a través de la formalidad de alargarla cada cierto tiempo sin mayor justificación que la persistencia de las condiciones que generaron la declaración.
13. En segundo lugar, debe atenderse a la proporcionalidad de la medida, la cual implica que los alcances del estado de excepción deben guardar relación con la magnitud y las características particulares del fenómeno que se decide atender. Al respecto, debe tomarse en cuenta que aquí no solo se trata de una relación directa e inmediata con el fenómeno que se pretende combatir, sino también que debe analizarse si un estado excepción ya emitido se encuentra o no coadyuvando a resolver esta situación, de tal manera que si dicho hecho persiste, pese a la vigencia del estado de excepción por un plazo determinado, no se encontraría acreditado que guarde relación con las características específicas de fenómeno que se pretende resolver11.
En esta cita puede verse cómo el Poder Ejecutivo no puede recurrir reiterada e indefinidamente a la declaración de estado de emergencia. El Tribunal advierte que no se considerará constitucional por la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto muestra que este tratado tiene también injerencia en las atribuciones constitucionales de los órganos del Estado.
Hemos dicho que la doctrina jurisprudencial constitucional también forma parte del nivel constitucional dentro de nuestro sistema jurídico y esta afirmación necesita ser fundamentada. En primer lugar, diremos que la doctrina jurisprudencial constitucional12 es el conjunto de fallos del Tribunal Constitucional que interpreta, integra, organiza y da sentido al orden constitucional, y establece normas de conducta, así como principios generales o aplicados que no existían previamente. El Tribunal ha dicho que son verdaderos precedentes vinculantes:
2. [...]
b) Las sentencias de principio son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha, porque interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las lagunas y forjan verdaderos precedentes vinculantes.
En cuanto a estas últimas, el Tribunal Constitucional peruano ha dictado diversas sentencias emitidas en los Exps. N° 0008-2003-AI/TC y N° 018-2003-AI/TC, que llamaremos «instructivas», y que se caracterizan por realizar, a partir del caso concreto, un desarrollo jurisprudencial y doctrinario de los temas más importantes en discusión. Este tipo de sentencias se justifican porque tienen como finalidad orientar a los jueces con criterios que puedan utilizar en la interpretación constitucional que realicen en los procesos a su cargo y, además, porque contribuye a que los ciudadanos ejerciten mejor sus derechos13.
Читать дальше