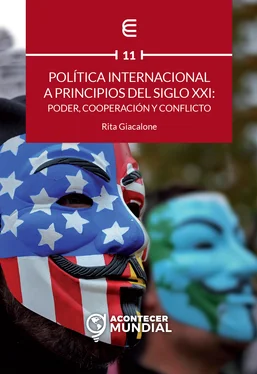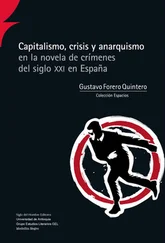En 1993, David Baldwin (1993) resumió diferencias entre neorrealismo y neoliberalismo institucional, según la siguiente tabla 1. Los puntos comunes de ambos enfoques son que aceptan la anarquía del sistema internacional, consideran al Estado-nación el actor central y reconocen la posibilidad del conflicto.
Otro enfoque de esos años es el sistema mundo, asociado al marxismo, que organiza a los Estados en centro, semiperiferia y periferia, según una jerarquía nacida del capitalismo, porque ubica a los países en un sistema similar a clases sociales. Se diferencia de neorrealismo e institucionalismo liberal porque los Estados no son los actores principales, sino el sistema internacional, cuya estructura capitalista limita lo que pueden hacer los Estados. Plantea que el mundo puede formar una comunidad internacional de valores si se sustituye el capitalismo por el socialismo a escala global y no, en uno o dos Estados (Wallerstein, 1979). El estructuralismo, que promueve la industrialización como mecanismo para que los Estados de la periferia salgan del subdesarrollo, y la teoría de la dependencia (transición al socialismo) adoptan su énfasis en la estructura del sistema internacional.
Tabla 1. Diferencias entre neorrealismo y neoliberalismo institucional
|
Neorrealismo |
Neoliberalismo institucional |
| Eje |
Anarquía |
Cooperación |
| Ganancias |
Relativas en poder político |
Absolutas en poder económico |
| Prioridad |
Seguridad |
Economía |
| Determinantes de acción internacional |
Capacidades materiales |
Percepciones |
| Rol de normas y organizaciones internacionales |
No pueden mitigar el conflicto |
Mitigan el conflicto |
Fuente: tomado de Baldwin (1993).
El institucionalismo liberal influyó en el estudio de la integración regional europea (intergubernamentalismo institucional, Keohane y Hoffmann, 1991), porque desplazó como enfoque dominante al funcionalismo/neofuncionalismo (Haas) —según el cual la integración de una función o sector se derrama a otras a medida que avanza— al establecer la negociación entre Estados como requisito para que la integración económica se derramara a otros sectores. Fuera de Europa, el institucionalismo liberal se interesó por los regímenes políticos, en los cuales los actores pasan de ser individuales a colectivos y sus acciones ocurren en una trama de relaciones institucionales. En el nuevo institucionalismo, se aprecia la influencia de la teoría de las organizaciones y la historia, ya que las instituciones pueden representar un rol autónomo, aunque el contexto ejerza poder sobre ellas. En el neoinstitucionalismo económico (North), los actores obedecen a las instituciones, porque existen amenazas de sanción (mostrando que son actores racionales).
En los años noventa, surgieron enfoques que rechazan que los actores internacionales sean racionales. Se los llama reflectivistas, porque, además de negar la racionalidad, enfatizan variables subjetivas e históricas del comportamiento internacional (discurso, identidad, etcétera), mientras otros denominan teoría crítica a esos enfoques (Salomon, 2001); en general, consideran que las relaciones internacionales están socialmente construidas (constructivismo social, Wendt, 1992). La diferencia se observa en el análisis de la integración europea, mientras el debate previo buscaba definir qué actores, instituciones y Estados tenían poder en la integración (dimensión empírica), el debate crítico cuestiona si esos actores son racionales (Dur y Mateo González, 2004). La teoría crítica también distingue entre enfoques orientados a resolver problemas de relaciones internacionales y enfoques que cumplen una función “emancipatoria” del conocimiento, por lo cual se destacan “discursos silenciados” (feminismo, posmodernismo). En campos como la economía política internacional, esos enfoques se difundieron asociados al neomarxismo (Salomon, 2001, pp. 26-29).
El mayor aporte del reflectivismo es el constructivismo social (Wendt, 1992), que plantea que los enfoques tradicionales no prestan suficiente atención a las identidades e intereses de sus participantes. Para el constructivismo, un factor central son las percepciones de los actores al tomar decisiones de política internacional y la interacción creada a partir de esas decisiones, porque pueden generar o modificar instituciones y regímenes; de esta forma, el proceso puede imponerse sobre las estructuras. Más aún, las identidades y los intereses de los actores no existen antes de esa interacción, sino que surgen de ella. Sin embargo, una vez constituidas, las identidades y los intereses pueden sufrir un proceso de reificación que resulta difícil alterar (Salomon, 2001, pp. 39-42). Wendt se aleja de la mayor parte del reflectivismo porque acepta que los actores siguen siendo racionales y, por ello, Salomon considera que el constructivismo es un intento por acercar entre sí a racionalistas y reflectivistas.
El panorama actual de los enfoques teóricos
La tabla 2 agrupa los enfoques en grandes campos teóricos, según ciertas características, y destaca sus conceptos subyacentes básicos (anarquía/hegemonía, legalidad institucional y cooperación y percepciones mutuas e interacción) y variables.
Tabla 2. Conceptos y variables de grandes enfoques teóricos
|
Realismo |
Liberalismo |
Reflectivismo/Constructivismo |
| Conceptos básicos |
Anarquía y hegemonía |
Instituciones |
Ideas |
| Variables |
Capacidades y materiales |
Legalidad y cooperación |
Percepciones mutuas |
Fuente: tomado de Salomon (2001).
Aunque se ubiquen en categorías separadas, las interpretaciones más acertadas de la política internacional suelen ser de autores que cabalgan entre dos o más de esos grupos. Es así como Mackinder, geopolítico realista de principios del siglo xx, sostenía la necesidad de preservar el imperio británico, constituyendo una liga de democracias basada en la protección arancelaria entre metrópolis y colonias, así como una política exterior y flota común. En la competencia de los imperios coloniales para dominar las relaciones internacionales, los factores materiales no alcanzaban a propiciar la unidad del Imperio británico si no se agregaban cultura e historia común y sus relaciones con Estados Unidos (Venier, 2004). Esa solidaridad anglosajona de facto entre los dos imperios marítimos podía contener la expansión de imperios continentales (Rusia y Alemania) e impedir una alianza entre ellos. Por otra parte, la dimensión constructivista de Mackinder (1905, p. 140, en O’Tuathail, 1992) aparece cuando afirma que Canadá, Australia y Sudáfrica, colonias blancas del Imperio británico, formaban una media luna con capacidad de actuar de forma defensiva u ofensiva para defender el imperio, metáfora visual que equivale a un esfuerzo de construcción identitaria de Gran Bretaña.
Morgenthau (1951, 1967, 1982), otro realista clásico, consideraba que los Estados deben guiarse por el derecho internacional y la ética pública. Según este autor, el poder político “es una relación psicológica entre el que lo ejerce y aquellos sobre quienes se ejerce. Le da al primero control sobre algunas acciones del segundo mediante la influencia que el primero ejerce en las mentes de los otros” (Morgenthau, 1967, p. 27, en Luke, 2013, p. 890). Otros Estados pueden sufrir su influencia debido a “la expectativa de beneficios, el miedo a las desventajas, el respeto o amor de los hombres y las instituciones” (en Luke, 2013, p. 890), lo que implica un poder blando. Aunque los Estados estén motivados por la búsqueda de poder, la política internacional se basa en la moralidad y el derecho internacional y no en la anarquía; toda interpretación es histórica porque parte del contexto político donde se genera (Behr y Heath, 2009).
Читать дальше