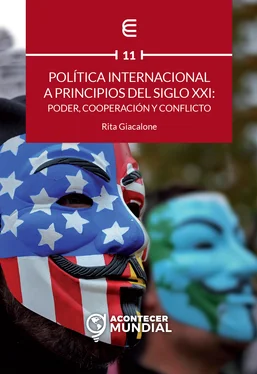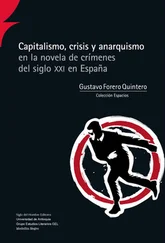Autores como Thakur (2013) y Okano-Heijmans (2013, pp. 7-8) desarrollan el concepto de “balance de intereses” para sustituir el concepto según el cual los Estados guían su política internacional por el objetivo de alcanzar su “interés nacional” (único, monolítico y relativamente permanente). El balance de intereses es amplio y puede cambiar con rapidez, según influencias externas e internas, lo cual implica que el Gobierno puede elegir un curso de acción entre varios y cambiarlo a lo largo del tiempo, abriendo la posibilidad de cometer errores o corregirlos. Enfatiza los procesos internos que inspiran la política internacional de un Estado y la agencia de sus decisores políticos, sin alterar el hecho de que su objetivo último es mantener o lograr poder internacional.
En resumen, invito a los lectores a encarar este libro con una visión abierta a la comprensión de los sucesos internacionales que se producen día a día. En él posiblemente encontrarán más preguntas que respuestas, que quizás sea lo mejor que puede hacer un libro en esta etapa de cambios acelerados y divergentes que profundizan la incertidumbre de la política internacional.
Para concluir, les agradezco a los estudiantes del Pro-grama de Maestría y Especialización del Instituto de In-tegración Latinoamericana de la Universidad de La Plata (Argentina), porque sus preguntas y comentarios durante las clases me ayudaron a reflexionar sobre algunos temas de este libro. Asimismo, mi agradecimiento a la directora del Instituto, Dra. Noemi Mellado, y a todo su personal, por su constante amistad; al Dr. Edgar Vieira Posada, director del Centro de Pensamiento Global, de la Universidad Cooperativa de Colombia, por su confianza; a Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, por su labor eficiente, y al personal de la Taylor Family Digital Library (University of Calgary), por su apoyo. Por último, a Julia, Marcelo, Andrés, Reina, Matías, Paulo, Marcos, Juliana, Juana, Mary y Aquiles, un gran abrazo, por permitirme ser parte de la familia.
1Según Mackinder (1904), el mundo a principios del siglo xx había alcanzado sus límites y era una cápsula cerrada, semejante a una cámara de compresión dominada por conflictos europeos.
Capítulo 1
Revisión de enfoques teóricos
Tanto para los actores políticos —que deben tomar decisiones y asumir posiciones en situaciones concretas y rápidas— como para los que quieren entender lo que ocurre en política internacional, el conocimiento empírico puede no ser suficiente. En ese caso, los enfoques teóricos de relaciones internacionales ofrecen la posibilidad de formular comparaciones o generalizaciones sobre el comportamiento político. Sirven como hojas de ruta para desentrañar procesos en los que cada vez intervienen más actores y se incorporan más dimensiones (tecnológicas, ambientales, etcétera). De esa forma, para los actores políticos y los lectores interesados en comprender la política internacional, es necesario el conocimiento adicional que brindan los enfoques teóricos.
Este capítulo presenta, primero, el surgimiento histórico de distintos enfoques teóricos de relaciones internacionales y, luego, los sitúa en una clasificación que busca simplificar su ubicación posterior por los lectores interesados en profundizar el tema. Al final, destaca los enfoques geopolíticos y geoeconómicos y plantea las razones para la selección de los estudios de caso. Los lectores no interesados en aspectos teóricos, sino en comprender los procesos de política internacional del siglo xxi pueden omitir la lectura del capítulo sin perder el hilo interpretativo de los casos de estudio, que se resume en las conclusiones. Si alguno de los temas despierta más adelante su interés por comprender esos planteamientos teóricos siempre será posible volver a este capítulo.
Surgimiento histórico de enfoques teóricos
Hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las relaciones entre Estados naciones se estudiaban en historia diplomática y derecho internacional. El balance de poder era una construcción surgida del sentido común antes que de la teoría y la economía y la política estaban separadas (por ejemplo, el imperialismo se consideraba un proceso económico y no, político). Existía un solo sistema internacional, considerado inalterable, mientras la división del mundo en Estados soberanos era necesaria y natural (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993).
Para los imperios europeos, las colonias seguían teniendo la función de proveer de materias primas (azúcar, algodón, entre otros) y mercados a sus metrópolis que habían desarrollado desde el descubrimiento de América, pero contradecían los principios de libre comercio de Adam Smith, porque se basaban en relaciones privilegiadas. Esas relaciones, sin embargo, aparecían oscurecidas o minimizadas por ideas del darwinismo social que justificaban el colonialismo por la necesidad de civilizar a pueblos primitivos que no podían gobernarse por sí mismos. Esa justificación y la de mantener la paz en Europa produjeron el reparto de África entre Gobiernos europeos en el Congreso de Berlín (1885). Aunque no todas las colonias africanas justificaron su expectativa económica, se mantuvieron por razones de prestigio político de sus metrópolis.
El imperialismo de finales del siglo xix aprovechó los desarrollos tecnológicos de la segunda revolución industrial (trenes, barcos de vapor, canales interoceánicos, etcétera) y el nacionalismo prevalente en la opinión pública europea. El contexto internacional fue un acicate adicional porque existía la percepción de que Gran Bretaña perdía hegemonía económica frente a Alemania y Estados Unidos, de manera que los Gobiernos europeos buscaban posicionarse para aprovechar las nuevas circunstancias o no ser desplazados (Giacalone, 2016, pp. 69-70).
Los países que en esos años construyeron imperios fuera de Europa aceptaban las guerras porque ocurrían en otros continentes. Así, Weber apoyaba la guerra porque Alemania no había logrado todavía conformar un imperio colonial y debía hacerlo para alcanzar modernidad y balancear el poder de Rusia y del mundo anglosajón (Gran Bretaña y Estados Unidos). Existía, sin embargo, un sustrato optimista acerca de que la “modernidad” (nivel superior de civilización) eliminaría las guerras; en sus palabras, “debemos ser un poder mundial y tener algo que decir en el futuro del mundo” y “una vez que Alemania haya alcanzado el lugar bajo el sol que le corresponde por derecho, se alcanzará un nivel superior de civilización y las guerras declinarán” (Weber, 1988, pp. 60-61, en Mann, 2018, p. 39).
La mejor interpretación geopolítica de la situación que llevó a la Primera Guerra Mundial fue hecha por Mackinder (1904, p. 422): el mundo a principios del siglo xx era un “territorio políticamente apropiado” y cualquier intento por ajustar el poder en él equivaldría a una explosión en una cámara cerrada, cuyos efectos destruirían a los elementos “débiles del organismo político”. El enfrentamiento era entre naciones no oceánicas, no industrializadas y sin colonias (Austria-Hungría, Serbia, elementos débiles del sistema, junto con la Rusia zarista) y naciones oceánicas, industrializadas y con colonias.
Al final de la guerra, la negociación de la Paz de Versalles (1918) mostró dos corrientes de pensamiento sobre cómo entender y explicar las relaciones entre Estados-naciones, realismo y liberalismo. En el primero predominaban los conceptos de poder y anarquía, como también las capacidades materiales de las naciones (territorio, fuerza militar, población, recursos naturales) que determinaban su actuación internacional. Según esa corriente, la situación normal del sistema internacional es el conflicto real o potencial entre Estados para adquirir o mantener poder. Para entender la política internacional con base en el realismo, es necesario tener en cuenta dos factores son básicos: las condiciones materiales de cada nación determinan su poder y el conflicto entre naciones es suma-cero (lo que una gana, otra lo pierde). Aunque los Estados sean jurídicamente iguales, tienen distintas bases políticas y económicas que les otorgan o no poder con respecto a otros. Los Estados persiguen sus intereses nacionales, que varían, pero solo alcanzan seguridad cuando adquieren poder (Morgenthau, 1951).
Читать дальше