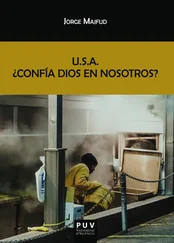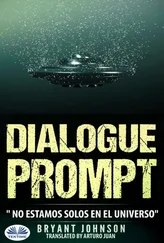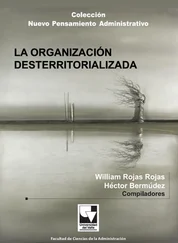Alexánder describe cada uno de los tramos de su viaje hasta Tacna. Partió por el puente Simón Bolívar, sobre el río Táchira,17 uno de los pasos fronterizos más transitados entre Colombia y Venezuela, y símbolo de la emergencia humanitaria. El 7 de julio, allí, comenzó su viaje al sur de Latinoamérica, caminando en medio de un caudal humano. Se le vienen varias imágenes a la cabeza: el policía revisando su carnet migratorio, hombres con carretillas llevando mercadería, vendedores sin polera gritando sus productos, viajeros que van de salida cargando maletas enormes, barberos que ofrecen sus servicios por el equivalente a 5.000 pesos chilenos, mujeres que venden su pelo al mercado de las extensiones para financiar el bus y las agencias repletas de captadores ofreciendo programas de viaje que están lejos de cumplir con las comodidades que promocionan. Y también la humedad sofocante, el sudor en la frente, en el pecho y en la espalda, el bolso pegado a la piel, el polvo de Cúcuta entrando por los poros, el olor a tierra. Allí, entre cientos de venezolanos que van y vienen, aparece Generoso —sí, así se llama—, el “asesor” que finalmente lo terminará embarcando hacia Perú.
Generoso es venezolano y es la misma persona que ayudó a Fernando a llegar a Chile en marzo. El trato es así: en Cúcuta hay más de veinte agencias de transporte como Trayectos Andinos, pero no todas pueden llenar un bus en un solo viaje, por lo que reúnen a todos los pasajeros que van en una misma ruta y los montan en una máquina. Cuando llegan a una frontera se cambian de bus y cada agencia tiene “asesores” que se encargan de pasar a los pasajeros de un país a otro. Generoso es el primer eslabón de Alexánder en esta larga red.
—Caminé con él, me compré unas cosas y luego me llevó a un cuarto de la agencia, donde me senté a esperar. Fernando le mandó 260 dólares para que me comprara el pasaje y unos panes con jamón.
Alexánder aprovechó de bañarse en ese lugar. Estuvo cinco horas hasta que salió el bus. Desde ahí le tomaría un día y medio para llegar a Rumichaca, en Ecuador. Según le había adelantado Fernando, ese era uno de los peores tramos, por lo sinuoso del camino. Unos días antes de salir, le contó una anécdota de su viaje, para prepararlo. Le habló de un señor que iba sentado a su lado, que había pasado a Colombia por el río y que se había ido todo el trayecto con los zapatos y los pantalones mojados hasta la rodilla. En la noche el señor se vomitó encima por el mareo y ocupó el baño para hacer caca. Como eso no estaba permitido, tomó el mojón con un calcetín y lo arrojó a la ruta.
—Pobre hombre —dice Alexánder, haciendo una mueca de asco—. Estos viajes están llenos de publicidad engañosa. Generoso me pintó todo bonito: el transporte, el baño, las comidas, el aire acondicionado y el wifi. Al lado mío se sentó una muchacha que venía con una niña. Yo estaba un poco estresado cuando la vi, porque todavía no nos montábamos en el bus y la niña ya estaba llorando y gritando.
Durante la madrugada de ese 8 de julio, Alexánder y Fernando discutieron por primera la posibilidad de cruzar a Chile por un paso no habilitado:
Fernando: Acabo de hablar con la gente y cobran 200 (dólares) para que pases. Toca trochita, rey. Eso lo hace un chileno, el mismo que te va a recibir en Lima. El chamo me dijo que desde allí el pasaje a Tacna cuesta 45 dólares y que de Arica a Santiago son 70 dólares más. Todavía nos faltan como 320 dólares.
Alexánder: Verga, sí, ¿no habrá alguien que cobre más barato?
Fernando: No, ¿estás loco? Estoy asustado con esto del cruce. Lo barato cuesta caro.
Alexánder: ¿Por esos 200 dólares igual tengo que ir al desierto?
Fernando: Claro, es la trocha: taxi y caminas como una hora. El riesgo es que te paren y te regresen.
Alexánder: Pero si me regresan, ¿ellos me pasarían otra vez? Pregúntale a cuántas personas han pasado.
Fernando: Me dice que es seguro, que confíe. Ahorita estaba hablando con un amigo y me dijo que iba a hablar con una tía, a ver si nos cuadraba 60 mil pesos. Faltarían 140 mil. Le dije que hablara con un prestamista amigo suyo, para ver si nos puede pasar.
Alexánder: ¿A quién más le debes? Tengo que vender el teléfono para ayudarte. Tú ya has hecho mucho.
Fernando: Deja de inventar, que no puedes quedar sin teléfono. Gracias por pensar en eso, pero no puedes. ¿Cómo vas? ¿Ya te dieron almuerzo?
Alexánder: Sí, ahora comí pan.
Fernando: Trata que eso te dure, porque la comida está asegurada hasta Lima.
Al amanecer, recuerda Alexánder, comenzó a hacer mucho calor y el chofer dijo que el aire acondicionado no funcionaba. Abrieron la escotilla y el sol le pegó en la cara. Viajó como cinco horas así. Se tomó una foto y se la envió a Generoso, quien se excusó: “Coño, mi pana, esto se me escapa de las manos”. A las dos de la tarde del día siguiente llegó a Rumichaca, en la frontera con Ecuador.18 Allí lo esperaban unos “asesores” de la agencia, otros como Generoso, que lo ayudaron con su trámite migratorio y, cuando estuvo del otro lado, lo subieron a un bus con destino a Lima.
El viaje por Ecuador fue el más tranquilo y el más rápido: un día y medio. El bus paró una sola vez para que todos los pasajeros se ducharan. El paisaje era verde, rodeado de matas de plátano, con montañas frondosas y tropicales. Al día siguiente, 10 de julio, al llegar a Huaquillas, el último pueblo ecuatoriano antes de pasar a Perú, Alexánder tuvo su primer problema. Desde el 15 de junio habían comenzado a exigir visa y pasaporte a todos los venezolanos que ingresaban al país como turistas y él no tenía ninguno de los dos documentos. Los “asesores” de la agencia dividieron el grupo en dos: los que tenían papeles y los que no. Los primeros pasaron sin problemas y a los otros les explicaron que si no querían perder el bus debían pagar 50 dólares para cruzar. Alexánder les dijo que el pasaje estaba pagado hasta Perú y fue entonces que escuchó esa palabra por primera vez:
“No, papi, esto no está pago, porque usted está ilegal”.
Llamó a Fernando para contarle lo que pasaba y este escaló el reclamo a Generoso, quien no hizo mucho por solucionar el problema: “Ellos quieren que les dejes tu teléfono”, le dijo.
—Me negué, les dije que me iban a enviar dinero y me ofrecieron que me quedara en su casa hasta el día siguiente. Eran dos venezolanos y uno era barbero. Vivían en una pensión que era como un galpón de un piso, con quince habitaciones, una cocina y un baño feísimo, donde vivían muchos venezolanos. Yo me quedé en la pieza de los asesores, tenían una sola cama y las cosas tiradas en el piso.
Esa noche Alexánder cenó con ellos y se bañó. Sería la última ducha hasta Tacna. Luego les arregló un notebook y, como sabía algo de redes, hackeó las claves del wifi de la pensión para que no tuvieran que gastar dinero por el internet. Fue su forma de pagar por el hospedaje. Más tarde, Fernando le habló con urgencia: “En las noticias están pasando un informe sobre los venezolanos ilegales, está rudo”, le dijo.
No hacía falta que se lo advirtiera, lo estaba viviendo. Al día siguiente, el 11 de julio, Fernando le envió 45 dólares. Con ese dinero Alexánder pagó el viaje hasta Lima y a un coyote para que lo cruzara a Perú. Le explicaron que se subiría a un bus, que pasado unos minutos, antes del control fronterizo, debía bajar y ponerse a correr por un campo, y que más adelante lo esperaría el chofer. A las 22:15 bajaron treinta personas del bus. Desde ahí comenzó su travesía como indocumentado. Un estatus sobre el cual nunca tuvo muchas posibilidades de decidir. Estando allí, en la mitad del camino a Chile, no le quedó otra que seguir bajando hacia el sur del continente. Alexánder describe las escenas de esa noche como si estuviera relatando la trama de un película de acción:
Читать дальше