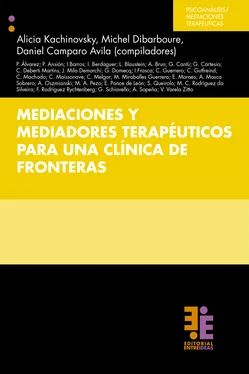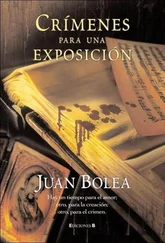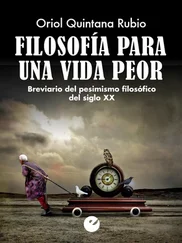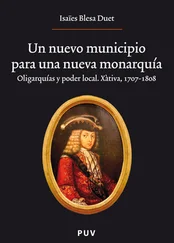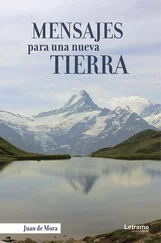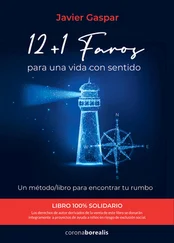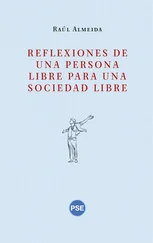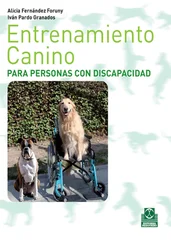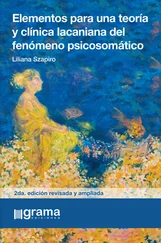El lugar del acto en la clínica actual
La clínica contemporánea nos interpela cotidianamente desde la contundencia del acto. El acto tiene algo del orden de lo inasible y tiende a reiterarse de forma idéntica, en cadenas repetitivas. El acto es la vía regia para la evacuación inmediata del sufrimiento psíquico, buscando alivio frente a la emergencia del dolor. Cuando existen carencias en la posibilidad de representar, el riesgo de la emergencia del acto es una constante.
En nuestro trabajo clínico observamos la reiteración de situaciones que nos dejan perplejos. En estas, los procesos elaborativos estarían ausentes como también la capacidad para modular y diferir la descarga de los impulsos. Vemos escasa capacidad anticipatoria y comprometida la representación empática de las resonancias en el semejante.
Algunas características de la ética contemporánea se vuelven visibles en estos escenarios clínicos: lo vertiginoso, lo evanescente, la descartabilidad y el imperativo a minimizar habitan los vínculos, incidiendo en la construcción subjetiva y en las modalidades vinculares observadas.
Podría pensarse entonces que el déficit en la capacidad elaborativa y en la disponibilidad simbólica de los sujetos sería un común denominador en los psicodinamismos que subyacen a estas presentaciones clínicas.
El acto surge entonces como una escenificación descarnada que nos conmueve y que tiene el riesgo de convocar al acto como respuesta.
Es entonces una responsabilidad para todos los que trabajamos en ciencias humanas el proponer estrategias de intervención que amparen y potencien los procesos de humanización.
Compartimos con Bleichmar (2002) que, sumidos en la actual inmediatez autoconservativa, se vuelve imprescindible sostener la condición de humanidad en riesgo. Nos dice:
Porque lo brutal de los procesos salvajes de deshumanización consiste, precisamente, en el intento de hacer que quienes los padezcan no solo pierdan las condiciones presentes de existencia […] sino también toda referencia mutua, toda sensación de pertenencia a un grupo de pares que le garantice no sucumbir a la soledad y la indefensión. (p. 43)
La experiencia de acostumbramiento al horror, o cierta fatiga de la capacidad de ser compasivo, surgen como detonantes cotidianos de la violencia social y producen efectos devastadores sobre la subjetividad.
Cuando las noticias de la realidad son tan contundentes en lo cualitativo y en lo cuantitativo, existe el riesgo de que se produzca una experiencia de desubjetivación, con cierto efecto de dejarnos sumidos en la desesperanza.
Frente a estos desafíos, las reflexiones psicoanalíticas actuales procuran hallar los psicodinamismos subyacentes a estos fenómenos y ofrecer propuestas de intervención.
Entendemos imprescindible poder diferenciar clínica y dinámicamente el trauma del conflicto . La angustia señal es un recurso del yo ante una situación de peligro, a fin de poner en marcha las operaciones defensivas que puedan evitar la sensación de desborde.
Desde las teorizaciones psicoanalíticas más tempranas se considera a la situación traumática en relación con el desvalimiento del yo enfrentado a montos pulsionales que el aparato psíquico no puede tolerar. Habría un monto excesivo de energía que no puede ser procesada. En situaciones que se vuelven traumáticas, el acontecimiento se inscribe como marca sin acceso al sistema representacional y sin que pueda integrarse en una cadena asociativa, lo que genera serios obstáculos a los procesos de elaboración psíquica.
La experiencia traumática se configura ya sea por la intensidad de la experiencia vivida, como por el efecto acumulativo de su repetición. Opera como una experiencia de desamparo no representable, siendo la carga pulsional una fuerza que busca ser expresada.
Las dificultades de simbolización comprometen la comunicabilidad de la experiencia, observándose de manera frecuente el desasosiego y la descarga psicomotriz carentes de posibilidad de representación, elementos que resultan un desafío para el clínico en su búsqueda de lograr que se opere una sustancial transformación: que lo traumático, adquiriendo una dimensión figurable, devenga conflicto.
Se requiere entonces de un proceso de apropiación subjetiva relacionado con la génesis de la disponibilidad simbólica, para que las marcas fragmentarias puedan integrarse en un relato.
Luego de estas consideraciones, creemos que es preciso conceptualizar el lugar del acto en la clínica contemporánea y en la construcción subjetiva correlativa al actuar.
Podríamos hablar del hombre del acto : alguien que evidencia fallas en la capacidad de regular impulsos, de mentalizar, de fantasear, de mediatizar, de soñar, de simbolizar. Es un humano que usa de manera privilegiada la puesta en acto como forma de expresión y descarga. El acto es su vía regia de construcción subjetiva. El objetivo de una intervención desde el psicoanálisis sería favorecer el advenimiento de una capacidad representacional que permita integrar las marcas fragmentarias en un proceso de elaboración. El hombre del acto ha de devenir hombre de la palabra .
Hemos de tener en cuenta, que estamos resumiendo un largo y complejo proceso que implica una laboriosa construcción psíquica. Es aquí, en esta génesis, donde se destacan los aportes de quienes han conceptualizado lo que sería una construcción intermediaria, a medio camino, que llamaremos e l hombre de la imagen .
Podemos pensar la figurabilidad como una capacidad psíquica, como un producto, como un proceso que da lugar a la construcción de tejido psíquico. Puede ser vista como una herramienta, como un recurso. El trabajo sobre la figurabilidad genera y favorece la ligadura representacional, a la vez oportunidad de insight y de construcción. Posibilita el eslabonamiento de la intensidad pulsional y permite el retorno a situaciones que se vivieron sin haber podido dotarlas de sentido, poniendo en marcha una sinergia dinamizante.
La tarea de crear-construir una imagen evoca la reaparición de restos propios de traumas precoces. La imagen interpela, convoca a la memoria inmediata y mediata. Nacen sentimientos como expresión de una subjetividad ahora recordable. La imagen permite dotar de significado a nuevas maneras de entender lo vivido, confiriendo vida representacional a estratos mnémicos tempranos, reconstruyendo así los agujeros negros, efectos del trauma en la memoria y en la experiencia de sí mismo.
El uso de imágenes fotográficas
El uso de imágenes para producir capacidad de figurabilidad es un recurso metodológico recomendado. El ofrecimiento de fotografías como objetos mediadores, especialmente como disparadores de procesos de figurabilidad grupal, aporta al desarrollo del hombre de la imagen .
El trabajo de figurabilidad posibilita el efecto calmante que produce la ligazón. Las imágenes visuales tienen una potencia sensorial especial que favorece la construcción de sentidos; la experiencia traumática deviene disponible para la elaboración.
Dialogando con los aportes de algunos autores
Freud, ya en el capítulo sexto de La interpretación de los sueños (1899), se refiere a lo que llama “figuración” enumerando los mecanismos de que se vale el trabajo del sueño: condensación, desplazamiento y puesta en figurabilidad.
Winnicott (1991) discrimina clínicamente la experiencia traumática del conflicto. A manera de síntesis podríamos decir que la experiencia traumática para este autor implica un derrumbe en el ámbito de la confiabilidad del ambiente previsible. Generalmente sería la intrusión de un hecho demasiado súbito en tiempos de dependencia absoluta, interrumpiendo la continuidad existencial.
Читать дальше