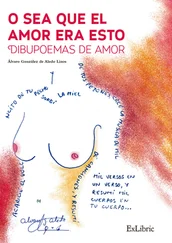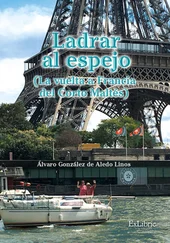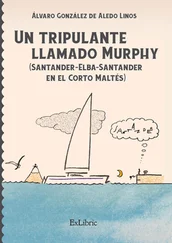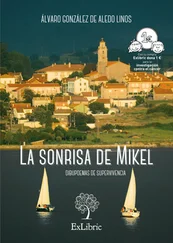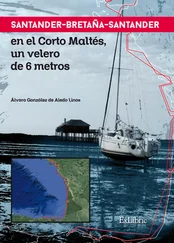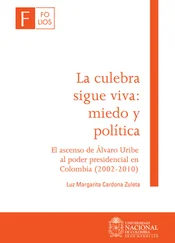Aroma de maíz tostado
Sentados en una esquina del barrio Aranjuez, los Sora volvieron a sonreír cuando María Noelia sacó, de una de las bolsas negras en las que había empacado, la pequeña hornilla de hacer arepas junto con algo de carbón y la masa de maíz molido, envuelta en el plástico transparente, que alistó la noche anterior para surtir el desayuno. Precaución de aquellas que de seguro demanda el instinto de conservación y por la que se felicita veinte años después, ya que sin duda ayudó a salvar sus vidas.
Amasadas y puestas sobre la rejilla, las primeras cuatro arepas comenzaron a emanar su irresistible olor a maíz tostado en tanto que María Noelia abanicaba las brasas del carbón. Aroma que no fue ajeno siquiera al olfato romo de un obrero de la construcción que bajaba en dirección al barrio Manrique para luego continuar camino de su trabajo en la planicie del centro de la ciudad.
El hombre preguntó el precio de las arepas en un tono que revelaba su afán así como la firme intención de comprar una para aplacar los sonidos del hambre que hacía su estómago siendo ya las nueve de la mañana. Sorprendida, María Noelia puso un valor de seiscientos pesos a las más grande de sus «telas» de maíz blanco, en tanto se iluminaba su mente sobre la manera en que podría llegar a sobrevivir. A la velocidad de sus pensamientos atropellados unos con otros en esos momentos de desazón, también agradecía al Altísimo que la estuviera mirando en su desgracia, en esa hora trágica por la que atravesaba, pero que ahora intuía no sería infinita.
Antes de instalar la hornilla de manera definitiva en aquella esquina de Aranjuez, María Noelia quiso poner a prueba la idea que primero vino a su mente durante el tormentoso recorrido entre San Carlos y Medellín. Debía hacer caso a la que creyó podía ser una premonición, pero irse a la plaza La Minorista a comprar cebollas y limones sueltos, ponerlos en bolsas y venderlos por docenas a los invencibles regateadores antioqueños que hacían mercado familiar resultó de escaso beneficio.
Lo cierto es que al tomar ya la decisión de situarse en la esquina que la acogió en su llegada a Medellín, María Noelia no contó con la infranqueable resistencia que a lo largo de los años tendría que soportar y disponerse a vencer, cual si fuera una fiera en defensa de sus crías.
Doña Pepa al ataque
Como si hubiesen pedido turno para arreciar contra su minúsculo negocio, propietarios de antiguas casas de construcción refinada a las que el tiempo robó su esplendor arremetieron contra ella y su familia a través de airados enfrentamientos que en su propia cara le expresaban con odio la enorme repulsa que su presencia campesina y su humeante hornilla les causaba. Detestaron los corrillos de gente popular que, primero en las mañanas y luego hasta las tres de la tarde, la visitaron tanto como para crearle un prestigio indisoluble. Fama digna de leyenda urbana que la erige hasta hoy como la gran matrona en la reconocida Esquina de las Arepas.
Luego de los careos a gritos en los que María Noelia aceptó toda provocación y no dejó de responder ofensas con el glosario de palabrotas aprendidas a lo largo de su vida, vinieron las argucias legales en su contra. Así como ella se propuso no abdicar en su lucha por el sustento diario de su descendencia, del mismo modo Josefa Echeverry, más conocida en el barrio como doña Pepa, en su papel de funcionaria gubernamental de rango medio, juró confiada ante los vecinos que desplazaría a la familia Sora del vecindario, aunque con ello reforzara su imagen de desalmada.
La Esquina de las Arepas recibió entonces la temible visita de Sanidad Municipal. Sus funcionarios llegaron decididos a encontrar el menor descuido en temas de higiene, por lo que escrutaron cada milímetro del espacio invadido. Al final conceptuaron de palabra, y así lo consignaron en el documento formal de inspección, que los residuos de carbón adheridos en platos y estantería resultaban altamente nocivos para la salud de los comensales.
Proferida a voz en cuello esta sentencia, cual si fuera proclama de senador romano en tiempos del imperio, los técnicos en pesquisas de aseo y pulcritud procedieron a sellar el negocio y se marcharon. Suplicio de varias semanas para María Noelia yendo de una oficina a otra, lidiando con trabajadores públicos de idoneidad escasa quienes durante veintiún días le hicieron la vida a cuadritos, pero al cabo de los cuales obtuvo permiso para volver a abrir, no sin antes realizar mejoras locativas de obligatorio cumplimiento y pagar una sanción económica que descuadró en un par de meses su presupuesto familiar.
No acababa de sobreponerse a la soterrada arremetida de doña Pepa, cuando la gente de Espacio Público, a la que nadie recordaba haber visto antes por el barrio Aranjuez, se detuvo en la Esquina de las Arepas. Hicieron aspavientos autoritarios al bajarse de la camioneta oficial en que llegaron, tiraron las puertas y rodearon el local con su presencia. Quien parecía ser jefe de cuadrilla, a voz en cuello, le recordó a María Noelia y a sus comensales que el lugar en el que se encontraba laborando era propiedad de la ciudad y que en consecuencia estaba incurriendo en un grave delito.
Segundos después parqueó allí mismo un pequeño camión de estacas del que se bajaron cuatro imberbes muchachos con uniforme de policías y bolillo al cinto y, mientras María Noelia culpaba de su mala suerte a «la maldita doña Pepa», procedieron a convertir en carga decomisada toda la estantería que allí encontraron, platos y cubiertos, mesas y sillas y la parrilla de asar.
De invasora a leyenda urbana
Esta vez María Noelia debió valerse de un joven abogado, cliente suyo y recién graduado, quien en actitud solidaria le ofreció hacerse cargo de su caso, convencido de ganar el pleito si el juez aceptaba que su defendida era una frágil mujer, desplazada por la violencia, y que en aquella esquina lo único que pretendía era hacer valer su derecho fundamental al trabajo.
Con este escueto alegato la justicia obró en favor de la acusada, dotándola del estímulo necesario para que no cediera en su empeño de lograr que ese trozo de Aranjuez le fuera asignado formalmente. Su terquedad y vocación pendenciera dieron frutos años después cuando un nuevo y sorpresivo fallo de la justicia, en respuesta a un recurso jurídico que interpuso, pero por el que no daba un centavo, conminó a Espacio Público a ceder la esquina en disputa a la ciudadana María Noelia Sora, quien no solo lo había ganado por efecto de posesión del lugar durante más de diez años, sino porque estando allí se había convertido en ícono de la ciudad: figura popular viva y activa, valiosa por su contribución con el bienestar de la comunidad.
El amargo sabor de la derrota sumió en depresión y vergüenza a doña Pepa, quien dio por terminados los ataques a la cuarentona, rolliza y desparpajada María Noelia, quien por poco clava una bandera en el suelo proclamando su victoria, pero que persuadida por su familia para que diera ejemplo de humildad, optó mejor por difundir con el voz a voz la buena nueva de que ahora ya era la dueña de la arista de Aranjuez a la que todos llamaban la Esquina de las Arepas.
Doña Pepa, la enconada contradictora, aparte de limitar sus paseos callejeros a muy pocos, ya no volvió a burlarse del aspecto de marchante de su rival e, incluso, llegó a considerar que aquella agraciada figura de cejas negras despeinadas y rostro de blancura sobrenatural seguro sacaba provecho de la desprevenida y auténtica atracción que por ella sentían taxistas, vendedores ambulantes, mensajeros, madres solteras y vecinos sin rastro del menor abolengo.
La gente del común, pensó doña Pepa, «se chancea y establece con esa María Noelia un tipo de relación que va más allá del trato entre consumidor y tendera».
Читать дальше