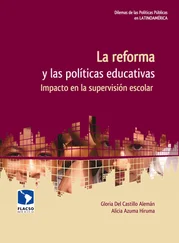Estas tipologías permitirán a la autora dar sentido a lo expresado por sus entrevistados e interpretar lo ahí dicho en forma significativa. Cada uno de los tipos de identidad dará lugar a lecturas específicas de las entrevistas y las informaciones recogidas por la autora en su observación participante en las calles y los fraccionamientos de la comuna de Renca. Pero, sobre todo, le permitirán dar cuenta de su propósito central: definir las identidades políticas en sus procesos de formación, desarrollo y consolidación.
d) La definición de las identidades políticas . A partir de todos los elementos desarrollados en los apartados anteriores, es posible ahora postular que las identidades políticas se construyen, se reproducen y cambian a lo largo de los diversos procesos a los que aluden las tipologías. Entonces ¿cuál es la especificidad de la identidad política?
Según lo señalado anteriormente, existe una estrecha relación entre cultura, identidad individual e identidad colectiva. A las identidades no se les puede atribuir una voluntad propia: se les debe considerar entidades relacionales , compuestas por individuos que comparten un atributo común y que se sienten parte de una comunidad histórica, dinámica, que delimita fronteras y que otorga marcos de interpretación a los sujetos. En ese marco, las identidades políticas son aquellas que, compartiendo estas características, delimitan una pertenencia grupal que se articula en relación con el sistema político.
La detallada y solvente reflexión teórica cuyos elementos hemos reseñado es el sustento central que le permitirá a la autora interpretar los resultados de su trabajo de investigación empírico. En este sentido, se pueden deslindar periodos distintivos en el desarrollo de las identidades políticas (y/o “comunidades imaginadas”) en Chile: un primer momento en el que las categorías de clase, partido y conflicto aparecían como centrales; un segundo momento, en el que las categorías de represión y reorganización del campo político aparecían como centrales; un tercer momento en el que las categorías de transición, democracia y escepticismo aparecen como centrales.
En Renca, las identidades pertenecientes al tercer periodo son las que permiten dar cuenta del giro a la derecha que toma el comportamiento electoral de los pobladores. Y si lo que ocurre en ese espacio es síntoma de lo que pudiera explicar el peso del voto de la UDI en el ámbito nacional, entonces una conclusión central de este libro es que los ciudadanos chilenos rompieron tanto con las identidades totales como con las identidades en transformación y se encuentran insertos en procesos relacionados con identidades fragmentadas.
En cada uno de estos periodos, el libro busca relacionarlas con la transformación de la estructura económica, de la estructura ocupacional, del sistema político-partidario, de los marcos institucionales y de los elementos definitorios que la derecha, el centro y la izquierda le asignan a esos momentos del desarrollo político de Chile. No obstante, no son estas variables las que privilegia la autora, que se interesa mucho en vincularlas con cambios en la toma de conciencia ciudadana en el Chile contemporáneo. En estas identidades, los temas de la territorialidad constituyen el elemento central de la construcción identitaria contemporánea. Por ejemplo, en el caso de Renca, el peso de la pertenencia a las organizaciones, la participación en ellas, así como el tiempo y la frecuencia de la participación sustentan la centralidad de la territorialidad que se corresponde con el declive del componente ocupación-trabajo, la diferenciación entre lo social y lo político, el carácter instrumental de la motivación. La UDI y su alcaldesa articularon muy bien, durante la década de 1990, el tema de la territorialidad y de la importancia que ésta tiene en la vida cotidiana de las personas: la vivienda, el esparcimiento, la celebración de fiestas expresan el lugar que éste ocupa en la estrategia de la unión.
Por otro lado, el devenir de la idea de “nosotros” y el efecto de los acontecimientos nacionales en la propia trayectoria y en el colectivo son aspectos en los que la relación entre trayectoria e identidad es central. Aquí, dos momentos parecen críticos: en primer lugar, los años 1973-1982 y los años 1982-1988. Sobresale la trayectoria familiar y su papel en la construcción de las identidades políticas. La centralidad de las experiencias familiares es básica: la migración, el discurso de los padres/madres y abuelos/abuelas, la socialización política temprana, la pobreza y la privación como motores de la organización, elementos que son recuperados por el discurso de la UDI y que ahora desplazan a la ideología o a las ideas sobre el futuro que habían sido el aglutinante del discurso de los partidos de izquierda. El papel de personas/personajes en la construcción de la identidad política y las posiciones frente a la política económica y la política social jugarán un papel como ejes identitarios. Asimismo, las cuestiones axiológicas (uso del condón, píldora del día después, aborto) también desempeñarán un papel en este proceso.
Los aspectos anteriores contribuirán a la formulación de lo político y a su definición por parte de los representantes de cada una de las opciones. La percepción negativa de lo político como actividad deshonesta, opaca, corrupta, contribuye a la separación del aspecto social del político que potenció la nueva derecha encarnada en la UDI y que logró penetrar en la práctica electoral de los sectores populares. Entonces, la UDI, a pesar de ser un partido político, da un contenido totalmente nuevo a su actividad, desmarcándose radicalmente de lo que había sido la política en Chile hasta la década de 1990. Así, los otros partidos, y en particular la CPD, se perciben como cúpulas impenetrables sin contacto con la realidad social. Es por eso que la dimensión integrativa desarrollada por la UDI le permite generar un involucramiento de las personas en la vida política, más allá de la militancia o de la adscripción a determinado proyecto ideológico.
Por otra parte, esto le permite a la UDI deslindarse de las posiciones de la Concertación de Partidos por la Democracia. De esta manera, el adversario se convierte en el que asume posiciones axiológicas no aceptadas por la Iglesia católica, que utiliza el poder en forma instrumental, que utiliza los recursos públicos para beneficio privado. El adversario, para la UDI, es todo aquél que no es transparente en su comportamiento público y privado. El análisis anterior lleva a una comprensión muy sofisticada del contenido de lo político en el Chile actual. Se pueden observar cambios significativos en las formas de relación con lo político.
Sin embargo, y para concluir, a pesar de la pertinencia de las consideraciones realizadas por la autora a partir del discurso de sus entrevistados, cabe preguntarse si el desplazamiento del voto popular hacia la derecha en Chile y el cambio de sentido de lo político constituyen procesos irreversibles o guardan relación con los que fueron los vínculos entre la derecha y los sectores populares en términos históricos o con la coyuntura económica por la que ha atravesado el país en los últimos 20 años o con el desgaste en el ejercicio del poder que ha experimentado la Concertación de Partidos por la Democracia.
Las hipótesis planteadas en este libro y su puesta a prueba empírica contribuyen al conocimiento de las nuevas identidades políticas que se han generado en el periodo posdictatorial y a proporcionar elementos para comprender las razones de quienes han adoptado esas nuevas identidades. La difusión de los resultados de la investigación y de la reflexión teórica de Mayarí Castillo en Chile tendría mucha utilidad porque permitiría comprender por qué los ciudadanos ubicados en las clases bajas de la sociedad chilena han modificado sus actitudes y la dirección de su voto a partir de 1990 en adelante.
Читать дальше