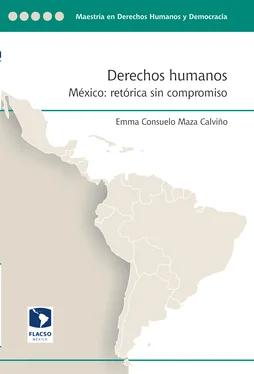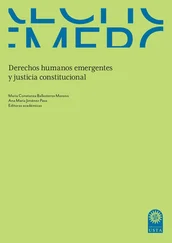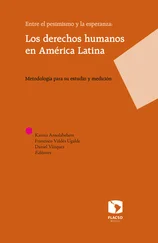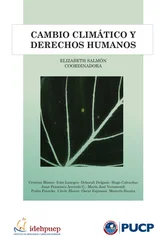Pocos autores han aplicado estos modelos específicamente a México (Sikkink, 1993; Keck y Sikkink, 1998; Anaya, 2008; Aikin, 2007). Keck y Sikkink analizan el caso de México con el modelo del bumerán hasta 1994 y consideran que la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) ha sido el logro principal de la presión internacional. Anaya analizó los cambios de política en materia de derechos humanos durante la última parte del sexenio de Zedillo y durante el sexenio de Fox, y concluyó que pueden explicarse por una combinación de las dinámicas de presión generadas por las redes trasnacionales de cabildeo e influencia (rtci), así como por factores políticos internos, relacionados con funcionarios con poder de decisión dentro del gobierno de Fox. Por su parte, Aikin aplica el modelo de la espiral para una situación específica: el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, los análisis de Keck y Sikkink y de Anaya que aplican estos modelos a México no profundizan sobre si los cambios que se dieron fueron retóricos o de comportamiento y si éstos finalmente produjeron avances sustantivos en la situación de los derechos humanos en México.
En el presente capítulo, se intentará trascender lo encontrado por estos autores, evaluando el modelo del espiral como marco para analizar el trabajo y el impacto de las rtci en las prácticas y el discurso de derechos humanos del gobierno mexicano desde que dicha red comenzó a trabajar en México a mediados de la década de 1980.
Se decidió hacer el estudio basándose en los diferentes sexenios y enfocándose principalmente en los jefes del Ejecutivo mexicanos que encabezaron dichos sexenios, ya que si bien los presidentes no poseen un poder absoluto, sí son los responsables únicos en materia de política exterior, incluyendo la que es materia de derechos humanos. A su vez, la presión internacional se ejerce directamente sobre las cancillerías y los presidentes en turno, por lo que la respuesta a ésta la determina principalmente el presidente de México.
Por otro lado, aun cuando la presente investigación analiza el impacto del trabajo internacional realizado por varias organizaciones no gubernamentales (ong) de derechos humanos mexicanas, no se pretende hacer un análisis organizativo de las ong mexicanas, por lo que no se aborda su enorme diversidad, ni sus múltiples encuentros y diferencias, sino que, desde la experiencia personal y el trabajo realizado por varias que tuvieron una estrategia conjunta para lograr presión internacional sobre México, se analiza el impacto de dicho trabajo, por ser esto lo relevante para el análisis de la aplicación del modelo de la espiral a México.
Con base en fuentes documentales[1] y en la perspectiva histórica, analizaré las prácticas y discurso de derechos humanos de los diferentes gobiernos mexicanos y su efecto en la situación de los derechos humanos en México. Para ello, primero expondré el marco conceptual de la socialización de las normas, el surgimiento de las rtci, el efecto de bumerán y la teoría de la espiral; luego describiré el surgimiento y trabajo de la red en México a lo largo de tres sexenios (Salinas, 1989-1994; Zedillo, 1995-2000; y Fox, 2001-2006) y las respuestas o cambios en dichos gobiernos a la presión internacional y, finalmente, evaluaré la pertinencia del modelo para México mediante unas conclusiones analíticas, señalando los principales problemas que presenta su aplicación a México, debido a que los indicadores para colocar a un país en una etapa específica del modelo de la espiral, no aplican tan linealmente para este caso. Asimismo, expondré por qué en el caso de México, la instucionalización de los derechos humanos no necesariamente ha sido una cuestión positiva para la situación de los derechos humanos en México.
Modelo del bumerán y modelo de la espiral
Socialización de las normas
Según Keck y Sikkink, la teoría realista de las relaciones internacionales no había servido para explicar grandes transformaciones mundiales como el derrumbe de la Unión Soviética, la abolición de la esclavitud o el derecho al voto, lo que hizo que emergieran con fuerza otras teorías. Si bien reconocen que la teoría liberal ofrece una explicación más convincente del cambio,[1] no están de acuerdo con las motivaciones que para éste propone, pues supone que los actores actúan exclusivamente según sus propios intereses (Keck y Sikkink, 1999: 408). Estas autoras prefieren utilizar la teoría de la socialización de las normas que se basa en el estudio de actores cuya motivación básica son “ideas basadas en principios” y no sólo en el interés.
De esta forma, desarrollan una teoría sobre la socialización de las normas señalando que la influencia de la regulación internacional puede entenderse como un proceso de tres etapas y que éstas tienen un “ciclo de vida” (life cycle), en el que el cambio producido por las mismas en cada etapa está caracterizado por diferentes actores, motivos y mecanismos de influencia (Finnemore y Sikkink, 1998: 895; Khagram, Riker y Sikkink, 2002a: 15). La primera etapa del proceso es el “surgimiento de la norma” (norm emergence), que se da cuando existe una convicción de que se necesita cambiar algo. En esta etapa, los Estados adoptan una norma por razones políticas internas y si un suficiente número la pone en práctica alcanzará un umbral o “punto extremo” (tipping point),[2] para pasar a la etapa dos. En ésta, los Estados adoptan la norma en respuesta a la presión internacional, incluso si no existe una coalición interna que impulse su aprobación, porque lo hacen para mejorar su legitimidad hacia el interior (Finnemore y Sikkink, 1998: 898). La rápida ratificación de un tratado por muchos países puede ser señal de una “cascada de normas” (norms cascade) internacional (Khagram, Riker y Sikkink, 2002b: 15). Con el tiempo, en una tercera etapa, esta norma se acepta internamente y se vuelve incuestionable (Finnemore y Sikkink, 1998: 898).
Por otro lado, existen tres tipos de socialización de las normas basados en tres modelos de interacción social. El primero se puede categorizar como proceso de imposición forzada, negociación estratégica y adaptación instrumental de las normas y ha sido teorizado muy bien por los modelos racionales; el segundo es el de institucionalización y habitualización, que ha sido bien conceptualizado por el institucionalismo sociológico; y el tercero es el proceso de concienciar a la sociedad, que implica argumentación, diálogo y persuasión, en los que prevalece la racionalidad argumentativa (Risse y Sikkink, 1999: 11-17; Risse, 1999: 530-531). De esta forma, la socialización de las normas debe cumplir los tres tipos de socialización para poder aceptarse internamente. Se asume así que tanto las normas como las ideas basadas en principios tienen efectos constructivos en la identidad de los actores participantes (Schmitz y Sikkink, 2001: 12).
Lo anterior es la base de la teoría de las redes trasnacionales desarrollada por Keck y Sikkink, quienes importan el concepto de ‘red’ de la sociología y lo aplican a las relaciones internacionales, negándose a separar las relaciones internacionales de la política comparativa (Keck y Sikkink, 1998: 20). Así, acuden “a las tradiciones sociológicas que se concentran en relaciones complejas entre actores, la construcción intersubjetiva de marcos de significado y la negociación y maleabilidad de identidades e intereses” recurriendo a las tradiciones de los constructivistas en la teoría de las relaciones internacionales y la teoría de los movimientos sociales en política comparada (Keck y Sikkink, 1998: 21). De este modo, la teoría de las redes insiste en que se puede influir en individuos, grupos y Estados mediante una mezcla de persuasión, socialización y presión (Keck y Sikkink, 1999: 409).
Читать дальше