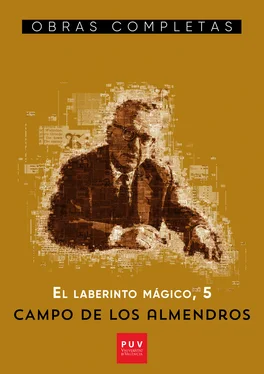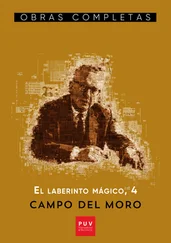–Un momento: primero, no he dicho que sea justo; segundo, ¿quién le asegura a usted que el chico sea pederasta? ¿Que es menudito? ¿Que no le gustan los ejercicios violentos? ¿Y qué?
–Tampoco le entran las matemáticas.
–No veo la relación.
–Yo sí: los números son cosa de hombres.
–A lo mejor hará un excelente abogado. Y en cuanto al negocio, le sobrarán yernos.
–¡Qué yernos ni qué ocho cuartos! No es lo mismo. Yo siempre había pensado...
–Ahí está lo malo, mi querido don Julio; no hay que pensar, usted deje que las cosas lleven su curso.
–Sí, ya sé: la naturaleza.
–Usted lo ha dicho.
–¿Y si la naturaleza hace que a mi único hijo le guste...?
–Lo mejor es verlo.
–¡Don Claudio!
–No hago chistes. El chico, de hecho, no ha salido a la calle. ¿Quiere un consejo?
–Ya era hora.
–Mándele a Madrid.
–¿Solo?
–Claro. Lo que sea sonará. Y tenga confianza. Con todo, a mí me parece que no hay nada, por lo menos físicamente, que lleve al chico por malos caminos.
Así fue Paco Ferrís no a Madrid, que doña Mariana desde aquel parto, que siempre tuvo por prematuro, tenía en horror, sino a Valencia, a acabar el bachillerato. Allí tenía la buena señora a su hermano, relativamente bien casado –en un puño– que acogió, sin grandes entusiasmos, al sobrino.
Don Germán regentaba bun negocio de exportación de naranjas; las tierras eran de su mujer. Su única preocupación era la temperatura, para que no se helara la cosecha de las navel , allá por los Valles, en las cercanías de Sagunto. Doña Amparo vivía bajo el manto de la virgen de su advocación, rogándole que el termómetro no bajara a los extremos que temía su legítimo que, del frío, se ponía imposible física y moralmente, hasta el extremo de atreverse a plantarle cara.
–O se ocupa uno del sexo o de política.
–¿Y la literatura?
–Depende de lo uno o de lo otro.
–¿No de los dos?
–Eso se queda para los dioses.
–Entonces, tú.
–¿Yo?
Dionisio Velázquez se quedó mirando a Paco Ferrís e hizo un gesto vago. Dionisio quería ser pintor y lo que más le molestaba, además del hígado –de cuando en cuando– era su apellido, que no tardó en suprimir; firmó Dionisio, a secas.
–¿A ti no te importa la política?
Eran los últimos tiempos de la dictadura de Primo de Rivera.
–Ni un comino.
–Pero ¿los demás?
–No existen.
Paco se había unido, al año de estar en Valencia, con un grupo de jóvenes todos algo mayores que él. No mucho: Dionisio tenía veintidós años; Alberto Domínguez, veintitrés; Emilio Ferrer, veintiuno; Blas Ortega, veinte; Vicente Dalmases, los mismos. Hablaban de música, de literatura, de pintura; en general mal, pero ardidos. Alberto era escultor; Emilio, poeta; Blas, crítico de arte; Vicente estudiaba comercio. 38Ninguno de ellos había salido del terruño natal como no fuese para asomarse, unos días, a Barcelona o a Madrid. A pesar de no tener conocimiento directo de las corrientes imperantes en Europa sino a través de revistas y periódicos no muy especializados, la emprendieron contra sus mayores ayudados por un periodista de La Voz de Valencia y el cónsul paraguayo que había estado, poco, en París. 39En general, nadie les hacía caso, pero ellos se creían el ombligo del mundo y Paco estaba seguro de haber encontrado, por fin, su vocación; sería escritor, cosa que ocultó cuidadosamente a la familia.
Dionisio, a pesar del padrinazgo de Federico Ramírez, el periodista y de Carlos María de Alfaro, el cónsul, dominaba la tertulia. Era, de lejos, el más inteligente sin contar sus posibles que ayudaban no poco al respecto. Él, es decir su padre, registrador de la propiedad, pagó los seis números de una revista, Huerta , 40que no mereció honores y con razón, ni en Madrid ni en Barcelona. Allí publicó Francisco Ferrís por primera vez, un poema en prosa, que mandó a su hermana mayor con la obligación –¿hasta qué punto sincera?– de no enseñárselo a nadie; Mariana, con buen criterio, la respetó.
Contribuían al descrédito de que gozaba el grupo en la ciudad las nefandas relaciones de Dionisio con Blas, que no ocultaban a quien quisiera tomarse el menor trabajo de enterarse. Entre otras cosas porque les parecía natural y a Dionisio evidente prueba de superioridad.
Dionisio Velázquez se interesó en seguida por Paco Ferrís. Lo citaba en cafés apartados donde podía darse el gusto de pontificar. Quiso formar al almanseño. Dejábale este, más curioso que convencido. Sin embargo, lo marcó indeleblemente, propicias la edad y la ocasión.
–Intentar ayudar no tiene sentido. A nadie. Cada quién va a lo suyo, aunque no quiera. Así, ¿quién puede remediar a quién? Como no sea económicamente... Es decir, con algo que no tiene que ver con la vida, dar algo que sirva al prójimo para que este haga lo que le parezca mejor. Cualquier otro apoyo carece de sentido. Dios inventó el dinero para eso. Es lo único que sirve para salvar almas ajenas. No protestes: nadie colabora. ¿O conoces alguien que haya agradecido un favor? La filantropía es una mierda; la caridad, un insulto; dar lo superfluo –veinte céntimos o un libro repetido– es deshacerse de lo que sobra, de un lastre, de lo que no vale. O por el placer de dar –el propio gusto–, de regalar, de gozar entregando, una copulita barata. Todos los plazos están vencidos. Entiende: «No hay plazo que no se cumpla», 41tontería: todo es después, todo fue ya antes, no se hace nada gratuitamente. Nada. ¿Me comprendes? Todo lo rige el interés propio, así sea el ajeno. Siempre se obra por algo. No se suicida uno por nada. Uno manda; siempre se es dueño –poseedor– de algo; la miseria absoluta no existe. Siempre se puede matar, por ejemplo, que es otra manera de dar. ¿Qué diferencia hay entre dar y quitar? ¿Quién agradece de veras un favor? Solo los que pueden devolvértelo con creces. El agradecimiento, de quien da, nunca de quien recibe. Las dádivas solo engendran la envidia. No hablo de las palabras, máscaras que plagan nuestro laberinto. Las sacamos y las agitamos en la punta de unos palos, moviéndolas a distancia. El hombre si no es esclavo es desagradecido. Al fin y al cabo, la libertad es ingratitud o no es libertad. La libertad consiste en hablar y obrar mal para con quien se portó bien contigo. Lo contrario no tiene sentido. Libre, el que se desgaja de sus padres, de sus maestros, de su familia. El agradecimiento es esclavitud. Por eso inventó Dios el dinero, fuente la más corriente de la libertad. Por eso existe tan gran admiración por lo que llaman «espíritus independientes», es decir, los más desagradecidos. La gratitud, la lealtad, son obligaciones tan pesadas que hunden al hombre al fondo de lo vulgar. Vuélvelo: la ingratitud, el desagradecimiento, el olvido, la deslealtad son las bases de la grandeza humana, lo firme de la historia, lo que queda; y no hay progreso. El hombre solo va hacia adelante despreciando lo que antecede, entre otras cosas porque, de todos modos, ahí queda. Para subir hay que pisotear lo anterior, alzarse a costa de lo que sea. No es fácil, porque, además, si lo haces conscientemente, sabes que los que te siguen –a quienes aun sin querer haces favores por el solo hecho de vivir–, a su vez te han de machacar. El mundo es una enorme montaña de fino polvo en la que los que no se ahogan por impotencia, desde que tienen uso de razón, no tienen sino un leve respiro antes de hundirse en lo que hundieron. El interés del mundo reside en la superposición de una maquinaria desconocida –que no sabes si funciona o si lo hace bien o mal– hecha de nuestros pensamientos heteróclitos, arbitrarios, extravagantes, desproporcionados, generalmente monstruosos, muchas veces ridículos, siempre mágicos. La idea de progreso –que envenena al mundo desde hace siglos– es la imagen misma del desagradecer: querer más a costa de los demás, aunque estos, a su vez, «progresen». Todos quieren ganar –lo que sea–. ¿Quién no se naturaliza desnaturalizándose?
Читать дальше