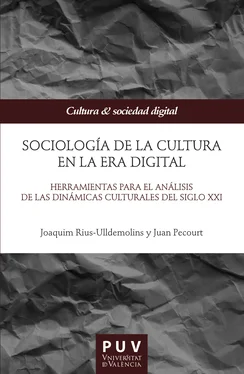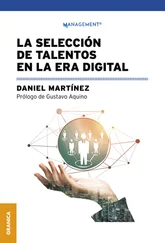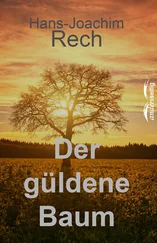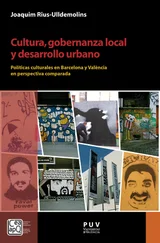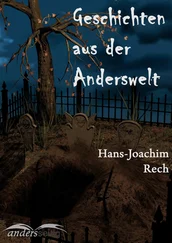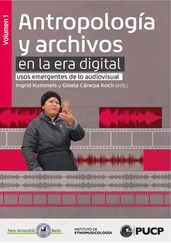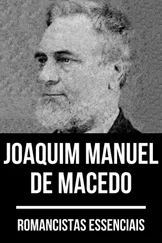1.1. Concepciones de la cultura: humanística, antropológica y digital
El origen y el sentido básico de la cultura se sitúan en la concepción humanista, que funda y constituye el mundo institucional de la «cultura». Se trata de una ideología de la excelencia que es utilizada como estrategia de distinción social. Esta concepción es la que se expresa en la idea de adquirir cultura: la cultura aquí representa un valor superior, un valor especial, y es algo que se adquiere con esfuerzo.
Así, la noción de cultura tiene una larga historia que se remonta a referentes de cultura en principio muy alejados como Aristóteles y su concepto de virtud como maximización de las potencialidades de nuestra naturaleza. Lo cierto es que, como han señalado Williams o Elias, es a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en el marco de la ascensión del capitalismo y la construcción del Estado moderno, cuando se impone esta concepción mediante el término cultura . Significativamente, en el siglo XVIII, la noción de cultura se formalizó en la edición de 1718 del Diccionario de la Academia Francesa como el culto de un atributo específico del ser humano. Así, se distingue, también, entre el acto de cultivar una aptitud humana en ciencias, artes y letras, y el estado derivado de esta acción: la cultura de las ciencias, de las artes y de las letras. Antes, por el contrario, se usaban otros términos: un estudio de las clases altas barcelonesas de Amelang recuerda que la doctrina pueril de Ramon Llull habla de estudio, doctrina y ciencia. Así, no será hasta el siglo XVI cuando se hable de cultura.
1.1.1. La definición humanística: la cultura como civilización
Durante el siglo XVIII, la corriente ilustrada se inclina por el uso de la noción de cultura como estado (de la mente cultivada mediante la instrucción, estado del individuo que tiene cultura). Hacia finales del siglo XVIII, se acerca a la de civilización y se opone a la de naturaleza. Esta aproximación le da a la noción de cultura un carácter universalista, progresivo y racional. La cultura aparece como la suma de los saberes acumulados y transmitidos por la humanidad, considerada una totalidad en el curso de la historia independientemente de los pueblos y las clases. La casi fusión semántica entre cultura y civilización provoca un declive del uso de la primera en pro de la segunda.
Así, la noción de civilización comienza a ser utilizada por el movimiento iluminista como estado universal de la humanidad (vinculado a la razón) y como acción para conseguirlo (a través del refinamiento de las costumbres y la mejora de las instituciones, la legislación y la educación). De esta forma, para los reformadores burgueses, la civilización se convierte en un programa para sacar a la humanidad de la ignorancia y la irracionalidad (a través de la razón) que debe extenderse a todos los pueblos que componen la humanidad (universalismo) a partir de la educación y las políticas de Estado (evolución o perfección). En resumen, a principios del siglo XIX, en Francia la noción de cultura: a ) se adapta a la noción de civilización; b ) es usada por una clase social, la naciente burguesía, para designar un estado de la humanidad (la razón) y la acción para lograrlo (el refinamiento, la educación y las políticas de Estado), y c ) adquiere un carácter universal (todos los hombres pueden alcanzarla) pero restrictivo (no todos la tienen) y jerárquico (existen los pueblos civilizados, ubicados en la cúspide de la humanidad, y los incivilizados o bárbaros).
La cultura aparece ligada desde entonces a la educación de las buenas maneras y el cultivo de las artes y las ciencias, incorporando un aspecto valorativo (y distintivo). No es casualidad que se pase de las concepciones innatas (ingenio) al acento en las cualidades adquiridas que denota la palabra cultura (la nobleza de toga es una nobleza que ha «ganado» el título, en contraposición a la nobleza de espada, que lo es por nacimiento –y por haberlo «ganado» por hechos militares hace muchos siglos)–. Así mismo, esto sucede en el momento en que surge, con las profesionales liberales y el capitalismo mercantil, una oligarquía cívica que encuentra en la educación una oportunidad para consolidar y legitimar su nuevo estatus. Por el contrario, las élites de la Edad Media oponían la superioridad intelectual y cultural de la nobleza a una esfera inferior que consideraban caracterizada por la ignorancia y la inmadurez mental. Construyendo una dicotomía, identificaban a los plebeyos con la animalidad, la vida sensual y el materialismo, y oponían a ello el refinamiento, la disciplina y la espiritualidad. Esta concepción de la cultura abarcaba desde el cultivo de la ciencia, hasta el saber, la disciplina corporal o las buenas maneras. Una cultura que definían como adquirida (mediante la educación), pública (ratificada institucionalmente), letrada (ligada a la capacidad de leer y escribir) y sumamente restrictiva (limitación de acceso). Por lo tanto, la noción de cultura como civilización es descriptiva, pero también parcialmente normativa, lo que da a entender que es superior a la barbarie (Eagleton, 2001 a ).
1.1.2. Concepción de la cultura como alma del pueblo ( Volksgeist )
La intelectualidad romántica desarrollará una filosofía de la historia alternativa a la ilustrada, en la que en lugar de un curso histórico universal y unívoco, se concebirán cursos diferenciales de cada «nación» o pueblo, como desarrollos de maneras de obrar, pensar y sentir propios de cada una. En este contexto, la idea de cultura representará un ideal de perfección basado en el sentimiento, la franqueza, la «naturalidad» (y esto quiere decir las formas de vida tradicionales, de raíz popular).
Así, el sociólogo alemán Norbert Elias explica el impacto de la noción de civilización en los territorios que hoy conforman Alemania a principios del siglo XIX y su relación con el vocablo alemán Kultur (‘cultura’). De este modo, durante el siglo XVIII la noción alemana de Kultur posee el mismo sentido que su equivalente francesa. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII la noción evoluciona hacia un sentido mucho más limitado y específico. Allí, las clases altas no están tan unificadas; las oligarquías ascendentes, y muy especialmente la intelectualidad de clase media, no encuentran acogida en las cortes aristocráticas. La clase cortesana se encuentra integrada en una aristocracia de ámbito europeo que habla francés (lengua considerada de cultura entonces), mientras que los intelectuales se sienten alemanes y hablan y escriben en alemán. En este contexto, la concepción de cultura como civilización no diferencia solo a los de arriba de los de abajo, sino que también diferencia a los de arriba, es decir, a las élites aristocráticas de las élites intelectuales.
Cultura expresa en este caso la autoconciencia de un grupo social. La burguesía intelectual es quien adopta y define el término para usarlo como arma de oposición contra la aristocracia cortesana alemana. Así, la llamada inteligencia alemana (conformada por sectores provenientes de la burguesía y la pequeña burguesía que, a diferencia de la burguesía francesa, se encontraban excluidos de los círculos aristocráticos) opone los valores espirituales (ciencia, arte, filosofía y religión) a los cortesanos (de la aristocracia). Los primeros –propios de la Kultur – contribuyen al enriquecimiento intelectual y espiritual, y son considerados auténticos. Por el contrario, los segundos –propios de la civilización– aparecen vinculados al refinamiento, la ligereza y la superficialidad, y son meramente formales y carentes de autenticidad. En este sentido, para la intelectualidad alemana, la aristocracia es civilizada, pero sin cultura. En oposición, la cultura es un atributo propio de los intelectuales.
Читать дальше