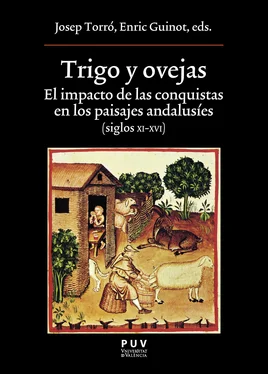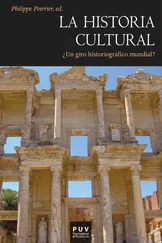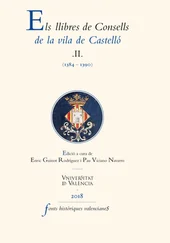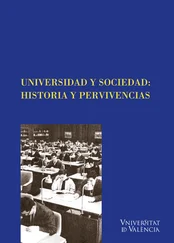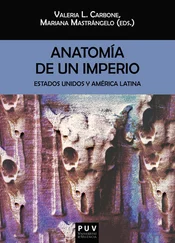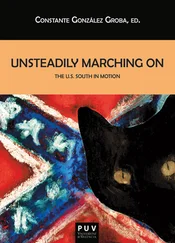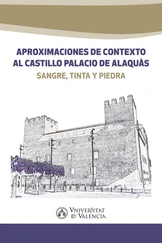La prospección sobre el terreno ha demostrado que las acequias documentadas no tenían por finalidad distribuir el agua de regadío, sino que constituían una red de canalizaciones para drenar los aguazales de ribera y regular y evacuar el agua de lluvia de los torrentes. La construcción y el mantenimiento de las acequias de drenaje eran tareas imprescindibles para acondicionar las tierras para el cultivo y mantener aquellas zonas incultas en condiciones accesibles, o también como pastizales. La notable cantidad de menciones a acequias en la documentación latina inmediata a la conquista muestra que la red de drenaje estaba, cuando menos, parcialmente construida. La prospección y el análisis del parcelario indican que los canales de drenaje se excavaron en diversas fases sucesivas. La progresión de la conquista de tierras habría seguido las direcciones norte-sur (de más cerca a más lejos de la madîna ) y de este a oeste (de las zonas más alejadas del cauce del río hacia las más cercanas y más expuestas a la inundaciones y a la acumulación de las aguas pluviales). En el momento de la conquista, según indica la documentación, solo el área más cercana a la madîna y una parte de la franja más alejada de la ribera fluvial estaban acondicionadas para el cultivo, preferentemente de cereal. El cauce del río, como ya hemos dicho, tenía que ser mucho más ancho que ahora, con lechos e islotes cambiantes. Algunas riberas se han fosilizado también en el parcelario y marcan los límites de algunas de las fases de bonificación (fig. 2).
2.3 El prado de Tortosa
A continuación, en la misma orilla hacia el sur empezaba lo que los documentos denominaban el prado ( prato Tortuose ), un extenso espacio de aguazales de ribera fluvial caracterizado por la presencia de lagunas y estanques, con islotes repartidos por un ancho lecho fluvial, y la vegetación característica de estos medios lacustres. Se trataba, en suma, de una zona inundable por las crecidas del río y las aportaciones de los barrancos procedentes de las sierras adyacentes y, por ello, un terreno inestable y sujeto a cambios, en especial la franja de terreno más cercana al cauce. A lo largo de la vía de comunicación que enlazaba Tortosa y la Aldea se pueden situar una serie de topónimos, como Aquilén o Aguilén (que acaba derivando en Naguillem y En Guillem, que corresponde al actual pueblo de Campredó), Quinto ( prato de Quinto ) y Pedrera, asociados, en la documentación, a algunas parcelas cultivadas y canales de drenaje. En Quinto había una cequia de Prato (DCT: 305) con trazado de norte a sur y que debía funcionar como eje principal del sistema de drenaje. En cualquier caso, las referencias a zonas incultas indican que esta zona de prado no estaba exhaustivamente drenada. La prospección y el análisis del parcelario han permitido detectar dos espacios con una morfología parcelaria diferenciada del resto. Eran lugares a una cota ligeramente más elevada con respecto al resto de la ribera fluvial y que coinciden con los puntos de descarga de dos barrancos procedentes de las sierras de levante paralelas al Ebro. Las parcelas tienen formas que tienden a ser irregulares, mientras que en el resto de la orilla son alargadas, de medidas similares entre ellas y perpendiculares al río para facilitar el drenaje. 14
El prado se extendía río abajo hasta llegar a la línea de costa donde se alineaban una serie de núcleos en puntos estables del terreno: Camarles, la Granadella, el Antic, la Aldea, Burjasénia y la Candela, en cuyo entorno existían parcelas cultivadas rodeadas de prado, yermos y garrigas, según se ha expuesto más arriba.
3. LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS POSTERIORES A LA CONQUISTA FEUDAL
La conquista cristiana de Tortosa en 1148 representó el inicio del proceso de implantación del orden feudal, que empezó con el repartimiento, y cuyo resultado puso las bases de la formación y la consolidación de los grandes señoríos feudales (Virgili, 2001, 2007). Paralelamente, la conquista supone también la substitución de la población andalusí autóctona por una población de conquistadores y colonos cristianos procedentes de las regiones feudales. La población andalusí, muy reducida en sus efectivos, se concentró en la morería de la ciudad de Tortosa y en los asentamientos más septentrionales, a partir de Benifallet y río arriba; en Aldover, Tivenys y Xerta permanecieron unas pocas familias (Virgili, 2010 b ). Más allá de un mero cambio de poderes, el orden feudal supuso la subs-titución de las pautas agrarias que regían la sociedad andalusí, de modo que las décadas inmediatamente posteriores a la conquista permiten estudiar el alcance de las transformaciones de que fue objeto el espacio rural. Los procesos de colonización impulsados por los señores y protagonizados por los campesinos cristianos tuvieron lugar bajo unas nuevas directrices en la organización de los procesos de trabajo y en la orientación de la producción que modificaron substancialmente los ciclos agrarios existentes, así como la morfología y, sobre todo, las formas de gestión del espacio rural andalusí, de acuerdo con la lógica de la producción y captura de la renta feudal (Kirchner, 1995, 2003, 2012; Torró, 1995, 1999, 2003, 2012 a , 2012 b ; Ortega, 2010; Virgili, 2010 a ).
3.1 Transformaciones en los núcleos de residencia
Una de las modificaciones más visibles afectó los núcleos de residencia, tanto rurales como urbanos. Como se ha mencionado, los topónimos en cuyos alrededores se localizan los parcelarios son calificados a menudo de «lugar» o de «villa», identificando diferencias en su entidad urbana. La presencia de mezquitas o necrópolis parece avalar concentraciones, posiblemente pequeñas, de casas. Serían los casos de Aldover y Xerta en la orilla derecha, y Benifallet, Aldovesta, Som y Tivenys en la izquierda, así como, evidentemente, la ciudad de Tortosa. Algunos de estos lugares quedan abandonados desde el principio como Aldovesta o Som y todos los que han dejado yacimientos arqueológicos, mientras que otros se consolidan y perduran. En algún caso parece que se produjo un cambio de emplazamiento sin alejarse demasiado de los originales, como parece revelar la mención a la villa vetula de Aldover (DCT: 253) o la existencia de yacimientos arqueológicos cercanos a las villas como els Arenalets, respecto a Xerta. Es posible que la trama urbana de Xerta tenga origen en un parcelario urbano nuevo. Bítem también parece ser el resultado de la organización de una villa nueva, y desde inicios del siglo XIII consta ya la erección de la iglesia de Santa María (DCT: 778, 1070, 1193).
Los cambios más significativos, sin embargo, se observan en la ciudad de Tortosa al ser, sin lugar a dudas, el centro de recepción de la mayor parte de colonos cristianos. Estos adaptaron las estructuras urbanas existentes, no solo modificando los usos y servicios de muchos edificios (cambios en la alcazaba, en las áreas comerciales, la conversión de la mezquita en catedral, o del edificio de las atarazanas en zona residencial al ser adjudicado a la comunidad judía, entre otros); de más envergadura, todavía, fueron las transformaciones urbanísticas, al ser abandonados total o parcialmente algunos barrios ( villa Ollaria , o Badaluc) a la vez que se urbanizaban otros espacios, como el nuevo barrio del Alfàndec y la Grassa, a partir de las directrices para edificar solares ( platee ) que contenían los establecimientos urbanos ( ad edificandum domos ). 15
3.2 Ad plantandum, ad seminandum, ad inferendum
Los conquistadores integraron y adaptaron las infraestructuras hidráulicas y los espacios agrarios andalusíes a sus necesidades, y esos cambios se concretaron sobre todo en la roturación y puesta en cultivo de espacios previamente destinados a otros usos agrarios con el fin de promocionar el cultivo de cereales, viñedos, olivares y árboles frutales, cuyas cosechas eran objeto de una demanda y consumo crecientes en la sociedad feudal y, en especial, en los núcleos urbanos. Unos contratos agrarios, las donationes ad censum (los precedentes de los establecimientos enfitéuticos) fueron los instrumentos jurídicos utilizados para fomentar e imponer unos cultivos específicos, bien exigiendo una parte de la cosecha en forma de los frutos apetecidos por los señores, bien mediante la imposición de unas condiciones y cláusulas que obligaban a los campesinos a sembrar cereales ( ad seminandum ) y a plantar ( ad plantandum ) o injertar ( ad inferendum ) viña, olivos u otros árboles.
Читать дальше