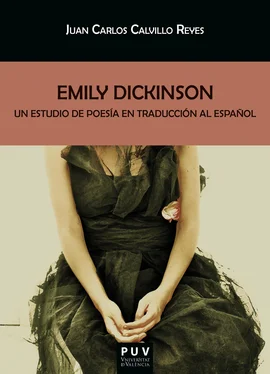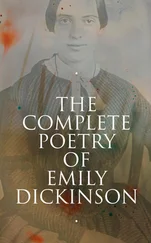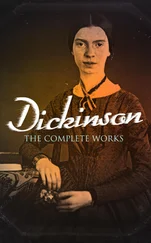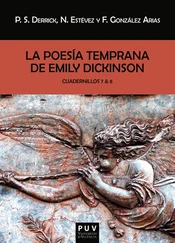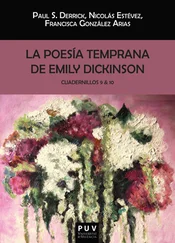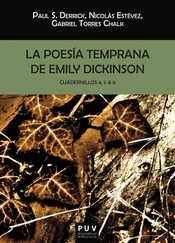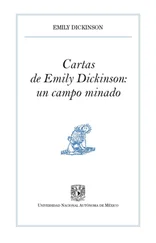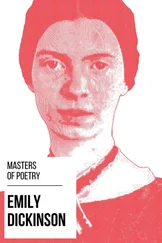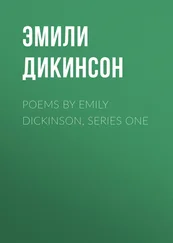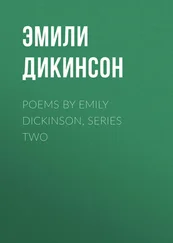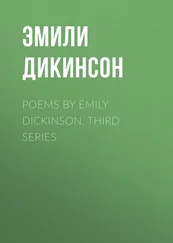A pesar de que existe un puñado de artículos y otro tanto de notas preliminares de los traductores a la edición española de sus antologías, son pocos los estudios traductológicos del tema que están dotados de cierto grado de sistematicidad. Dichos textos, al igual que los ensayos y las publicaciones académicas en revistas especializadas, la creciente biblioteca de crítica dickinsoniana y, desde luego, el fundamento teórico que acredita mis procedimientos (la pragmática y la teoría de la relevancia), sirven de base a la presente investigación y se catalogan debidamente en la bibliografía, a la que remito al lector interesando en ahondar en el tema. Con todo, el siguiente apartado tratará de esbozar y justificar las estrategias de análisis adoptadas en mi estudio.
El procedimiento de análisis
Planteamiento: literalidad vs. liberalidad
Ofrecer una definición, siquiera provisional, de la poesía o “lo poético” está fuera de los alcances de este estudio. Tan satisfactoria —o tan limitada— es la de Coleridge (“the best words in their best order”) como la de cualquier libro de texto (“a form of expression in which an unusual number of the resources of language are concentrated into a patterned organic unit of significant experience”, ambos citados en Drew 19). Sin embargo, una característica privativa debe reconocerse como la diferencia específica del discurso poético: “El poema en verso rige su construcción por el principio organizador del ritmo, o bien del metro y del ritmo” (Beristáin 395). Ya en el año de 1942, en su clásico libro Theory of Literature , René Wellek y Austin Warren afirmaban que el verso, “by definition, is an organization of a language’s sound-system” (159) a partir de la cual surge el significado. La llamada “musicalidad” del poema —el arreglo de sonidos con base en su acentuación, entonación, recurrencia, etc., o en la disposición de sus unidades rítmicas—, sea tradicional o libre, es sin duda la propiedad definitoria de la poesía. Sin embargo, dado que los sonidos no comunican casi nada en aislamiento (es decir, en vista de que los significantes, desprovistos de significado, equivalen a poco más que un sinsentido), es preciso admitir, junto con Wellek y Warren, que los “significados” con los que tales sonidos se asocian, el “contexto” de la enunciación y el inefable “tono” que la caracteriza “are needed to turn linguistic sounds into artistic facts” (161). Dicho de otro modo, aunque las características fónicas y prosódicas del verso sean el factor determinante que lo identifica como tal, los efectos y las interpretaciones del poema se construyen a partir de la interacción provocativa de todos los significados contenidos en los niveles fonético, léxico, sintáctico, semántico y pragmático de la enunciación.
Muchas traducciones de poesía (quizá en virtud de una analogía con la traducción de prosa, literaria o no) conceden, sin embargo, una prioridad indiscutida al componente semántico del discurso o, cuando menos, frecuentemente consideran más necesaria su preservación que la del sonido y la prosodia, por consiguiente y de inmediato relegados al ámbito de lo prescindible. 12El resultado de esta tendencia es una profusión de traducciones basadas en el contenido semántico del original (ya sea que lo reproduzcan literalmente o que lo expliquen por medio de la paráfrasis) en comparación con la relativa escasez de traducciones que se proponen replicar o adaptar a la lengua meta el ritmo y sonido del poema.
En particular cuando se trata de discurso poético, ambos extremos recién mencionados entre paréntesis, la literalidad y la paráfrasis, son casos, me parece, en los que se traiciona el propósito general de la traducción. 13Las versiones literales (palabra por palabra, o poco menos) suelen destruir las cualidades poéticas de los originales al ignorar los requisitos de eufonía y el genio de la lengua meta; las paráfrasis o explicaciones suelen hacer patente lo latente, hacer burda la sutileza o, en algunas instancias, incorporar lecturas interpretativas que infringen el principio ideal, o siquiera hipotético, de la traducción ejemplar: reproducir un texto, a través de la mediación más discreta posible, 14con tal de darlo a conocer en una lengua distinta a aquella en la que se compuso. En otras palabras, la literalidad, por un lado (es decir, la calca o correspondencia léxica y sintáctica entre traducción y original), y la paráfrasis, por otro (la aclaración o glosa de contenidos explícitos e implícitos), brindan al lector un acceso equívoco y tergiversado al original, la una complicando y la otra facilitando al extremo la comprensión, respectivamente, y, por tanto, incurren en un incumplimiento del propósito tanto de la traducción como, en este caso, de la poesía, al omitir las pistas necesarias para producir efectos análogos o alterar las vías de interpretación.
Para la realización del presente trabajo parto de una premisa a la que ya apuntaba hace algunas páginas y en la aseveración de la cual definitivamente no me encuentro solo. Creo, con toda seguridad, que la traducción de poesía es posible. Con todo, el hecho de que pueda realizarse de ningún modo garantiza que el resultado vaya a ser exitoso en todos los casos. El éxito de la traducción poética, como el de cualquier otro tipo de traducción, propongo yo, es una cuestión de grado; es decir, puede resultar más exitosa o menos (óptima, satisfactoria, suficiente, fallida, etc.), siempre que el “éxito” se defina en relación con determinados parámetros. Dentro del marco teórico y metodológico que circunscribe este estudio, la traducción exitosa será aquella que consiga una semejanza interpretativa óptima en los niveles fónico-prosódico, morfosintáctico, semántico y pragmático, es decir, una traducción que brinde las condiciones inferenciales necesarias para la reconstrucción de la intención comunicativa del original. 15El razonamiento que justifica la aplicación de la teoría de la relevancia o pertinencia —propia de la pragmática, una rama de la lingüística, y no estrictamente de la teoría literaria— se localiza en el libro Translation and Relevance: Cognition and Context , de Ernst-August Gutt (1993), y en particular en la siguiente afirmación que sintetiza una de sus propuestas:
What the translator has to do in order to communicate successfully, is to arrive at the intended interpretation of the original, and then determine in what respects his translation should interpretively resemble the original in order to be consistent with the principle of relevance… What he needs to consider all the time, though, is that, whatever he does, it will […] affect the success or failure of his translation—this follows from the causal interdependence of cognitive environment, stimulus and interpretation. (1990, énfasis mío)
Para fines de este estudio, y sin afán de ser exhaustivo, creo que conviene presentar brevemente el contexto teórico en el que se inserta Translation and Relevance , así como un resumen de sus postulados esenciales.
El paradigma de equivalencia
Muchos traductólogos coinciden al señalar que la reflexión teórica en torno a la traducción ha sido el resultado de un conjunto de tendencias a lo largo de la historia, una serie de principios o criterios que permiten la agrupación y clasificación de postulados distintos a partir de intereses determinados. Algunos, como George Steiner, reconocen “períodos”, estadios o momentos en la historia (en este caso denominados empírico, hermenéutico, lingüístico y metafísico; 246-248); otros, como Mary Snell-Hornby, hablan de “giros” en el desarrollo histórico de la disciplina (el giro pragmático de los años setenta, el giro cultural de los ochenta, la “interdisciplina” y los giros de los noventa, etc.; 2006: 3-4) y otros más, como Sandra Halverson, distinguen “escuelas”, “tradiciones” o “enfoques” (principalmente “the linguistic approach”, interesado en la relación de equivalencia entre textos fuente y meta, “and its counterpart, the historical-descriptive group”, cuyo objeto de estudio es la posición y función de las traducciones en la cultura meta; 208-218).
Читать дальше