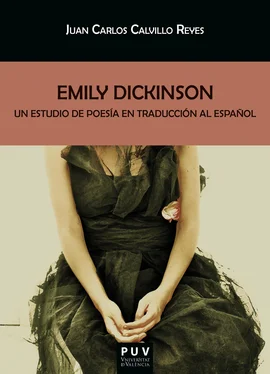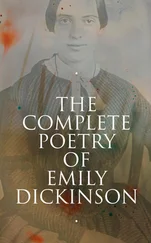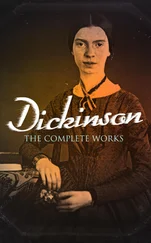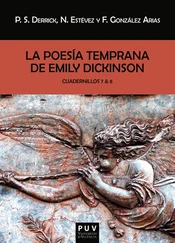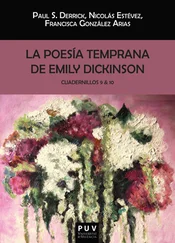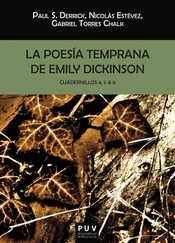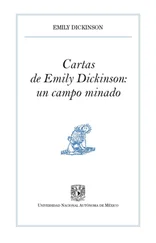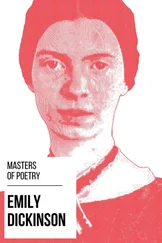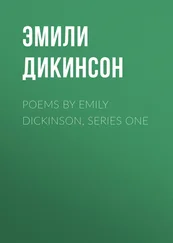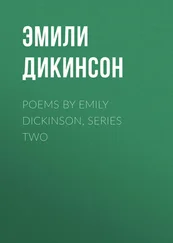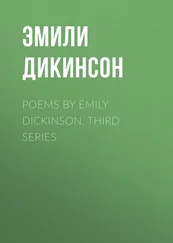El arco y la lira (“La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono…”, 13), proponen ideas semejantes, de corte lírico o místico, que, sin embargo, localizan la esencia de la poesía fuera del aparato lingüístico que codifica su “significado”. Esto es relevante para mi propósito porque el epítome de esta búsqueda de la esencia extrínseca del poema la relaciona directamente con la ya mencionada intraducibilidad: en un aforismo que se ha vuelto famoso, el poeta Robert Frost decretó alguna vez que “Poetry is what is lost in translation”. 3La condena es palmaria: lo “poético” es precisamente aquello que se escapa en la paráfrasis, que no tiene equivalente; el acontecimiento sublime, único e inimitable. La traducción de poesía, por tanto, y el hecho de que existen traducciones de poesía, son, pues, el resultado no de un empeño optimista por superar las adversidades propias del género sino de la resignación o el conformismo (dada nuestra incapacidad para aprender más que un puñado de idiomas) al lidiar con una empresa destinada desde su inicio a la derrota.
La parcialidad de mi punto de vista debe ya ser evidente: si la traducción de poesía fuera imposible —o, por decirlo sin exagerar, si fuera sólo un fracaso a priori que el ser humano acomete de todos modos porque peor es nada— no valdría la pena un estudio dedicado a ella, por no decir ya una vida profesional, por no decir ya la de tantos que me preceden a lo largo de los siglos. Estoy convencido no sólo de que la traducción de poesía es posible sino también de que se ha logrado con éxito en infinidad de ocasiones; y más todavía, de que se puede seguir logrando. Con todo, la motivación que me impulsó a emprender este trabajo no fue, por desgracia, el hallazgo de la traducción “perfecta” de Emily Dickinson; por lo contrario, lo estimuló un cotejo de distintas versiones con el original y la certeza resultante de un malogro en el proceso. Mi experiencia como traductor, pero, sobre todo, como lector bilingüe de poesía, me llevó, en el caso de Emily Dickinson, a una conclusión similar a la de Robert Frost: la poesía suele perderse en la traducción, pero ese “suele”, como diría el propio Frost en un poema famoso, “has made all the difference” (“The Road Not Taken”, 72).
La certeza de la pérdida que acontece en el traslado es una impresión que no les resulta desconocida a los lectores bilingües, y en particular a los que sospechan, por una razón u otra, que el texto meta “traiciona” a su original. Esta certeza, por lo común, se convierte en un juicio de valor que tilda de “mala” a una determinada traducción: como escribe George Steiner en Después de Babel , “La mala traducción es aquella que no hace justicia a su texto fuente, por muy diversos motivos obvios” (402). Sin embargo, el hecho de que tales motivos no sean obvios en la práctica, o de que algunos sean más obvios para ciertos lectores y menos para otros, es un indicador insoslayable de la subjetividad de la valoración. En mi caso, el reconocimiento de esta subjetividad fue precisamente lo que me hizo preguntarme si acaso el dictamen podría llevarse a un terreno más objetivo: después de todo, el estudio formal de la literatura parte de una confianza en que el hecho literario es analizable y explicable. Si esto es cierto, si el acontecimiento poético puede crearse y puede estudiarse —por lo menos hasta cierto punto—, cabe suponer también que el fenómeno puede recrearse, y que la pertinencia de dicha recreación es susceptible a escrutinio, dado, por supuesto, un conjunto de parámetros teóricos y metodológicos.
Si esta premisa es correcta —es decir, si se puede afirmar que la traducción de poesía es factible siempre que aprenda a reconocerse como un producto distinto, derivado y condicionado—, vale entonces la pena, me parece, investigar en la práctica, con casos concretos, tanto el prejuicio en su contra como los incidentes que han atizado el fuego de semejante convencionalismo. La convicción que alienta este trabajo es que se pueden examinar las condiciones y delimitar los criterios bajo los cuales resulta válido y procedente evaluar la calidad y efectividad de las traducciones de poesía, y que el análisis crítico y objetivo de un caso específico, la poética de Emily Dickinson, puede ayudar a sistematizar los principios que originan o determinan el “éxito” de una traducción en un momento dado; esto, desde luego, con el objeto y la esperanza de proponer un método de evaluación que se ofrezca no como un manual prescriptivo sino como una guía que oriente la producción de traducciones más conscientes del efecto que generan.
El propósito del estudio
Gracias a la traducción, la lengua española ha tenido la fortuna de recibir y adoptar a Emily Dickinson en cuantiosas ocasiones. Desde principios de siglo XX, desde nueve o diez países a ambos lados del Atlántico, y desde ámbitos profesionales harto distintos, unos ochenta traductores de habla hispana —poetas, académicos, investigadores y lectores entusiastas— han dado a conocer sus versiones de la obra poética dickinsoniana, en todo o en parte, creando con ello un corpus no sólo nutrido sino también, y por ende, heterogéneo. La diversidad de los contextos históricos, culturales y literarios de recepción, así como la diversidad de los propósitos y criterios con que los traductores llevan a cabo su trabajo —de corte más filológico los unos, de aspiraciones más creativas los otros—, ha dado como resultado un panorama considerablemente desigual de textos meta. En consecuencia, la Dickinson que se lee en español, en España o en Latinoamérica, es distinta no únicamente de la que se lee en inglés sino también de la que pudo haberse leído de seleccionarse otra edición más o menos disponible, toda vez que el peculiar estilo de Dickinson, sus formas condensadas y fragmentarias, sus omisiones intencionales, sus ritmos anómalos y su característica indeterminación a menudo obligan al traductor a desambiguar, a resolver, a interpretar el original. A pesar de ello (o quizá justo en consecuencia), hasta la fecha no se ha llevado a cabo ningún estudio formal, riguroso o completo de estas traducciones, sea evaluativo o meramente descriptivo, que investigue propiamente cuál es la Dickinson que se lee en nuestra lengua, qué han hecho los traductores por reproducir o recrear la extravagancia de su poesía y cómo han logrado —si en efecto se ha logrado— hacerle justicia a una obra cada vez más relevante en nuestros tiempos.
El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo principal llevar a cabo una comparación valorativa de traducciones de Emily Dickinson al español con el propósito de determinar la semejanza interpretativa con la que se han tratado algunos de los constituyentes idiosincrásicos de su poesía. Lo que se quiere estudiar, en concreto, es lo que una veintena de traductores ha hecho por identificar y reproducir las diversas peculiaridades técnicas que, aunadas a una temática distintiva, caracterizan la problemática de Dickinson; es decir, los contenidos y tratamientos que conforman una poética individual privativa y desafiante.
Entre las preguntas que pretende responder este libro se encuentran, por un lado, ¿cuáles son los efectos que consigue Dickinson con sus poemas?, ¿en qué consiste la singularidad de su tratamiento literario de, por ejemplo, la naturaleza, la interioridad, el dolor y la muerte?, ¿qué relación guarda la amplia variedad de sus temas con el lenguaje, con la manipulación de las convenciones y con la artificialidad del discurso poético?; y, por otro lado, ¿cómo han conseguido representar los traductores estas preocupaciones?, ¿a qué aspectos de su obra han dado prioridad y en qué medida se corresponden sus esfuerzos con los intereses de Dickinson?; sobre todo, ¿cómo han entendido ellos la responsabilidad de traducir a esta poeta? Su noción de fidelidad o equivalencia ¿es suficientemente semejante y relevante, en términos pragmáticos, para considerarse una traducción efectiva o exitosa?
Читать дальше