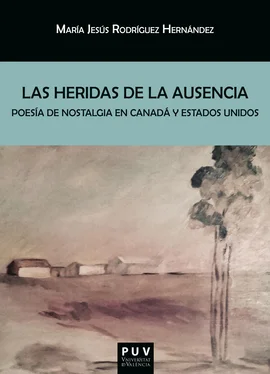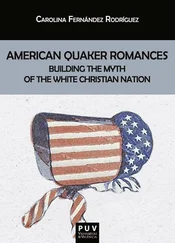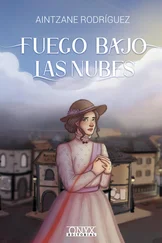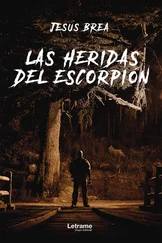El dualismo metafísico de Descartes, al separar radicalmente el alma pensante del cuerpo extenso, lo obliga a proporcionar dos fundamentos a su teoría de las pasiones: uno primario mediante la fisiología del cuerpo basada en su física mecanicista aplicada a los nervios, músculos y demás órganos; otro secundario, mediante la explicación metafísica de la conexión del alma con el cuerpo. Descartes hace uso de sus conocimientos de anatomía y fisiología, así como de su física mecanicista, que reduce todos los fenómenos a términos de materia y movimiento con la finalidad de establecer las relaciones que observa entre el cuerpo sintiente y el alma pensante. Aparte de alumbrar una valoración positiva de las pasiones, que rompe con la negatividad con que las afrontaron los filósofos griegos, su aportación más novedosa estriba en describir un extenso elenco de pasiones derivadas de las seis que postula como principales y primitivas: admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza.
Siguiendo muy de cerca esa misma línea de investigación, Spinoza se propuso el ambicioso objetivo de exponer el sistema de las pasiones mediante el método geométrico, 3y llevó a cabo una derivación lógica de un extenso conjunto de pasiones a partir de las tres que consideró primitivas: deseo, alegría y tristeza. Esta clasificación la desarrolla sin aceptar el dualismo cartesiano de la sustancia extensa y la sustancia pensante que escinde cuerpo y alma. Según él mismo reconoce en el prólogo de su Ética es prácticamente el único desacuerdo que encuentra respecto a las consideraciones sobre el tema que había expuesto Descartes en su obra.
Entre Descartes y Spinoza existe igualmente una diferencia que nos parece interesante, y que puede apreciarse incluso cuantitativamente: mientras que Descartes sólo dedica aproximadamente una sexta parte de su libro a la fundamentación fisiológica y metafísica y el grueso de su obra consiste en explicar el funcionamiento de un numeroso elenco de pasiones, Spinoza ocupa nada menos que la mitad de su libro a la elaboración de su fundamentación metafísica, lo cual indica su interés en establecer dicha fundamentación, que es monista, es decir, que consideraba al cuerpo y el alma como atributos distintivos, pero no escindidos, sino constituidos de una misma sustancia.
Para Spinoza sólo existe el cuerpo; el alma –una palabra que por el sentido en que la usa se asemeja mucho a lo que hoy referimos más como “lo mental”– es un correlato emocional que posee existencia mientras que el cuerpo la tenga: vive del cuerpo y muere con el cuerpo. El alma es afección, capaz de aminorar o vigorizar la capacidad física de actuar –él lo llama “la potencia de obrar del cuerpo” (1980: 203)–, de ahí que Spinoza contemple la oposición como herramienta fundamental para categorizar las pasiones. Así, las acciones resultan de las ideas adecuadas y las pasiones de las inadecuadas; la alegría y la tristeza son, según él, afecciones contrarias y opuestas porque la primera promueve la potencia del cuerpo y la segunda la disminuye 4; y lo bueno es lo que se sabe con certidumbre que nos acerca al modelo ideal de la naturaleza humana, mientras lo malo es todo lo que nos impide reproducir el modelo. Literalmente, en su obra dice: “Entenderé en adelante por bueno aquello que sabemos con certeza ser un medio para acercarnos cada vez más al modelo ideal de naturaleza humana que nos proponemos. Y por malo, aquello que sabemos que nos impide referirnos a dicho modelo” (267).
En todo caso llama la atención que su discurso geométrico exponga que esos modelos son una construcción subjetiva, hecha y decidida por los sujetos, y no una cualidad intrínseca de las cosas, de manera que no son estas las que provocan los afectos, sino las imágenes o las ideas que nos hacemos de ellas, lo cual resulta interesante por la modernidad de su perspectiva. De hecho se anticipa a las conclusiones a las que llega Nietzsche en La voluntad de poder –publicada póstumamente, en 1906: “Solo hay hechos. Y quizá, más que hechos, interpretaciones […] Todo es subjetivo, os digo; pero al decirlo nos encontramos con una interpretación” (Nietzsche, 2009: 337); y sin duda, también conecta con las investigaciones sobre la percepción de la realidad en las distintas culturas que empezaron a proliferar sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esa misma impresión cobra igualmente entidad a lo largo del libro de 1974 de Vladimir Jankélévitch (2011), L’Irréversible et la nostalgie , donde va mostrando cómo el nostálgico crea su objeto, de manera que es su propio lamento lo que convierte lo lamentado en lamentable.
Sea desde la voluntad racionalista de Descartes y Spinoza, sea desde la observación de la experiencia de Montaigne, no nos pasa desapercibido que las primeras obras que muestran interés en abordar intelectualmente las pasiones emergieran en un contexto de profundo escepticismo respecto al orden y los principios establecidos. La lectura de estas obras –divergentes en sus enfoques, como se ha explicado– alumbra claramente un punto de encuentro entre ellas: coinciden en ser escépticas y reaccionarias frente a los valores culturales heredados del medievo, frente a un mundo en el que la conmoción y el desconcierto producidos por los cientos de miles de muertos en nombre de la religión habían resquebrajado el hasta entonces incuestionable orden cristiano. El estudio de las pasiones parece haber surgido muy apegado al agudo escepticismo que conminaba a preguntarse qué clase de pasiones habían dado lugar a ese cataclismo histórico tan absolutamente repugnante a la razón, una cuestión que Stefan Zweig (1942) ratifica en relación a la obra que dedica a la vida y obra de Montaigne.
Hay otra línea de investigación muy distinta a la anterior, más reciente y seguramente de mayor interés para el análisis del vínculo entre poesía y nostalgia; en primer lugar, porque revela la existencia de pautas comunes en la expresión de las emociones, lo cual conecta con la expresión poética de la nostalgia en tanto que esta contiene elementos constantes a lo largo del tiempo y ampliamente compartidos en textos de culturas y nacionalidades muy diversas; en segundo lugar, porque trata de explicar las formas en que los sentimientos configuran la personalidad del individuo y su manera de ver e interpretar –y el poeta es una de las figuras por excelencia donde resalta la singularidad de su yo y una relación peculiar y personal con el mundo. Ese campo de investigación al que nos referimos quedó abierto a raíz de la publicación por Charles Darwin (1872) de La expresión de las emociones en el hombre y en los animales , donde considera las emociones como resultado de los mecanismos adaptativos de las especies a su entorno natural. Darwin no sólo muestra las similitudes de su expresión en sociedades muy diversas entre sí, sino que en su análisis añadió la importancia del lenguaje y el papel fundamental del grito en el origen y el desarrollo del mismo.
La influencia de dicha obra se dejó notar en los albores de la psicología como ciencia, y es manifiesta en autores como William James – What is an emotion ? (1884) y The Principles of Psychology (1890)-, uno de los padres de la psicología funcionalista, y Sigmund Freud – Proyecto de una psicología para neurólogos (1895)-, fundador del psicoanálisis. Ambos coinciden en considerar las emociones como representantes mentales de los estados fisiológicos del cuerpo, cuya funcionalidad consiste en ser elementos dinamizadores de las acciones de respuesta a los estímulos externos o internos. Dichas tesis mostraban ya la relevancia irrefutable de las emociones, no solamente en relación a lo corporal y biológico, sino también en relación a las ideas y las conductas propias tanto sobre lo individual como respecto a lo social. A partir de entonces, la supremacía de la razón sobre la emoción empieza a considerarse un prejuicio inconsistente.
Читать дальше