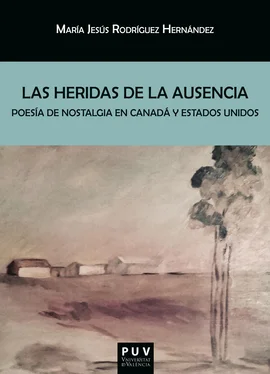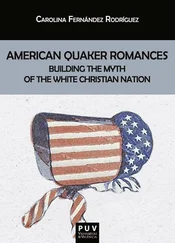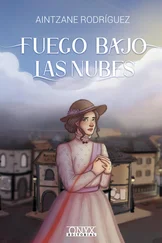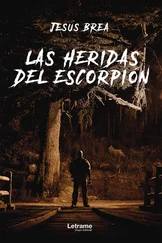Existen obras que tratan la nostalgia, pero resultan parciales, porque tratan el tema de manera colateral o se ajustan al análisis de una obra concreta; recordamos por ejemplo, el libro de Martin Heidegger, Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin , analizando la poesía profundamente nostálgica del gran poeta alemán, pero lo cierto es que consiste sólo en el comentario de unos pocos poemas escogidos. Y así, aunque San Juan de la Cruz, Poe, Tennyson, Juan Ramón, Lorca, Borges, Neruda, Cortázar…, hayan suscitado ulteriores estudios acerca de sus nostalgias particulares, el caso es que ese tipo de bibliografía carece de la pretensión de alumbrar alguna aportación teórica de conjunto sobre el alcance del vínculo poesía-nostalgia. Aun así, la existencia de algunas obras que no están dedicadas a la nostalgia, pero sí al análisis a través de la poesía de otros sentimientos, como es el caso de La poesía de la soledad en España de Karl Vossler, que se circunscribe al período 1300-1700, abren camino y al menos otorgan autoridad a nuestro propósito: avanzar en el análisis filológico de la expresión poética como fuente de conocimiento de los sentimientos y el pensamiento humanos.
Dentro del marco de los estudios sobre poesía, hasta el momento presente, son muy escasas las investigaciones que abordan la nostalgia más allá de los límites de una obra o de un autor. De esas pocas, casi todas están dedicadas a la poesía pastoril inglesa, lo cual no es baladí, por tratarse de un corpus que se extiende durante varios siglos y por distintos territorios, y en el que la nostalgia cobra, seguramente por primera vez, un papel primordial en cuanto motor de la escritura definitoria de un estilo y un amplio contexto literario. De entre ellas destacan las de Laurence Laerner 3(1972), Renée Rebecca Trilling 4(2009) y Aaron Santesso 5(2006). En todo caso, la obra que presentamos contribuye a avanzar en el conocimiento de una cuestión que se puede considerar novedosa si se tiene en cuenta la clamorosa escasez de bibliografía que todavía existe al respecto. Es cierto que, en proporción al ámbito de la narrativa, los estudios filológicos sobre poesía son sustancialmente más escasos, y resulta realmente difícil encontrar alguno que no esté ceñido bien a la vida y obra de algún autor determinado, bien a la estilística de algún movimiento literario o bien a dar cuenta cronológica de los poetas y estilos que se han ido sucediendo a lo largo de las décadas. Paradójicamente, a pesar de su vínculo, estudiar la imbricación entre los sentimientos y la poesía no ha sido un territorio muy transitado. Basta con preguntarse por qué las antologías académicas continúan el patrón de selección en base a la cronología y la nacionalidad de los autores. No existe ninguna sobre poesía de nostalgia, a pesar del gigantesco corpus escrito bajo su impulso. Tampoco hay antologías elaboradas según el criterio de exponer la relación entre poesía y prisión o entre poesía y guerra o la de los poetas norteamericanos con el suicidio –lo cual aglutinaría a un significativo número de poetas-. A esa circunstancia se une la ausencia de estudios sobre la nostalgia en la poesía norteamericana; en esa medida, este libro afronta un terreno aún despoblado de investigación a pesar de la pertinencia y la vinculación entre poesía y nostalgia.
La cuestión de fondo que nos ha llevado a profundizar en cómo dicen los poetas la nostalgia nace de considerar el peso de la relación entre la poesía y aquellas cuestiones que se resisten a ser expresadas con facilidad y por entero mediante el lenguaje al uso y que, por tal motivo, suelen quedar referidas a través del lenguaje metafórico, como si así se pudiera alcanzar mayor precisión para enunciar aquello que se presenta como complejo y enrevesado de decir. ¿Qué tipo de relación se establece entre el lenguaje y lo inefable?, ¿de qué maneras la poesía refiere y resuelve aquello que trasciende la palabra?
Casi todo el mundo estaría de acuerdo en que resultaría fácil dar una definición satisfactoria de silla y concordaría también en que sería más difícil darla respecto al amor o la tristeza. La impresión general es que, respecto a los conceptos propios del territorio de lo no objetivable, es imposible conseguir una definición que plasme de modo exhaustivo su significado o su sentido; y asimismo se asume de manera generalizada que a lo máximo que puede aspirar el lenguaje convencional es a alcanzar definiciones parciales y aproximadas respecto a los entes abstractos o ideales. Sin embargo, tal dificultad, que parece inherente al lenguaje común, por su constancia y permanencia a lo largo de la historia, no puede ser debida al desconocimiento o a la inexperiencia en esos campos –amor, tristeza o nostalgia–, y mucho menos a la escasez de literatura dedicada a esos temas, porque han sido ampliamente abordados por los poetas desde muy antiguo. Parece más bien estar en relación con las dificultades que presenta el lenguaje cuando se enfrenta a cuestiones que comportan de modo intrínseco un grado considerable de inefabilidad.
En el Manifiesto del surrealismo (1924) André Breton relata que en una ocasión Paul Valéry le confesó que siempre se negaría a escribir una frase del tipo: “La marquesa salió a las cinco”. Ese comentario, tan simple en apariencia, ha trascendido hasta convertirse en paradigmático, en característica reconocida de la expresión poética: el desinterés por el quién, el cómo y el dónde, tan recurrentes en muchos ámbitos de la vida y de la literatura. Pensemos, por ejemplo, en lo difícil que resultaría, aunque no sea imposible, escribir una novela sin la trama continua de esos referentes. La narración de la sucesión de acontecimientos –según el propio Breton– le resultaba repugnante a Valéry porque no encontraba interesante el relato informativo de lo ordinario, lo objetivable y lo real. No hay testimonio de que Valéry adujera razones firmes en apoyo de su comentario, aunque tuvo a bien declarar que si de él dependiera la marquesa no saldría de casa, ni a las cinco ni a ninguna hora. Estaba dispuesto a concentrar su escritura sólo en la atención a lo menos visible, el resto le debía parecer algo así como abundar en redundancias. Probablemente lo mismo le ocurría a los místicos, al dar por sentado que no había modo de expresar el éxtasis religioso, un tópico reconocidamente inefable, y que sólo la poesía permitía una aproximación certera.
¿Qué aporta entonces la poesía a la expresión del pensamiento sobre las cuestiones que se perciben como inefables, qué ofrece, qué sentido práctico tiene en la expresión inteligente de lo que resulta tan difícil de trasladar a la palabra? ¿Ejerce acaso la expresión poética un papel preponderante en ese proceso? ¿Es el vehículo más apropiado, un modo especialmente hábil para nombrar lo inefable, en mayor grado que la narrativa o que los textos más extensos y explicativos? Si es así, ¿por qué y cómo exactamente? Estas cuestiones son justamente las que impulsan aquí al estudio de la nostalgia. No sólo es un sentimiento con cualidades interesantes para su estudio –atractiva, compleja, antigua a la par que moderna–, sino también porque, a medida que se avanza en su conocimiento, se revela como un sentimiento que impregna la poesía norteamericana de los últimos cien años.
Abrimos paso, pues, a una obra que estructura su temática en tres partes. La primera profundiza, por un lado, en la consideración que han obtenido los sentimientos a lo largo de su historia, desde el pensamiento en torno a las pasiones de René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal y Michel de Montaigne, hasta las actuales teorías de los afectos; por otro, analiza la naturaleza de la nostalgia y descifra su vínculo con la poesía. La segunda parte explica las características, los tipos y los planteamientos que ofrece la poesía norteamericana de nostalgia; se detallan, por tanto, aspectos que le son consustanciales y que giran en torno a asuntos tales como la inexorabilidad de la ausencia y la pérdida, el lenguaje y la gestión de la memoria y el pasado, y la percepción de ambivalencia respecto a la realidad. La última parte dedica un capítulo a la relación entre nostalgia e inefabilidad y otro al comportamiento del lenguaje ante pensamientos y/o sentimientos tan complejos como difíciles de expresar.
Читать дальше