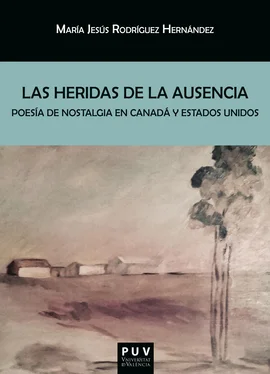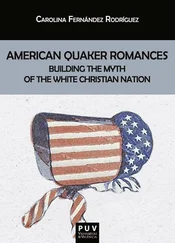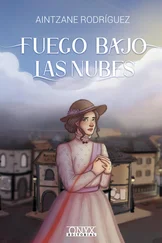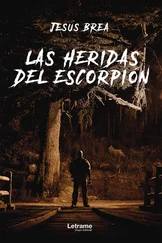1Compagnon es catedrático de Literatura francesa en la Universidad de La Sorbona (Paris) y en Columbia University (New York), así como miembro de la Academia estadounidense de las Artes y las Ciencias. Igualmente es, desde 2006, titular de la cátedra de Literatura francesa moderna y contemporánea del Collége de France.
2En El dios salvaje , Al Alvarez (2003) profundiza en el empeño de Sylvia Plath por leer los poemas en voz alta (pp. 31–42), de lo cual fue testigo y receptor muchas veces.
3En The Uses of Nostalgia. Studies in Pastoral Poetry , Laerner trata de asentar las bases teóricas de la poesía pastoril y de la época en la que surge, en torno a la nostalgia. Aunque no ha sido una obra bien considerada por la crítica, por el escaso desarrollo argumentativo en la terminología y las categorías que propone, sí nos parece interesante la idea que desarrolla, casi al final (248), acerca de que ignorar la nostalgia implicaría obviar la privación social y psicológica que la produce; dicho de otro modo: añorar una edad de oro es posible solamente si no se examina de cerca su sustancia histórica.
4Trilling, en The Aesthetics of Nostalgia: Historical Representation in Old English Verse enfoca la nostalgia como una dialéctica bidireccional, entre el pasado histórico y el presente, capaz de proporcionar impresiones o ideas sobre la historia: “[…] the aesthetics of nostalgia function to produce a historical consciousness that works precisely against the demands of a linear teleology […] How can it help us better to understand the people and the culture that produced it? Can it perhaps help us think differently about our own relationship to the medieval past?” (22).
5Santesso, en A Careful Longing: The Poetics and Problems of Nostalgia , aborda las características de la nostalgia que surgen con voluntad de constituir género en el siglo XVIII europeo. Se concentra en el género pastoril y aborda la obra de numerosos poetas, entre ellos, Thomas Gray, James Beattie, Oliver Goldsmith, William Cowper y George Crabbe.
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
El vínculo entre la poesía y la nostalgia
the thing I came for:
the wreck and not the story of the wreck
the thing itself and not the myth
the drowned face always staring
toward the sun
“Diving into the wreck”, Adrienne Rich.
Analizar el vínculo entre poesía y nostalgia se presenta como una labor crucial si el propósito es profundizar en el conocimiento de su lenguaje ¿Por qué la poesía es expresión predilecta de la nostalgia? No se obtiene una respuesta satisfactoria si solamente se tiene en perspectiva uno de los aspectos más consabidos y aceptados respecto a la poesía: que es un género propicio para la formulación concentrada de las impresiones del yo en relación a cualquier afecto o experiencia y, por tanto, también para la expresión de la nostalgia. Aun sin invalidar en absoluto esa consideración se nos hace imprescindible superar ideas demasiado generalizadoras respecto a la poesía y a la incidencia de los sentimientos en sus textos, pues solo se puede descubrir la amplitud y la intensidad de la relación entre poesía y nostalgia abordándola de manera diferenciada respecto a la poesía que se escribe impulsada por otros afectos.
Al mismo tiempo, desentrañar las claves de esa relación nos apremia a dejar atrás la idea simplificadora de que los sentimientos son una miscelánea de materia indescifrable o tan puramente subjetiva como inescrutable, y nos sitúa ante la necesidad de reivindicar y llevar a cabo un análisis que clarifique la naturaleza de la poesía de nostalgia directamente a través de su expresión en los poemas y de su incidencia en el pensamiento sobre los hechos y circunstancias que de manera tan recurrente –como veremos– motivan su escritura.
Desde el mundo grecolatino hasta bien entrado el siglo XX ha pervivido como hegemónica la tradición platónica que supedita las emociones a la razón, desdeñando la capacidad cognitiva de aquellas y gestionándolas como meras generadoras de opiniones imprecisas y subjetivas. 1El análisis de la poesía de nostalgia exige, por una parte, ahondar en una perspectiva que obstaculiza ese tipo de distancia tantas veces visible –como se ha explicado en las páginas de la introducción– entre la percepción poética y la teórica sobre los textos; y por otra, llevar a término un análisis que no escinda los sentimientos de la razón, ni la lingüística de la literatura, ni la memoria del pensamiento.
Por estos motivos, a la hora de abordar el análisis del vínculo entre poesía y nostalgia, resulta útil considerar algunos aspectos de particular interés y de nuevo impulso aportados por las teorías contemporáneas de los afectos. En ese sentido resultan relevantes aquellas que abren paso al progresivo reconocimiento actual de la estrecha imbricación entre razón y afectos: por ejemplo, la tesis de que para el sujeto, la carga emocional es lo que proporciona sentido a sus pensamientos y acciones, es decir, que los afectos moldean el conocimiento y la conducta; o la tesis de que las creencias, expectativas y compromisos generan que la experiencia se desarrolle en función de las necesidades. En la primera edición de Psychoanalytic Theories of Affect , Ruth Stein (1991) ya reconocía como concluyente ese importante giro respecto a la consideración de los sentimientos en el terreno de la investigación académica: “From the effort to understand the way affects work, there is but a small step to the cognitive dimension of affect, which is a very powerful notion in contemporary thinking on affect. The notion that our thoughts are steeped in feelings and have meaning for us only if they are accompanied by feelings and, on the other hand, the idea that feelings derive from and depend upon contents and fantasies (mostly of the self in interaction with objects) are now evident in psychoanalytic thinking” (177).
A partir de 1970, la teoría de los afectos se diversificó en múltiples tendencias, tanto en la psicología evolutiva del desarrollo como en el psicoanálisis. Fueron perdiendo importancia las teorías anteriores, eminentemente conductistas, que intentaban explicar los afectos en términos de pulsiones instintivas (William James, 1884), de energía psíquica (Philip Bard, 1938) o como despertadores de la excitación (Stanley Schachter y Jerome Singer, 1962.) En cambio han ganado relevancia las teorías que los consideran señales o representaciones de estados corporales (André Green, 1995), las que destacan su valor cognitivo como interpretaciones sobre el entorno y sobre uno mismo (Donnel Stern, 1997; Richard Lazarus y Bernice Lazarus, 2000), las que se centran en su aspecto de agentes motivadores para la acción, incluso determinando objetivos y medios apropiados a los fines (Virginia Demos, 1995) y las que priorizan la función de los afectos como moldeadores de la experiencia primaria, de la conducta y, por tanto, de las relaciones con las personas y las cosas (Joseph Sandler y Anne Sandler, 1998; Otto Kernberg, 2007).
La revalorización actual de los afectos en la cultura occidental tiene su antecedente en el debate sobre las pasiones iniciado en la segunda mitad del siglo XVI. Durante ese período se hace visible el desarrollo que ha experimentado la ciencia. Y, en torno a los avances logrados en Física matemática y Medicina – desde Nicolás Copérnico a Galileo Galilei y desde Andrea Vesalio a Thomas Willis– que inauguraron la ciencia moderna, surgen modelos científicos y racionalistas que comienzan a aplicarse también –por primera vez– al estudio de los afectos. Michel de Montaigne, René Descartes, Blaise Pascal y Baruch Spinoza son algunos de los pensadores que ejercieron mayor influencia en autores posteriores y que llevaron a cabo estudios que plasmaban enfoques ontológicos, taxonómicos y jerárquicos sobre las pasiones. A Montaigne le corresponde el mérito de haber aunado en la escritura lo literario y lo filosófico –base del estilo aforístico– y de enfocar con escepticismo –contra el que reaccionarán luego Descartes y Spinoza– los preceptos y verdades que la filosofía y la religión daban por absolutos. En sus Ensayos –publicados en 1580 y en 1588– hace referencia directa al asunto: “Dejo a un lado los esfuerzos que la filosofía y la religión procuran, por demasiado rudos y ejemplares […] ¿A qué vienen esos rasgos agudos y elevados de la filosofía, sobre los cuales ningún ser humano puede asentarse, y esos preceptos que superan nuestras costumbres y nuestras fuerzas?” (2003: 350).
Читать дальше