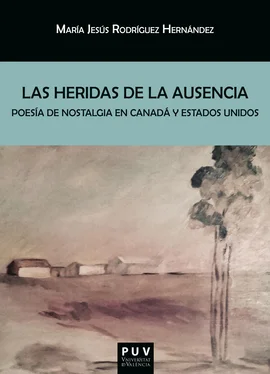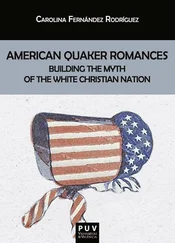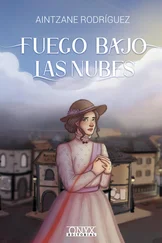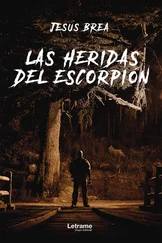Esa perspectiva inauguró lo que terminó conociéndose como filosofía de la subjetividad, por la minuciosa descripción tanto de sus ideas como de sus sentimientos y por su convencimiento de que el proceso creativo de la escritura le proporcionaría el conocimiento de sí mismo. Sus Ensayos , tres profusos tomos escritos desde la observación crítica y el análisis de sí mismo –una rareza en los textos filosóficos de la época, bastante más desapegados del relato de lo biográfico–, exhiben un obstinado interés por observar y comprender la conducta y las pasiones humanas en su propio entorno social y por la reflexión sobre las formas y apariencias de un cuantioso número de afectos, entre ellos, la vanidad, la pedantería, la mentira, la codicia o la crueldad. La extravagancia de incluir de manera explícita la experiencia propia en el conocimiento filosófico aportado por los clásicos, sumada a la del empeño de no partir de principios únicos, tuvo una influencia decisiva en las obras de François de La Rochefoucauld – Maximes et réflexions morales , 1664– y Jean de La Bruyère – Les Caracteres ou les Moeurs de ce siècle , 1688–, autores también lo suficientemente híbridos como para haber sido vistos durante largo tiempo como filósofos desde la literatura y como literatos a ojos de la filosofía.
Años antes, en 1649, Descartes había publicado Las pasiones del alma . En esa obra definió las pasiones como los efectos producidos en el alma por los movimientos y acciones del cuerpo, es decir, como la representación o la impresión que dejaban en el pensamiento las sensaciones y hechos físicos y corporales. No las concebía como cuestiones puramente sentimentales, sino como impulsos – prácticamente en el mismo sentido en que Freud utiliza la palabra pulsión–, derivados directamente de la percepción física. Por ejemplo, en el parágrafo 33 de dicha obra hace hincapié en ese aspecto y explica cómo las pasiones no residen necesariamente en el corazón: “En cuanto a la opinión de los que piensan que el alma recibe sus pasiones en el corazón, no es nada consistente, pues se funda sólo en que las pasiones hacen sentir en él alguna alteración […]: no es necesario que nuestra alma ejerza inmediatamente sus funciones en el corazón para sentir en él sus pasiones, como no lo es que el alma está en el cielo para ver en él los astros” (1997: 106).
Dicho de otro modo, las pasiones para Descartes eran la manera en que la mente entendía todo lo que le sucede al cuerpo. En cambio Blaise Pascal, en sus Pensamientos –publicados póstumamente en 1669–, invirtió la tradición platónica concediendo un valor cognitivo superior a las “verdades del corazón” sobre las “verdades de razón”, según él mismo las denominó. Las muestras de ello son numerosas; así, en el parágrafo 110, leemos:
Conocemos la verdad no sólo por la razón, sino además por el corazón; de este último modo conocemos los primeros principios, y es inútil que el razonamiento, que no participa en ello, trate de combatirlos. […] Y tan inútil y ridículo es que la razón pida al corazón pruebas de sus primeros principios, antes de aceptarlos, como sería ridículo que el corazón pidiese a la razón un sentimiento de todas las proposiciones que ella demuestra, antes de admitirlas. (1981: 48)
Sin embargo, entre lo sentimental y lo racional, Pascal marcó una separación clara que procede directamente de la superioridad que le otorgaba a la fe –es decir, un sentimiento– sobre la razón. Por ejemplo, en el parágrafo 423 se puede observar el grado de escisión con que concibe lo sentimental de lo racional, una consideración que impregna toda su obra:
El corazón tiene razones que la razón no conoce. Se sabe esto en mil cosas. Yo digo que el corazón ama naturalmente el ser universal, y se ama naturalmente a sí mismo, en la medida que se entrega; se endurece contra el uno o contra el otro a su antojo. Habéis rechazado lo uno y conservado lo otro, ¿es que os amáis por razón? (131)
Por su parte, Baruch Spinoza, en su Ética –escrita entre 1661 y 1675–, siguiendo muy de cerca las premisas cartesianas, presentó las pasiones como los impulsos del cuerpo por perseverar en su ser: “Por afectos entiendo las afecciones del cuerpo, por las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o perjudicada, la potencia de obrar de ese mismo cuerpo, y entiendo, al mismo tiempo, las ideas de esas afecciones” (1980: 183). De ahí que pensara que eran los apetitos corporales los que generaban en la mente el deseo –para él, la pasión más primaria, la que está tras cada sentimiento 2–, estipulando que de él provenían las pasiones alegres y las tristes, a partir de lo cual desarrolló su catalogación según derivaran en éxito o en fracaso.
Todos estos autores concedieron a los afectos un estatus muy superior al que le habían otorgado los filósofos griegos. Es conocido que para Sócrates, Platón y Aristóteles, el sometimiento de las pasiones a la razón era una cuestión indiscutible, tan esencial como necesaria; y los estoicos llegaron incluso a considerar que debían ser extirpadas. En cambio, en el siglo XVII las pasiones adquieren un valor y una dignidad que no poseían hasta entonces. Y aunque, en general, mantuvieron el estigma de ser enjuiciadas como nocivas cuando desbordan el amparo y el control de la razón, aquel férreo sometimiento que caracteriza la tradición griega, ahora se relaja, porque se las considera parte necesaria del carácter y del cuerpo, connaturales a la vida misma.
Sin embargo, existen diferencias sustanciales dignas de mención entre los autores que hemos traído a colación: Montaigne y Pascal no conciben ni aceptan la doctrina platónica que subordina la pasión a la razón; el primero, por su escepticismo respecto al alcance del conocimiento humano sobre todo lo que sea exterior al yo; el segundo, por su desconfianza respecto al conocimiento humano, cuyo valor considera inferior al de la fe religiosa. En cambio, Descartes y Spinoza se mantienen fieles a esa tradición platónica. De hecho, a lo largo de Las pasiones del alma , los propios subtítulos con los que Descartes articula la obra revelan una evidente predilección por la supremacía de la razón en detrimento de la pasión, como si esta fuera un terreno fuertemente necesitado de guía racional: “Que no hay alma tan débil que no pueda, si es bien conducida, adquirir un poder absoluto sobre sus pasiones” –dice en el parágrafo 50 (Descartes, 1997, p.127)– o “Un remedio general contra las pasiones” –añade en el 211 (275). Y Spinoza no contradice en absoluto a Descartes en ese aspecto, más bien se reafirma en esa idea; por ejemplo, en el prefacio a la cuarta parte de su Ética , titulada “De la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos”, donde declara: “Llamo servidumbre a la impotencia humana para moderar y reprimir sus afectos, pues el hombre sometido a los afectos no es independiente, sino que está bajo la jurisdicción de la fortuna” (Spinoza, 1980: 125). O también en el apéndice a los capítulos IV y V de la cuarta parte, donde se lee:
En la vida es útil, sobre todo, perfeccionar todo lo posible el entendimiento o la razón, y en eso sólo consiste la suprema felicidad o beatitud del hombre […] No hay, por tanto, vida racional sin conocimiento adecuado, y las cosas sólo son buenas en la medida en que ayudan al hombre a disfrutar de la vida del alma, que se define por ese conocimiento adecuado; en cambio son malas las que impiden que el hombre pueda perfeccionar su razón y disfrutar de una vida racional. (162)
Ambos filósofos llevan a cabo la intención de fundamentar sus respectivas teorías de los afectos en modelos científicos, ontológicos y epistemológicos; de ahí que Descartes desarrolle su teoría según las bases de la física mecanicista y que Spinoza lo haga al hilo de los procedimientos de la matemática deductiva. Ambos, también, comparten el objetivo de elaborar un sistema de las pasiones, tan racional como categórico respecto a la naturaleza y a la conducta humanas, útil tanto para la regulación de la vida como para la fisiología, es decir, tanto para la filosofía moral como para la Medicina.
Читать дальше