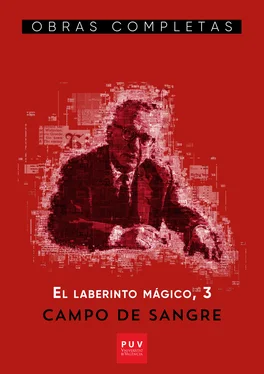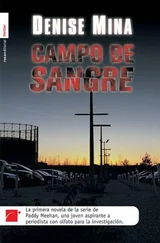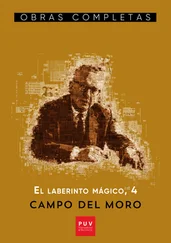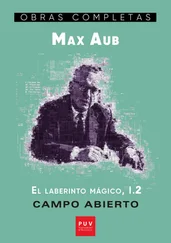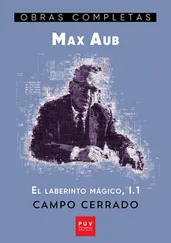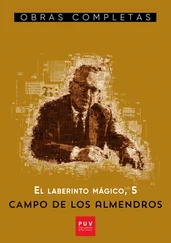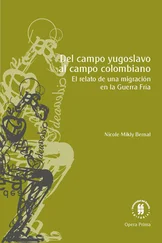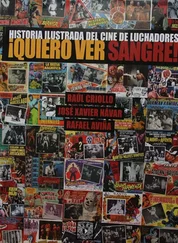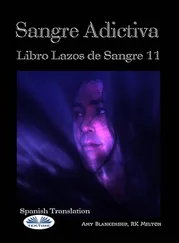Vemos por tanto cómo el estilo y el hacer narrativo aubiano se ajustan al título del ciclo, conformando un laberinto de personajes, acciones y pensamientos que en virtud de una extraña magia no pueden dejar de entrelazarse, venciendo toda divergencia. Varios investigadores (cf. por ejemplo Carreño, 1996: 137-155) han señalado cómo los personajes aubianos son difíciles de desligar de su creador en voz, estilo e incluso avatares biográficos, y se ha destacado la preferencia del autor por los intelectuales como protagonistas de sus novelas sobre la Guerra Civil. El análisis genético de Campo de sangre no hace sino reforzar esta idea desde una nueva óptica.
Solo hay que considerar la frecuencia con la que lo dicho por un personaje en los cuadernos manuscritos acaba siendo pronunciado por otro diferente en la edición de la novela. A ello se añade una gran cantidad de parlamentos en los que podemos leer al margen diversas correcciones en el nombre de su elocutor. 22E incluso lo más frecuente, sobre todo en cuadernos más tempranos como FMA-4/7, es que los pensamientos contengan una indicación sobre el capítulo al que se destinan, pero en muy contadas ocasiones sobre aquel que habla, a la espera de una voz que los haga suyos.
El análisis de los personajes en los manuscritos y su incidencia –más o menos relevante– en la configuración de la estructura diegética confirman que nos hallamos ante un narrador más novecentista de lo que quepa imaginar. Un narrador que se descompone junto a sus personajes para dar cabida a otros, en los que vuelve a reconstruirse, cuya escritura adopta las convenciones y reglas del mismo laberinto que pretende retratar. Aub figura un modo de hacer que potencia la acción frente al personaje, donde las ideas pesan más que aquellos que supuestamente las sostienen, y donde con frecuencia se diluye la frontera entre lo narrativo y lo ensayístico (cf. Pérez Bowie: 2008), que consigue con éxito anular la falsa apariencia de realidad de las tramas realistas para construir un perfecto sentido de lo real, que no es más que el propio y omnipresente Aub, su sentir ante unas circunstancias históricas que truncaron (o encarrilaron) la existencia de tantos españoles. 23
El escritor valenciano, como tantos otros artistas coetáneos, emprende la búsqueda de un realismo propio que en ningún momento –con la excepción, quizá, de Las buenas intenciones – se desvincula de la poética vanguardista, de un hondo sentido de la modernidad que se halla en la base de la poética de nuestro autor: estructuración de la diégesis con un método de montaje muy cercano al cinematográfico, perspectivismo múltiple, profundización en la conciencia del personaje mediante técnicas cercanas al monólogo interior…
Por ello, resulta totalmente insuficiente buscar la raíz de este peculiar hacer narrativo en las difíciles circunstancias vitales que acompañaron al escritor en el periodo de redacción de los cuadernos manuscritos. Desde el fondo de la adversidad el pensamiento y la voz de Aub se alzan para protestar, para narrar lo inenarrable, para ser testimonio directo o indirecto de un hecho que marca la historia de Occidente y reclama su plasmación en el papel. Y esa voz, marcada por su presente y su pasado, nos habla con unos rasgos legados por el contexto, pero también por la tradición literaria más próxima, y que el autor hará suyos a partir de ese momento y seguirá empleando con posterioridad.
APÉNDICE
«Borrador de prólogo al Laberinto mágico »
Octubre de 1970 (FMA-4/8: 2-7)
oct. 1970
Prólogo de El Laberinto Mágico .
De hecho no di por perdida la guerra –la nuestra, la mía– hasta el día no sé cuántos del mes de febrero de 1939 en que llegué a París. Subí a la buhardilla donde vivía mi mujer –en Menilmontant–, [y] dejé caer {rendido} mi maleta [en el] y me senté en el catre y me di cuenta.
A los pocos días me puse a escribir un capítulo semanal de Campo cerrado mientras armábamos {p. 2: [con] el {medio} avión} el «set» de Sierra de Teruel , en los estudios de Joinville. Los sábados venía José María Quiroga a comer y le leía lo [escrito] hecho, por eso le dediqué el libro. [Era el] De ese sexto piso [, los tejados,] hay huellas [de esa estancia] en otros textos. Nuestra portera, Madame Fenard, guardó {luego durante} siete años mis manuscritos en su [casa] bodega. Los rescataron Francisco Giner de los Ríos y Vicente Herrero.}
{p. 2: (Se salvaron de la manera más absurda: los policías registraron el cajón de arriba y el de debajo de una cómoda que nos había dado Tristan Tzara –la cama era de Louise Deharme– dejando sin abrir el del medio, lleno de papeles que por si acaso, se hubiesen llevado y como tantos otros –en Marsella– nunca volví a ver)}.
De la guerra, antes, no había escrito sino El cojo . Cuando acabé Campo cerrado (del que no tenía copia) lo envié a México para que lo publicara José Bergamín en – digamos– su editorial Séneca . Al llegar [,] {tres años después} en octubre de 1942, [a México,] indagué por el {paradero del} original, nadie supo decirme nada. Lo encontré, {también} por [absol] casualidad, bajo una pila de papeles [sobre] dormidos sobre el mármol de /p. 3/ una cómoda, en casa de José Ignacio Mantecón –que se había despedido de mí, en 1940, en el campo de Vernet– cuando de los españoles sólo quedábamos en el Campo C Antonio Caamaño, yo. Dios sabe por qué.
–Te borraron de la lista –me dijo [alguien] uno.
Algunos supieron quién {lo hizo}: nunca quisieron decirme su nombre. A estas alturas tanto me da.
A continuación de Campo abierto me puse a escribir {p. 4: sin perder un día} Campo [ de sangre ] cerrado , pero me detuvieron {[también] siempre por casualidad} y me retuvieron por [imbecilidad] imbécil[es] y la novela se quedó [sin acabar] como estaba. Todo en cárceles y campos era nuevo para mí y [me] pasé el tiempo tomando notas que, en su mayoría, no llegaron {nunca} a más; algunas otras, puestas en hilera, dieron cuentos o Campo francés . Con el tiempo y las desdichas fueron naciendo los Cuentos ciertos y, luego, el Diario de Djelfa y [en al] tanto almacenado en dos líneas, en una veintena de libretos que sólo yo podría –quizá– descifrar; generalmente, por no ser explícito, se me ha borrado el suceso consignado. Ya en Casablanca la costumbre de apuntar los sucesos en verso para que no los tomaran en serio me jugó malas pasadas. Ya expliqué cómo escribí Campo francés en el Serpa Pinto , camino de Veracruz. /p. 5/
Volví al teatro hasta el redescubrimiento de Campo cerrado ; por las facilidades de las tertulias se adelantó Campo cerrado a Campo de sangre , que no publiqué antes por su tamaño y carecer de editor. [(] Bergamín –nunca ha sabido nadie por qué reaccionaba, y aun tal vez pensaba, cada día de manera distinta– se negó a publicar la primera novela, como se negó a dar entrada, en su editorial, a mi San Juan , aun escribiendo después los [mayores] desmesurados elogios con que celebró la obra. Curioso hombre, nunca lo entendí, tal vez por demasiado inteligente. Quizá su mal estuvo en querer ser siempre singular. Nunca me enfadé con él. Aceptó Espejo de avaricia {en Cruz y raya } y no San Juan en Séneca . Sólo Dios, en su caso sabe por qué. Así empezó el Fondo de Cultura Económica a distribuir mis libros. Una vez más expreso mi agradecimiento a Daniel Cosío Villegas. Mas cuando dejó la editorial volvieron las dificultades. La verdad es que siempre pagué mis ediciones, hasta Campo del Moro . Ayer, y aun ahora…
Читать дальше