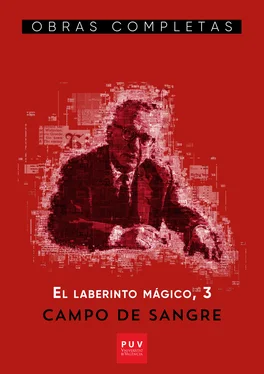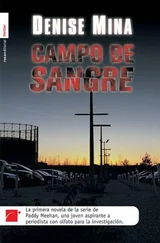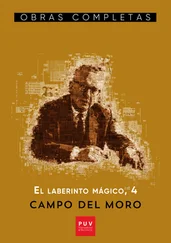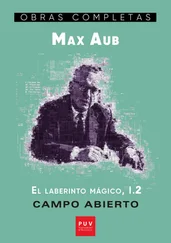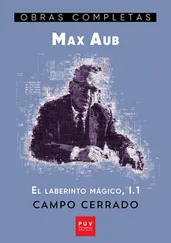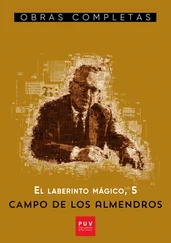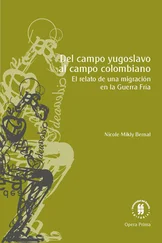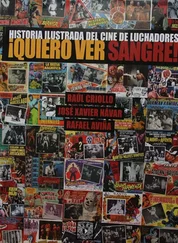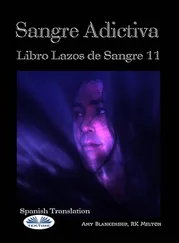En tercer lugar, compitiendo con el anterior en volumen y relevancia, podríamos hablar de un tipo de realismo que podríamos denominar galdosiano (y cervantino). La admiración que el autor canario despertaba en Aub encuentra el soporte ideal para manifestarse en Las buenas intenciones , novela de 1954. Pero del resto de su ciclo narrativo, es sin duda en Campo de sangre donde más se percibe la huella de «don Benito». La línea de contacto más visible, como han puesto de manifiesto diferentes críticos, 12son las cuarenta y seis novelas de los Episodios nacionales . En el caso concreto de Campo de sangre se pueden señalar frecuentes concomitancias con los episodios dedicados a la invasión napoleónica y los valores y actitudes escenificados en ellos: la ética de la resistencia, el carácter numantino del pueblo español o incluso alusiones más concretas como esta sobre el cainismo ( El equipaje del rey José , cap. XXVIII): «Nadie al verlos hubiera dicho que entre ellos y en torno a ellos, envolviendo sus hermosas cabezas con fúnebre celaje, flotaba el fantasma horroroso de la guerra civil».
O esta otra sobre la traición política, asociada también a los treinta dineros de Judas, pronunciadas por don Patricio Sarmiento en 7 de julio (1970: 1600): «¡Vaya unos políticos! Empezó deprimiendo a nuestro querido ídolo Riego, y ha concluido defendiendo a la aristocracia y pretendiendo que le den un título. Sí, para él estaba… Será capaz de vender a Cristo por treinta cámaras (pues no se contentará con dos) y por el veto absoluto».
Pero no se limita a los tópicos y técnicas de novelación histórica la estrecha relación de Aub con el realismo galdosiano, y hay momentos de la novela, especialmente los capítulos de digresión («Julián Templado» sería el mayor exponente) en los que se tiene a veces la sensación de estar leyendo una novela de Galdós: descripciones exhaustivas de los espacios vitales de los personajes, con profusión de elementos simbólicos, paternalismo y posicionamiento moral respecto a estos, cierto determinismo en la configuración de sus caracteres… En Cuerpos presentes , en la misma página donde reconocía su deuda con Santa Marina, Quevedo y el Diccionario , señala: «Durante la guerra había leído Guerra y Paz (tan superior a todo lo demás de Tolstoi que conocía), 13descubrí a Galdós (tan vilipendiado por Ortega), en cambio no creo que Dostoievski, que había leído con pasión, de 1920 a 1925, haya influido en mí» (2001 d : 278).
Como vemos, durante el conflicto Max Aub hacía acopio del mayor número posible de fuentes literarias, algunas descubiertas y otras revisitadas, seguramente con el plan de elaborar a partir de ellas su propia concepción de una novela histórica a la que tantos años dedicaría. Un inventario de estas sería bastante extenso, pero podemos recordar algunas tan importantes como el Valle-Inclán de El ruedo ibérico , con el cariz goyesco que muchas veces se confiere al retrato de la realidad, o la tendencia al dialogismo ensayístico, en el que Pérez Bowie (2008) encuentra raíces renacentistas (y recordemos la cantidad de veces que se alude a Erasmo en la novela que nos ocupa). Es por ello por lo que en Campo de sangre hay una convivencia de estilos enfrentados que en parte pervivirá a lo largo de toda la obra aubiana posterior a la Guerra Civil, si bien aquí, al igual que en Campo cerrado , con una presencia mayor del conceptismo. 14
3. Una estética del azar: génesis de la novela
Ya señalamos (Llorens, 2003) cómo entre 1939 y 1942, periodo de denuncias, desplazamientos y reclusiones, Max Aub vio reducido su trabajo creativo a la toma de notas y reflexiones en «una veintena de libretos que sólo yo podría –quizá– descifrar» (FMA-4/8: 15). Se trata de los cuadernos que el azar nos deparó, localizados en la Fundación Max Aub de Segorbe, y cuyo análisis genético, lejos de subrayar un defecto de fragmentarismo que en tantas ocasiones se ha achacado a la novela, confirma el enorme esfuerzo de montaje final de su estructura. 15
En palabras de Tuñón de Lara (2001: 95), «Esta novela, escrita en su armadura esencial entre 1940 y 1942, está completada en algunos capítulos, retoques y precisiones en 1945». En nuestro artículo mencionamos la hipótesis de que la novela se gestara al mismo tiempo que Campo cerrado , y presentábamos testimonios de principios de 1938, en el cuaderno manuscrito FMA-5/21, de ambas novelas. Pero lo cierto es que al llegar a París es Campo cerrado el proyecto en el que se embarca el autor antes de su prisión y traslado a diferentes campos de concentración. En ese breve periodo de libertad relativa (1939-1940) debió de ser cuando decidió dedicar Campo de sangre a relatar la batalla de Teruel y los bombardeos de Barcelona, así como el repliegue de las tropas de la República hacia el Mediterráneo.
De hecho, el segundo testimonio fechable de su trabajo en Campo de sangre es el cuaderno FMA-4/7, en cuya portada se lee «Marsella, 1941». El proyecto se encontraba poco avanzado en dicha fecha, y nada más comenzar el cuaderno encontramos un índice provisional –solo en este cuaderno hay tres diferentes– que llama la atención:
1.ª PARTE
1. Madrugada de tres.
2. [Antecena, cena y malta] Julio Jiménez: autorretrato.
3. El bombardeo no admite mediocridad.
4. Historia de la Lola.
5. Donde sale un judío.
6. Fajardo y el estoicismo.
7. Lola [y los jardines] en la frontera.
8. Templado y la gastronomía.
2.ª PARTE
1. Campo de Aragón.
2. XIVª brigada.
3. Belchite.
4. Vinaroz.
5. Lérida.
6. Puerto.
7. Domingo por la mañana.
8. Pequeña historia de la República Española.
3 .ª PARTE
1. Tortosa.
2. El Ebro. Fajardo y la casa.
3. Marzo.
4. Otra vez Lérida.
5. Campo de Tarragona.
6. Mil gentes. Paso del Ebro.
7. Borjas Blancas. 1792.
Retirada de los internacionales
¿obligada o no?
¿y si obligada: hija ya de la nueva política com{ unista }?
(FMA-4/7: 2-4 en la parte superior)
De la primera parte llaman la atención varias cosas, destacando las siguientes: vacilaciones respecto al nombre de lo que serán los capítulos «La cena, I», «La cena, II» y «De once a doce», oscilando aquí entre «Antecena, cena y malta» y «Templado y la Gastronomía» (al final opta por este, y lo mantendrá durante mucho tiempo); compresión de la relación Templado-Lola en esta parte, para desaparecer de la tercera; ausencia de personajes que se harán centrales como Cuartero, Pilar o Herrera; menciones a capítulos que después desaparecerán, como «Fajardo y el estoicismo» y «Donde sale un judío» (veremos cómo este último se transfigurará de manera muy curiosa).
En los planes de la segunda parte las diferencias más notables son la reducción de la batalla de Teruel a un capítulo y la dispersión geográfica: el repliegue republicano no se ciñe al Maestrazgo y el autor da cabida a episodios que desaparecen de la novela («Vinaroz», «Lérida», «Puerto») o que se reducen a una breve mención («Belchite»). El esbozo de la novela se estructura marcadamente en torno al motivo de la retirada del ejército republicano, dando cuenta de la aceleración de los acontecimientos a raíz de la toma y la pérdida de Teruel.
Así lo evidencia especialmente la tercera parte, la más llamativa como variante del resultado final del relato. La existencia de dos capítulos como «Mil gentes. Paso del Ebro» y «Borjas Blancas. 1792» permite pensar que el autor proyectaba dar cabida en la novela a dos sucesos que después desaparecerán del conjunto del Laberinto : el paso del Ebro de las tropas republicanas el 23 de julio de 1938 y la contraofensiva franquista que, con hitos como la batalla de Borjas Blancas (en enero de 1939), supuso la derrota del ejército del Ebro y el inicio del fin para Cataluña y el resto de la España republicana.
Читать дальше