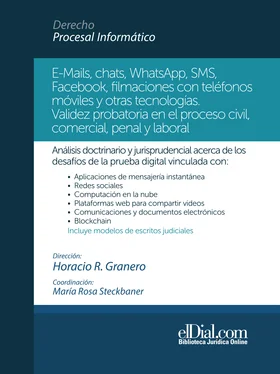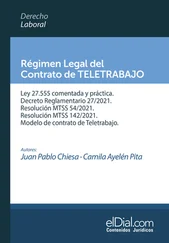Entendemos que, como resabio cultural de épocas anteriores, se mantiene en el texto de la nueva norma como denominación genérica la palabra “instrumentos”, al establecer que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta, pero se admite que “puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos” (art. 286).
En los fundamentos de la Comisión integrada por los Dres. Lorenzetti, Highton y Kemelmajer de Carlucci se afirma que se actualiza el criterio para considerar la expresión escrita a fin de incluir toda clase de soportes, aunque su lectura exija medios técnicos, recogiendo a tal efecto la solución del Proyecto de 1998 (art. 263, parte final), que permite recibir el impacto de las nuevas tecnologías.
El CCyCN, con alguna reticencia, en nuestra opinión, mantiene la idea de instrumentos firmados y no firmados: Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, –se aclara nuevamente– “cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información” (art. 287).
Más allá de nuestras reservas sobre esta redacción, es indudable que corrige el error conceptual del art. 1012 (CC) que adjudicaba a la firma la condición de “requisito de existencia” del acto jurídico.
El CCyCN trae como novedad la aclaración que la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario”, salvo la que sea confidencial que no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Asimismo, los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial (art. 318 CCyCN).
La otra norma directamente aplicable es el art. 319, que establece que el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.
Clases de comunicaciones electrónicas
Cuando la comunicación electrónica no cuenta con firma digital, aun con lo previsto por el CCyCN que hemos señalado, se plantea el problema respecto a su equivalencia funcional y su eficacia jurídica. En general, se afirma que la validez probatoria de las comunicaciones electrónicas sin firma digital es bastante pobre,[41] debido básicamente a dos cuestionamientos: por una parte, que no cuentan con las medidas de seguridad que indican la autenticidad, la integridad, la autoría y garantizan el no repudio. Por otro lado, se afirma que estando a disposición el mecanismo de la firma digital –o, llegado al caso, electrónica– no corresponde otorgar eficacia al documento digital que no contenga ninguna de ambas.
Respecto a la equivalencia funcional, el correo simple ha sido asimilado tanto a un instrumento particular no firmado,[42] cuanto a la correspondencia epistolar.[43]
Esta afirmación podemos extenderla a la enorme mayoría de las comunicaciones electrónicas, que se remiten sin tomar ningún recaudo de seguridad adicional a los del propio sistema de correspondencia electrónica.
Sentado entonces que existe una categoría de mensajes de comunicaciones electrónicas simples, es decir, que no poseen firma digital ni electrónica, corresponde dilucidar cuál será su valor probatorio en juicio, en particular, en el marco de las relaciones contractuales establecidas entre empresas. El tema amerita considerarlo porque en la realidad cotidiana, los agentes comerciales, industriales, e incluso los consumidores, utilizan cada vez más comunicaciones electrónicas, no solo como medio informal de comunicación (por caso, para mantener vínculos con colegas), sino también para celebrar contratos, contraer obligaciones y manifestar su voluntad jurídicamente vinculante de muchos otros modos.
En ese contexto, los mensajes por comunicaciones electrónicas agregan, a la sencillez y comodidad de uso, la imagen de certeza que transmite la palabra escrita. En definitiva, el comerciante medio considera al mensaje de correo electrónico –aún de modo inconsciente– como un documento escrito a través del cual expresa su voluntad como si lo hiciera de puño y letra. Y hoy podemos agregar que similar verosimilitud se adjudica a medios como los mensajes de texto, el WhatsApp, y otros similares. Al momento de cumplir con la palabra empeñada de este modo, no se generará ninguna controversia si se respeta lo comprometido; pero si se desconoce lo pactado, no habrá otra salida que intentar justificar la relación en los estrados judiciales, echando mano a esos mensajes intercambiados por vía electrónica.
Se sostiene que la firma de una persona humana colocada a continuación de un texto, implica su conocimiento del mismo y su conformidad, es decir, que representa el consentimiento, aun cuando esta afirmación sea más una presunción. Esto estaba fundado en la inexistencia de otras maneras de registro permanente de la voluntad expresada por las personas. Actualmente se puede prescindir de la firma, en la medida en que por otros medios se pueda cumplir con las finalidades perseguidas con su utilización, o sea, la determinación de la autoría y autenticidad de la declaración.
Por ello, ya con anterioridad a la sanción de la ley 25.506, pensábamos que los documentos electrónicos pueden constituir un medio de prueba (prueba documental), y que el rechazo in limine de su eficacia probatoria constituía un excesivo rigor formal y un arbitrario desconocimiento de la garantía de defensa en juicio. Hoy cabe decirlo como regla para las comunicaciones electrónicas en general, con las salvedades de cada caso.
Urge entonces encontrar los caminos que permitan utilizar este medio de prueba, otorgándole el valor que le corresponda, sin pasar por alto, desde luego, la protección de aquél contra quien se quieren hacer valer esta prueba.
Breve reseña jurisprudencial
Nuestra jurisprudencia ha sido vacilante en cuanto a otorgar eficacia probatoria a los correos electrónicos.
Existen pronunciamientos que van desde considerarlos “principio de prueba por escrito”, hasta aceptarlos como un soporte válido de manifestaciones de voluntad.
Estos fallos han ido abriendo un arduo camino hacia el reconocimiento probatorio de un medio de comunicación que no solo ha sido equiparado en el Cód. Penal a la correspondencia epistolar, sino que se ha convertido en el método más difundido de relación a distancia entre las personas.
En la jurisprudencia comercial debe mencionarse como pionero el pronunciamiento del ex juez nacional en lo Comercial Javier Fernández Moores, en el que se efectuaron interesantes aportes al tema que nos ocupa.[44]
En el ámbito penal se afirmó que “queda claro que el tan difundido “e-mail” en nuestros días es un medio idóneo, certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografías, archivos completos, etc. es decir, amplía la gama de posibilidades que brindaba el correo tradicional al usuario que tenga acceso al nuevo sistema”.[45]
En el fuero Civil se dijo que “La ausencia del requisito de firma que regula el artículo 1012 del Cód. Civil (derogado) para la configuración de un instrumento privado, no impide que pueda considerarse al e-mail en los términos del art. 1190 inc. 2º, como “instrumento particular no firmado” a los fines de acreditar la existencia de un contrato o bien como “principio de prueba por escrito” en los términos del artículo 1191 del citado Código”.[46]
Читать дальше