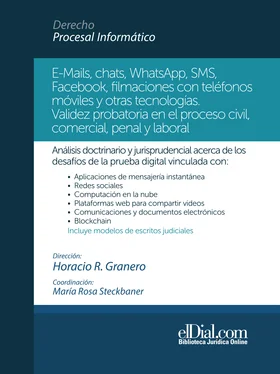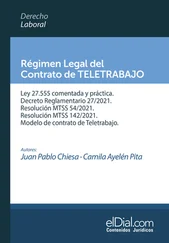El Código Civil argentino derogado se refería a la correspondencia en varios artículos. La acepción que corresponde atribuirle hoy a la expresión “correspondencia epistolar”, más allá de lo que nos muestra la práctica cotidiana, ha sido resuelta por una norma del Código Penal (art. 153, según ley 26.388), al incluir a la comunicación electrónica en el conjunto de comunicaciones interpersonales protegidas en su confidencialidad.[34]
Esta nueva concepción fue reforzada al establecer el art. 77 del mismo Código, que el término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el “documento digital firmado digitalmente”.
Con anterioridad a la sanción de la ley 26.388 habían existido pronunciamientos judiciales que declararon que “el denominado “correo electrónico” era equiparable a la correspondencia epistolar y, por ello, merecía igual protección constitucional”.[35] Esta posición no fue compartida por muchos sectores, y esta discrepancia fue uno de los motivos de las modificaciones que se introdujeron al Código Penal, precedentemente mencionadas.
Valor probatorio de las comunicaciones electrónicas según el derecho argentino
El problema que estos medios presentan al operador jurídico, es que su funcionamiento aún resulta opaco para la mayoría, y cuando se pretende invocarlo como evidencia probatoria, se desconoce como hacerlo.
La autenticidad e inalterabilidad de una comunicación, en tanto pretenda ser soporte, evidencia y, eventualmente, prueba de una manifestación de voluntad, son requisitos necesarios para que su contenido pueda constituir una evidencia válida de declaración de voluntad.
El principal obstáculo para la admisibilidad y eficacia probatoria de los nuevos soportes de información se plantea con relación a si pueden revestir el carácter de permanente que se menciona como esencial en la definición de “documento”. El temor sobre la posibilidad de reinscripción o reutilización de los soportes informáticos –se dice– disminuye su seguridad y confiabilidad. Dada su calidad de elemento reproductor de una realidad, es razonable pretender que un documento –lo que incluye las comunicaciones electrónicas– sea auténtico y durable.
Un documento es auténtico cuando no ha sufrido alteraciones tales que varíen su contenido, lo que implica decir que la autenticidad está íntimamente vinculada a la inalterabilidad. Un documento será más seguro cuanto más difícil sea alterarlo y cuanto más fácilmente pueda verificarse la alteración que podría haberse producido, o reconstruir el texto originario.
La calidad de durable es aplicable a toda reproducción indeleble del original que importe una modificación irreversible del soporte. Se entiende por “modificación irreversible del soporte” la imposibilidad de reinscripción del mismo.
Es “indeleble” la inscripción o imagen estable en el tiempo, y que no pueda ser alterada por una intervención externa sin dejar huella.
En cuanto a la noción de autoría de la declaración de voluntad, que en el Código Civil derogado se basaba exclusivamente en la inserción de una firma ológrafa, ha sido ampliada, incorporando todo otro medio técnico que asegure la verificación de la autoría atribuida y de la autenticidad de la declaración de voluntad contenida en el documento.
Aplicación a las comunicaciones electrónicas de los criterios jurisprudenciales usados para telegramas y cartas documento
Antes de la vigencia del CCyCN sostuvimos que, aplicando analógicamente a las comunicaciones electrónicas las pautas jurisprudenciales sobre telegramas y cartas documento,[36] era válido sostener que para que tuvieran eficacia probatoria en un juicio, debían ser reconocidas por la contraria al contestar la demanda, como lo exige el artículo 356 Cód. Procesal Civil y Comercial, o en su caso, ser autenticado por los medios adecuados.
La gran mayoría de los mensajes vía comunicaciones electrónicas que circulan actualmente carecen de certificado digital, o el que tienen solo ha comprobado la dirección, pero no la identidad del usuario, por lo que están comprendidos por la presunción del art. 8 de la Ley 25.506 que solo otorga presunción de autoría en los casos de la llamada “firma digital” (artículo 7°),[37] con los alcances de no modificación que le atribuye el artículo 8º de la norma citada.[38]
En consecuencia, los correos electrónicos simples y los que tengan certificado digital, pero sin verificación de identidad del titular por parte de la autoridad certificante, pueden ser objeto de confesión expresa, conforme al artículo 356 del Cód. Procesal Civil y Comercial, mediante el reconocimiento de su remisión o recepción. Para ello, es necesario que se entienda que la expresión “cartas y telegramas” es aplicable a las comunicaciones electrónicas en general, como hemos visto que explicita el Código Penal.
En caso de ser negada su remisión o recepción, puede intentarse su autenticación en juicio mediante un procedimiento similar al referido para los telegramas y cartas documento. El inconveniente que puede presentarse es que, a diferencia de lo que ocurría cuando el correo era estatal, los destinatarios de las pruebas de informes para intentar acreditar la existencia de comunicaciones electrónicas, serán los proveedores de servicio de Internet (ISP) que cumplan la función de servidores de correo electrónico o de la comunicación que se trate.
Esto no excluye que a la prueba de informes se le incorpore la exigencia de exhibición de correspondencia, en el caso de comerciantes (arg. art. 331 y concdts. CCyCN).[39]
Se puede indicar en la demanda la existencia de estos mensajes vía comunicaciones electrónicas, calificándolos como prueba documental, con los argumentos que hemos vertido precedentemente, detallando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentra (art. 333 Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación).
También, es procedente utilizar la autorización de requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial, el envío de dicha documentación o de su copia auténtica (art. 333, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, o su norma equivalente en los códigos provinciales).
En definitiva, creemos que, en el ámbito del derecho privado, cualquier comunicación electrónica, es perfectamente asimilables a la correspondencia epistolar y su valor probatorio se regirá por las normas aplicables a los instrumentos privados.
En caso de tratarse de correo electrónico con certificado de firma digital, en el que la autoridad certificante haya verificado la identidad del titular del certificado, rigen las presunciones establecidas en la Ley 25.506.
Capítulo aparte corresponde a las comunicaciones electrónicas en el ámbito estatal, tanto nacional como provincial, e incluso en los tres poderes, cuando hayan implementado o adherido a las normas sobre despapelización que en forma creciente está emitiendo el Gobierno.[40]
Código Civil y Comercial de la Nación
El Código Civil y Comercial la Nación (en adelante CCyCN) consagra más ampliamente que el Código Civil derogado (de aquí en más, Código Civil) el principio de la libertad de forma, al establecer que, si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley (art. 284) y agrega que El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad (art. 285).
Читать дальше