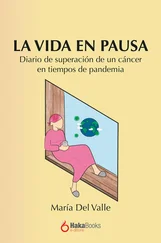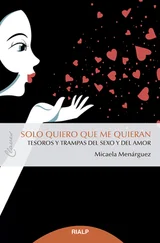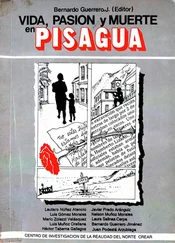—Claro, claro —dejó caer Amancio—. Tan independiente que hasta que no ha llegado un periodista como Fulgencio no se ha aclarado lo nuestro. Y, curiosamente, lo han expulsado por ello.
—Eso que estás pensando es imposible, Pepe es muy amigo de la familia.
—Amigo mío no es —aclaró Adela, otra de las hermanas, a quien identifiqué como la Tordesillas que riñó en la boda con Fuensanta.
—Ni mío —puntualizó Blas.
—Los demás lo conocemos de vista. Sois Fuensanta y tú las que estáis encariñadas con él —precisó Amancio.
—Pues Pepe os tiene mucho afecto a todos.
—El cariño del buitre —sentenció Blas.
Una vez probado que no había ninguna oportunidad de recuperar mi anterior trabajo, con el que las hermanas Maribel y Fuensanta me proponían compaginar el de cronista, terminé accediendo a la propuesta de los Tordesillas. Curiosamente, casi ninguno de los nombres que yo guardaba en mi catálogo fotográfico coincidía con los que tenían en la realidad. Probablemente no había contrastado lo suficiente sus rostros con sus nombres. En la investigación del periódico se trataba de hablar de la familia, no de uno a uno de los miembros. A partir de ahora pondría más atención. Pero este desbarajuste de caras me hacía empezar de cronista con una inquietud añadida. Me veía obligado a aceptar un trabajo de los más extraños que había desempeñado en mi vida. Me resultaba incómodo tener que hablar de algo por lo que no sentía a priori el más mínimo interés. La vida de los otros, así porque sí, nunca me había llamado la atención. Me disgusta, sobre todo, aquello que se escribe pensando que la realidad es tan simple y las palabras tan ajustadas a su cuerpo que basta con hablar de ella, de cualquier manera, para expresarla en toda su autenticidad. Me resulta muy complicado contar algo sin intervenir en lo que se dice. El relato de las vidas de los otros me parecía un acto de responsabilidad para el que no me sentía preparado. El periodismo me atraía más por lo que tiene de búsqueda que por su función puramente informativa. En este trabajo me proponían convertir cualquier suceso, por insignificante que fuese, en un gran acontecimiento, en algo de lo que ineludiblemente había que dejar constancia, de lo que habría que informar al mundo. Afortunadamente, nuestras vidas están llenas de anécdotas «banales» increíblemente significativas. ¿Me dejarían hablar de esos detalles que se nos escapan continuamente, como levantar un vaso, observar el brillo de las motas de polvo flotando en el aire atravesado por la luz, darse un golpe en el quicio de una puerta demasiado baja, mantener la mirada de una persona desconocida? Esas pequeñas anécdotas que nos mantienen con los pies pegados a la tierra, las que verdaderamente alimentan nuestra voluntad y hacen que los brazos se estiren hacia todo lo que nos encanta creo que no estaban en el contrato, aunque a mí, en principio, eran las que más me interesaban. Seguramente me tendría que fijar en otros detalles de más bulto, en gestos exagerados como los de Toti. Solo con pensar en lo que tendría que aguantar me echaba a temblar. Por un momento vi flaquear mi voluntad.
Si algo me permitió mirar con buenos ojos la propuesta de trabajo era la falta de actualidad con la que podía comunicar las vidas de los clientes. Eso le daba un aire de novedad que lo diferenciaba del anterior trabajo. En esta nueva tarea me podía implicar mucho más, casi hasta formar parte de la materia que tenía que relatar, pues debía introducirme en las vivencias de la familia. En realidad, al hacer periodismo no había hecho otra cosa que la rigurosa crónica de una gran familia. Esa familia puede ser más local, regional o nacional dependiendo de la difusión del periódico. Se cuentan las miserias, las fiestas, las grandezas, las ocurrencias de una comunidad determinada, pero siempre con urgencia.
Acepté por motivos económicos, por curiosidad, por marcarme un nuevo reto en mi vida. Volviendo a casa encontré alguna razón más que podría servirme para justificar mi aceptación del trabajo: compararlo con otros trabajos basura que tanto ofrecían las empresas de trabajo temporal en las páginas de los periódicos, soñar con un horario flexible, libertad para elegir más o menos el tono de lo que debía escribir. Eran todos motivos más que vagos; en cuanto empezase, podrían ser desmentidos.
Primeras funciones al servicio de los Tordesillas. Primeros cambios de personalidad. La enajenación como forma de ser. Terribles confesiones de sobremesa.
Me estrené al día siguiente con un programa de televisión llamado Los Otros. Alguien normalmente acomodado intercambiaba un día de su vida con otra persona menos favorecida por la fortuna. Ninguno de los dos conocía de antemano a quien iba a vivir su propia vida. Fuensanta Tordesillas, la que había insistido más en que aceptara el trabajo y la que más entusiasmo mostró, la que además iba a intentar acaparar casi toda la atención de la crónica, convenció a su hijo Julián —al que acababan de seleccionar para participar en la siguiente edición del programa— para que aplazara su viaje de novios y asistiera a la grabación. A su madre le pareció estupendo que yo lo acompañase ese día y empezase mi crónica al servicio de la familia con el evento televisivo.
Me tocó ir al estudio y acompañar a Julián. Fuensanta se quedaba en casa para seguirlo por la tele. No quería aparecer en las pantallas como madre del protagonista. Le gustaba con locura el programa porque le parecía de un alto nivel intelectual. Sin embargo, aunque no quería renunciar a la celebridad, le sobraba sentido del ridículo y prefería mantenerse en un segundo plano. Se consideraba demasiado mayor para mantener una vida interesante y creía que su hijo lo haría mucho mejor.
Me habían concedido un asiento en la parte delantera de las gradas. El programa era en directo. Eso se notaba en la manera un poco más imperiosa con la que nos trataban. El presentador entró corriendo en el escenario. Todos aplaudimos por obligación.
PRESENTADOR: Bienvenidos, una vez más, a Los Otros, el programa que ven más de dos millones de personas, el programa de los dobles, el programa en el que, por un día, Cenicienta es princesa y el príncipe porquero.
Mientras soltaba su discurso, el regidor se acercó a mi butaca y me exigió sonreír. Yo practiqué con la más falsa de mis muecas y él desapareció, aparentemente satisfecho. Necesitaba un poco de histrionismo, del color que fuese.
PRESENTADOR: Hoy les vamos a presentar a nuestro primer personaje. Con todos ustedes (Pausa), ¡Julián Muñoz!
El hijo de Fuensanta entró también corriendo, como había llegado el presentador, y pensé que esa manera de aparecer en el plató era un atavismo de los tiempos circenses, cuando los titiriteros tenían que llegar corriendo hasta el centro de un amplio escenario. Hoy en día, para un plano de televisión, bastaba con hacer un gesto un poco más ampuloso. Este razonamiento me obligó a perderme las primeras palabras de Julián. Nada más empezar ya estaba desatendiendo mi trabajo como cronista de la familia Tordesillas. Lo bueno en este caso es que seguramente habrían grabado el programa y podría verlo de nuevo para completar el cuadro. Pero tampoco debía tomarme muy en serio la meticulosa redacción de todos y cada uno de los detalles de la vida familiar. Salí de mi ensimismamiento cuando vi a un hombre caminar despacio en el escenario. Rápidamente dirigí la mirada hacia el regidor, que tenía cara de menos amigos que antes.
PRESENTADOR: Aquí viene (Pausa), ¡Mohamed!
Todos aplaudimos. El presentador siguió hablando cuando entraron los dos equipos de cámaras que iban a seguir a los protagonistas. Los habían elegido porque ambos compartían largas estancias en el mismo lugar. Se trataba del club de tenis de la ciudad, donde Julián iba como socio y Mohamed como trabajador. Yo conocía el lugar porque había ido, enviado por el periódico, a cubrir algunos eventos de sociedad. Era muy temprano. Julián tenía que empezar enseguida con su trabajo. Su primera tarea consistía en arrastrar por encima de las pistas de tenis una tela gruesa que llevaba atada a su cuerpo con un arnés, como las que utilizan en las plazas de toros. Así igualaba el relieve de la arena antes de que llegasen los jugadores. Lo hizo con gran aplicación. Entre pista y pista lo llevaban a poner ladrillos en un murete. La escena era perfectamente insustancial. Los diálogos no tenían más que frases hechas. Todo infinitamente peor que cualquier conversación espontánea entre obreros en el tajo. La vigilancia de las cámaras no permitía ninguna frescura en sus palabras, en sus gestos. Además, cuando había algún detalle que habría enaltecido el momento, como una mujer que se asomaba a una ventana en el edificio de enfrente, o un perro que se quedaba mirando por detrás de la valla de cipreses, agazapado, no le daban importancia y lo dejaban sin grabar. Tampoco tenían en cuenta las pequeñas obsesiones que formaban el carácter de los trabajadores filmados: los golpecitos en el reloj, los dibujos hechos con el pie en la arena...
Читать дальше