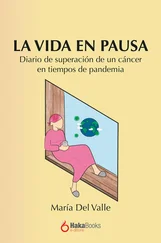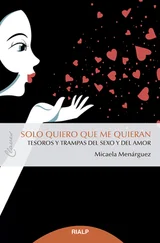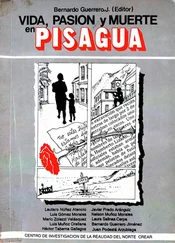Busqueda de modelos. Fiesta donde los Tordesillas. Carreras de coches. Móviles. Dudas. Distancia. Deseo de hacer la gran novela de la naturaleza. Reflexiones. Llegada de los ancestros. Peleas entre hermanos por los huesos.
Esa noche estuve hojeando crónicas modernas de personajes célebres, biografías autorizadas, como la que hizo Villalonga del rey, o la de Yasmina Reza sobre Sarkozy, libros de escritores famosos sobre futbolistas como Maradona o Ronaldo, o periodistas y escritores que realizan hagiografías, más o menos veladas, de políticos imperantes. Vidas en las que existía una carga importante de ceremonia por su lado publicitario, volcadas al exterior. En general, los biógrafos habían procurado escarbar para sacar a relucir la parte humana: la soledad, el cariño, las manías… Pero no servían en absoluto como modelo para mi trabajo, porque a falta de interés público por ninguna faceta meritoria de la familia, los Tordesillas habían convertido la parte íntima, la parte inconfesable, en su lado más espectacular, procurando en cambio encubrir, disimular el lado confesable, el lado social de sus vidas. Esto es lo que había hecho de ellos el blanco perfecto para los dardos afilados en el aburrimiento de miles de ciudadanos que habían seguido el culebrón de sus vidas, imaginando para sus asuntos públicos una turbiedad patente en los privados. No tenían la catadura de los trepas de las revistas del corazón ni la suficiente categoría nobiliaria o económica para aparecer en los papeles semanales. Por eso se quedaron ahí, en el medio pelo de las habladurías que ellos mismos vociferaban en su fuero menos íntimo, porque estaban orgullosos de superar la medianía a cualquier precio, sobre todo, al precio de su reputación, que consideraban una fruslería.
Al día siguiente estaba invitado a pasar el día entre los Tordesillas. Fuensanta había preparado una fiesta en Membrillo, la vieja casa familiar. Buscaron como excusa una comida de fraternidad. El motivo de fondo: dar pábulo a mi crónica. Ese día no me iban a faltar asuntos para escribir.
Para empezar, me encontré al hermano pequeño de Julián, Agustín, con su prima Juana, hija de Amancio, montados en un coche en el patio trasero de la casa. Uno llevaba el acelerador y el embrague; la otra, subida sobre su primo en el mismo asiento estaba encargada de frenar. Juntos formaban un solo conductor de cuatro piernas y cuatro manos, bastante poco diestros por separado y perfectamente sincronizados para provocar juntos un siniestro casi total en idas y vueltas frenéticas sobre una distancia de veinte metros. Asomadas a una ventana, dos cabezas reían y observaban la fechoría grabando los golpes contra la pared en un teléfono móvil. En una de las carreras el freno llegó un poco tarde, o no llegó. Los dos primos bajaron del coche sin saber muy bien qué hacer con el humo que salía del capó.
—¡Pedro! —gritó Agustín cuando descubrió que su primo lo había estado filmando desde la ventana.
Desde otra ventana se oyó un silbido: allí había otra persona, Álvaro según mi catálogo, que también grababa con su teléfono los gritos de Agustín, de modo que cuando este atrapó a Pedro y le arrebató el móvil, se lanzó enfurecido hacia su otro primo. Álvaro se dejó prender por Agustín; pero enseguida sonó otro silbido, desde otra ventana en la que había un tercer primo, Félix, grabando con un tercer teléfono móvil la escena de la escena de la escena. Cuando Agustín tenía todos los teléfonos y ya no quedaba nadie grabando desde las ventanas se fue hacia el centro del patio con su botín de nokias, ibeemes y sonis. De repente, sonó uno de los móviles. Agustín se sobresaltó. Por un instante se vio en su rostro la vacilación. Pedro gritó desde la ventana en la que se encontraba: «¡No respondas!». Saltó al suelo, corrió hasta su primo y le quitó el aparato. Su incipiente conversación pronto se vio interrumpida por otra llamada efectuada a uno de los móviles que obraban todavía en poder de Agustín. Álvaro saltó al patio, cogió el aparato que sonaba y empezó a hablar: «Hola, soy Álvaro». Así llamaron a los tres móviles que se había llevado Agustín. Todos empezaban saludando y diciendo su nombre, como si estuviesen haciendo un numerito de presentación delante de mí. Me preguntaba si aquello era sincero. Desde luego, tenía todo el aspecto de un montaje, pero me costaba aceptar que la familia se hubiese tomado la molestia de sincronizar sus actuaciones hasta ese punto.
Me quedé solo con Agustín. Los demás se habían marchado charlando con sus aparatos. Parecía bastante más impresionado que yo. Me confesó que habían sido ellos quienes lo habían incitado a montarse en el coche con su prima. Él no tenía motivos para sospechar nada raro de lo que acababan de hacer sus familiares. Entramos en una casa grande, espaciosa. Cruzamos un salón alargado y profundo. Al fondo había dos o tres personas. Creí reconocer en ellos a algunos de los hermanos Tordesillas. Cuando llegamos al final del salón todos habían desaparecido. Avanzamos hacia donde creíamos que habían ido. Al llegar hasta una ventana que daba al patio encontramos a los hermanos Tordesillas junto a unas macetas. Jugaban a quién soy. Uno estaba de espaldas y los otros lo tocaban con un dedo. Inmediatamente después de sentir la presión se giraba. Los demás se ponían a dar vueltas con el dedo índice para confundirlo. Tenía que adivinar quién había sido. Si acertaba a la primera, el que había sido descubierto pasaba a ofrecer su espalda a los demás. Fuimos a su encuentro por otra puerta que conocía Agustín. Al llegar no había nadie. Habían desaparecido de nuevo misteriosamente.
—Empiezo a pensar que me esquivan —dije en voz alta.
—Aquí hay algo raro —respondió Agustín, que parecía el único de la familia en quedar al margen de una trama incomprensible.
El jardín estaba igualmente desierto. En el párking había un montón de coches que chocaban con la soledad que reinaba dentro y fuera de la casa. Me senté en un poyo que había frente a la puerta. Me puse a pensar en «mis personajes». Apenas los conocía y no parecían dispuestos a mostrarse. Mientras montaban su papel lo disolvían. ¿Habían perdido la savia necesaria para fingir su segunda vida? Tenía una plena sensación de abandono. Las sombras minúsculas de las piedras estaban a punto de desaparecer bajo la luz cenital. Tuve un momento de extrema sensibilidad hacia los pequeños detalles que me rodeaban. Yo, que había sido llamado para hacer la novela de los hombres escurridizos, de falsos personajes tan cargados de apariencia que no se dejaban ver, abrumados por un papel excesivamente confuso, descubría el magnífico y transparente relato de las cosas. Había llegado el día de hacer la gran novela de la naturaleza. Desgraciadamente, ni las flores del romero ni las piedras del camino me habían encargado su crónica. Encontré que durante mucho tiempo esa novela había sido escrita minuciosamente, sin aspavientos, con la sencillez de un imprevisto golpe de aire que no pretende nada, pues su acto lo llena de tal modo que en él solo cabe el estremecimiento correspondido de las hojas o el arrebatado crujir de la madera. Cómo me habría gustado dejar largo testimonio de la quietud de las piedras, del movimiento circular de las hojas que giraban sobre mi cabeza en coros de plata, del canto rabiosamente sereno de la chicharra. Me veía solicitado por mundos de apasionada presencia. Su impagable realidad me obligaba a estar cada vez más atento a sus sonidos perfumados, a sus colores de seda y de arpillera, a su dulce acontecer.
Aquel día no seguí mucho más tiempo la llamada del abandono. Enseguida comprobaría que la familia no tenía tanta vergüenza como yo estaba imaginando. Otros motivos habría para no haberse mostrado hasta entonces. Un pitido me sacó de mi alucinación bucólica. Era Blas. Acababa de bajarse del coche. Llevaba un baúl enorme sobre la baca.
Читать дальше