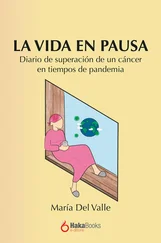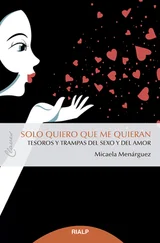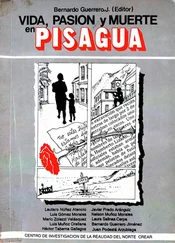Creo que fue su clanolatría la que los puso en el punto de mira. No desperdiciaban ninguna oportunidad de mostrar con altanería una orgullosa manera de ser, francamente despectiva con actitudes convencionales. Para los Tordesillas la familia era un refugio excéntrico dentro de un mundo previsible. Como un correctivo popular la ciudad les administró la infamia para bajar sus humos. Una procedencia con cierto abolengo los había empingorotado hasta las cimas más altas de la vanagloria. La ciudad concentró el glamour de la corrupción en aquella familia más bien normalita. Mientras los verdaderos corruptos hacían de las suyas, las conciencias escrupulosas se maquillaban con el caso Tordesillas. Pude comprobar que aquello no era más que un señuelo ideado por los que sí prevaricaban, sobornaban y cometían cohecho para ocultar sus maniobras a la sombra del deslumbramiento que los medios daban a este asunto. Una poderosa familia de la ciudad, los Botero, cuyos miembros se habían hecho millonarios con las industrias cárnicas, estaba detrás, según pude averiguar a lo largo de la investigación, de todo este polvo mediático levantado con el fin de ocultar una operación que iba a arrebatar a los Tordesillas su más preciado tesoro. Yo no sabía por entonces que los Botero eran los dueños de la mayoría de las acciones del periódico para el que yo trabajaba. Lo único raro que noté fue que todos los testimonios ofrecidos en la redacción eran sospechosamente unánimes en las acusaciones contra la familia.
Mi investigación fue muy rigurosa. Descubrí que tras las denuncias, los juicios y los reportajes no había más que un montón de inocencia tan exasperada que a veces daba muestras de culpabilidad para rellenar el hueco fantasmal de las acusaciones. Una prueba me mandaba a otra. Tras la primera capa de testigos convencidos encontré un sospechoso vacío de contenido fiscal. De hecho, en algunos de los juicios era difícil demostrar de qué se les acusaba. Sus principales delitos: arrancar plantas aromáticas protegidas, llenar de muebles el campo, no atender a las necesidades de ciertas especies de aves protegidas, provocar accidentes de tráfico con animales salvajes, cazar desaforadamente palomas torcaces o alimentarlas con maíz envenenado… No eran precisamente unos angelitos, pero de ahí a lo que salía en la prensa había un abismo. La familia estaba sirviendo de chivo expiatorio para una sociedad con un tremendo complejo de culpa. Alguien tenía que pagar.
Entrevisté a todos los miembros de la familia, lo que solo sirvió para hacerme un catálogo humano útil para mi siguiente trabajo. Ellos nada me aclararon. Se limitaban a mostrar su indignación contra los que aparentemente habían levantado los infundios; pero estaban muy lejos de conocer el origen y el propósito de las afrentas. Los Botero habían conseguido enfrentar a los Tordesillas y, con la ayuda inconsciente de alguno de ellos conseguirían quedarse con lo que hasta ese momento los había mantenido unidos.
En el largo reportaje que mi periódico publicó insinué que la familia podía tener algunos defectos, pero no precisamente de los que se les acusaba. Demostré que el asesinato del fiscal que llevaba su caso era, en realidad, un accidente. Descubrí que detrás de los incendios provocados presuntamente para cobrar un seguro había otras causas y otros intereses que nada tenían que ver con la familia. Los supuestos atentados contra el medioambiente en pocos años se vería que respondían a una caza de brujas alentada por supersticiones propias de una época que vive en un mundo enfermo y se empeña en buscar la causa de sus males en cualquiera que se ponga a tiro. El único pecado de los Tordesillas consistía en ser demasiado excéntricos y despreciar algunas convenciones sociales.
Expulsión del trabajo. Ciclotimia del parado. El experiodista se desliza en taxi hacia un destino incierto, probablemente adverso. Contrato del cronista.
El reportaje pasó el consejo de redacción porque el redactor jefe de mi sección nunca habría imaginado que alguien pudiese decir sobre los Tordesillas una verdad que no fuese la establecida. Se limitó a elegir las fotografías y aprobar unos titulares que podrían significar cualquier cosa. La misma mañana de la tirada me hicieron saber que prescindían de mis servicios. Recuerdo perfectamente la luz de aquella mañana, el color de las moreras, el silencio dentro del ruido, las manos abiertas de los árboles en las plazas, las sombras de las palomas cayendo a pico sobre las fachadas de las iglesias, una chica con una rosa en la mano y la cara llena de felicidad. Recuerdo también que aquel día un vagabundo me hizo las reverencias más aristocráticas de la historia de la mendicidad. Recuerdo las plazas llenas de flores, el olor del pan, un hombre en un quiosco. Recuerdo el rotundo mentís de la mañana sobre los titulares de los periódicos. Recuerdo las arrugas de una mujer que se acercaba hacia mí por la calle. Tenía el rostro totalmente cuarteado. No sé por qué, pensé que se había maquillado mucho en su vida, pero que esa mañana había decidido ya no hacerlo. Todo parecía limpio y claro. Mis sentidos estaban perfectamente disponibles, atentos a una nueva vida. No se fijaban en ningún acontecimiento, vagaban con la seguridad de estar cumpliendo la simple misión de ver, de oler, de oír, de sentir. No tenía que darle un sentido a lo que me rodeaba, no tenía que colocarlo en la escala absurda de ninguna actualidad ajena al momento presente.
Antes de llegar a casa di varias vueltas por las calles de alrededor para prolongar la dicha que, de repente, me había invadido. Tenía la sensación de que hasta los objetos se habían puesto de acuerdo para obsequiarme con su indiferencia más amable. Parecía un momento inagotable. Lamenté no tener una bicicleta para correr un poco más. Me sobraban piernas, me sobraba corazón. Como otros momentos en los que la soledad arrecia, tenía deseos de entablar relaciones con todos los desconocidos. La gente con cara de pocos amigos con la que me cruzaba parecía sacada de un cuento de hadas, y no me habría importado guardar una estampa suya en mi habitación.
Después de dar varias vueltas a la manzana, impulsado por una euforia que empezaba a ser sospechosa entre los comerciantes vecinos, entré en casa para darme perfecta cuenta de que aquello no había sido más que el punto álgido de una ciclotimia por la que me deslizaba entre mis cuatro paredes hacia una depresión marcada por la hiperconciencia paranoica. Mi mirada se posó en el titular del periódico que acababa de coger del buzón: «Se teme que el invierno mate a dos millones de habitantes». Dos millones de habitantes que habían sido expulsados de sus casas por las bombas de un ejército invasor, dos millones de personas que conocen desde hace milenios el invierno, saben convivir con él y han aprendido qué hacer para que el frío no los mate. Es como si yo eliminase a alguien, por ejemplo, al director del periódico, enterrándolo en la arena, bajo el sol inclemente de cuarenta grados, cerca de un hormiguero, y presentasen la noticia afirmando en primer plano el titular: «El verano acaba con el director». Me encanta la famosa objetividad del periódico. Una vez que las noticias dejan de ser nuevas, cuando empiezan los sobreentendidos por los que se cuelan todas las infamias, se pone toda la carnaza comunicativa en detalles secundarios que beatifican a los culpables. El aburrimiento, la insistencia obcecada en un foco de atención, como si el mundo hubiese dejado de ocurrir fuera del plano, hace que nos acostumbremos al infierno y dejemos de dar importancia a los diablos. Nos centramos en el tridente, en las antorchas, en las piedras de tortura, en las alas de los verdugos; perdemos de vista la mano, los ojos, el corazón de la máquina que nos machaca. Así, en la férrea cadena de causas que condicionan nuestras acciones, se elige siempre la más inofensiva, la más culta: hostilidades en vez de guerra, incursiones aéreas en lugar de bombardeos, efectos colaterales por matanzas indiscriminadas, inyección letal por ejecución privada; y por mucho tiempo que lleven enseñándonos en los colegios que se trata simplemente de eufemismos, no terminamos de darnos cuenta de que estamos vendidos por un preciosismo mortal y obsceno.
Читать дальше