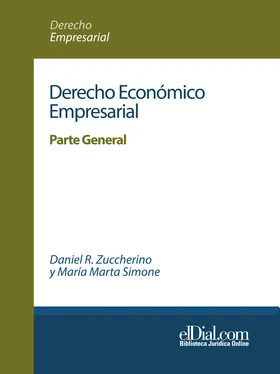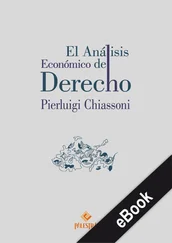3) Contratos del tipo general
Son parte del derecho comercial los contratos previstos en el código en el marco del tipo general de contratos, o sea aquellos celebrados entre empresas.
Esos contratos deben distinguirse de los restantes contratos, previstos en el código en el marco del tipo general de contrato de consumo, que son aquellos que se celebran entre un empresario, al que la ley de defensa del consumidor denomina proveedor, y en el cual la otra parte es un consumidor.
Son los primeros de dichos contratos –los celebrados prevalentemente entre empresas– el objeto de estudio de nuestra materia.
5. Fuentes del derecho mercantil. Concepto. Enumeración
Nos referimos al “acto concreto creador de derecho aplicable”. En lo que se refiere, por ejemplo, al derecho comercial ha señalado Etcheverry que las fuentes del derecho comercial no difieren en general de la que corresponden al conjunto del derecho privado: ley, jurisprudencia, costumbre, doctrina.
Por otra parte, otros autores, sólo admiten la ley como fuente.
En nuestra opinión las fuentes del derecho comercial son la ley y los usos y costumbres.
Por su parte el artículo 1º del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente a partir del 1º de agosto de 2015 establece:
“ARTÍCULO 1º. Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
6. Fuentes del derecho mercantil. ¿Qué se prevé en relación con la costumbre?
El anteproyecto regula el valor de la costumbre, contemplando los casos en que la ley se refiere a ella o en ausencia de regulación.
Desde el punto de vista de su función la costumbre puede ser integradora, por ejemplo cuando en un contrato posibilita integrar aquello que los contratantes han omitido, e interpretativa, cuando posibilita la interpretación de la voluntad de las partes al surgir diferencias.
La costumbre, resulta obvio señalarlo, reviste una gran trascendencia en la actividad comercial.
Dicha relevancia resulta fortalecida en el nuevo Código, que establece en el artículo 964, –al referirse a su función integradora– lo siguiente:
ARTÍCULO 964. Integración del contrato. El contenido del contrato se integra con:
a. las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas;
b. las normas supletorias;
c. los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable.
7. Fuentes del derecho mercantil. Reglas de interpretación. ¿Qué se dispone en esta materia?
Tal como señalan los fundamentos –y con el objetivo de aportar coherencia con el sistema de fuentes–, se ha incorporado un artículo específico referido a la interpretación de la ley, es el artículo 2º del título preliminar y su texto es el siguiente:
ARTÍCULO 2º. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
III. Empresa
Empresa
A partir de la revolución industrial la empresa ha sido la herramienta fundamental del desarrollo económico de los países occidentales, con un impacto también determinante en el empleo, los ingresos de la población, el acceso a productos y servicios, en síntesis en múltiples aspectos de la vida de la sociedad.
Ya nos hemos referido a cómo Alvin Toffler (si bien enfocándose principalmente en el rol de las grandes empresas) describe el papel que la misma ha desempeñado desde la mencionada revolución industrial y a su relación con la figura societaria que permite limitar la responsabilidad (entre nosotros la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada). Remitimos al desarrollo efectuado bajo el título “Seres inmortales” en el Capítulo I.
El auge de las sociedades o empresas transnacionales
Ya también hemos explicado que la existencia de empresas con actividad e intereses en varias naciones no es un fenómeno nuevo, pero el creciente proceso de globalización se diferencia de cualquier época anterior por la cantidad y magnitud de las empresas transnacionales que planifican y actúan globalmente dentro de un orden económico con menor grado de proteccionismo.
Dentro de este escenario globalizado nuevas y más empresas se están internacionalizando, vendiendo y produciendo en las regiones económicas principales del planeta.
Una operación de carácter internacional aporta los beneficios de las economías de escala y protege de ciertas fluctuaciones financieras y económicas y relativiza la incidencia sobre la empresa transnacional de ciertos factores políticos. Incluso la investigación y desarrollo de productos se desplaza de un país a otro teniendo en cuenta el marco que ofrece dicho país y lo conveniente que resulta éste para la empresa transnacional, en los mencionados aspectos de investigación y desarrollo.
Empresa: concepto
Precisar el concepto de empresa resulta fundamental a fin de conocer adecuadamente los alcances de la materia comercial.
Debemos entonces determinar qué se entiende por empresa y qué queda comprendido dentro de ese concepto.
Noción económica
Antes que nada debe quedar claro que básicamente se trata de una noción económica que trasciende a lo jurídico en algunas manifestaciones, pero no como unidad.
En ese sentido debemos señalar que no aparece en la ley un concepto jurídico de empresa, aunque el término es mencionado frecuentemente.
Ello se debe a que, reiteramos, estamos ante un concepto básicamente económico, no jurídico.
A modo de referencia, transcribimos el concepto incorporado en la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 5 y 6, ley 20.744) en la cual se define la empresa, el empresario y el establecimiento en los siguientes términos:
“A los fines de esta ley, se entiende como “empresa” la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. A los mismos fines, se llama “empresario” a quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la “empresa”.
“Se entiende por “establecimiento” la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones.”.
Por otra parte, el dictamen 7/80 de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) define este término para el impuesto a las ganancias, como la:
“Organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o de cualquier otra índole que, generada para el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios”, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital y/o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla”.[29]
Читать дальше