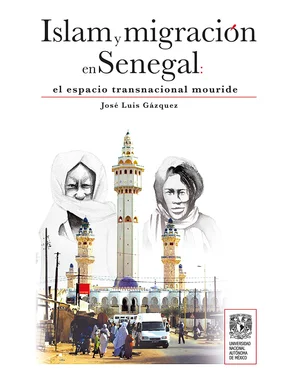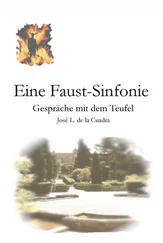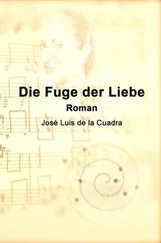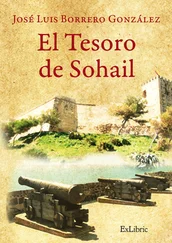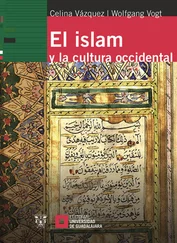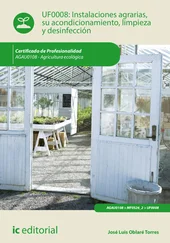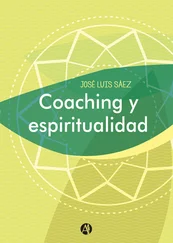En el caso de los musulmanes mouride, el pertenecer a una religión instituida universalmente que los acepta como sus miembros a donde quiera que vayan, plantea la cuestión de la primordialidad entre la membresía a religiones transfronterizas y otro tipo de sistemas de identificación como la nación. En este trabajo se propone la necesidad de entender, por medio de la óptica del transnacionalismo religioso, qué diferencia hay para las comunidades en los países de origen y de destino cuando los migrantes expresan su lealtad en escenarios religiosos en lugar de étnicos o políticos, así como de plantear pautas dialécticas producto de su relación con la nación, tanto en escenarios de origen como en los contextos de inmigración.
Por ello, aunque nuestra premisa principal reposa sobre el supuesto de que la creación de una sociedad religiosa transnacional se realiza como un espacio comunitario alternativo y autónomo al del Estado-nación colonial y poscolonial, sus dinámicas constitutivas no pueden entenderse sin referencia a la manera en que se relaciona con las instituciones políticas que de él emanan. De este modo, se considera de singular importancia en el marco de este trabajo el papel del Estado senegalés en sus versiones colonial y poscolonial, en tanto regulador del movimiento de las personas y la expresión religiosa que, en consecuencia, influye de manera significativa en la magnitud y en el carácter de las prácticas religiosas transnacionales de los migrantes.
En el caso de Senegal, el Estado se ha erigido como un actor laico que reconoce el prominente lugar de la religión musulmana de su población. De hecho, desde una perspectiva histórica, en este país, religión y nacionalidad se refuerzan a sí mismos siempre y cuando se conciba esta última como una apropiación del actor religioso de la idea de nación. La sociedad mouride es significativa en este aspecto, ya que no solo el islam no preconiza separación entre religión, política y sociedad, sino que en este caso se da la singularidad de que la sociedad religiosa se ha apropiado del proyecto nacional de Senegal. Como se verá a lo largo del libro, esta dualidad identitaria en que habitan los senegaleses mouride —en tanto ciudadanos de un Estado-nación y como discípulos de alguna cofradía sufí (en este caso la mouride)— establece la dinámica migratoria de base a partir de la cual se construye el espacio político-religioso transnacional.
Esta investigación intenta explicitar por lo tanto el nexo entre los estudios de las religiones globales y diaspóricas, y el estudio de las prácticas religiosas de los migrantes transnacionales. Una vez expresado lo anterior, se puede afirmar que poco trabajo se ha realizado que examine directamente la relación entre migración transnacional y religión (Levitt, 2003), y aún menos sobre los vínculos entre el transnacionalismo religioso y la política secular.
Por lo tanto, deben examinarse las maneras en que los creyentes utilizan los símbolos y las ideas para imaginar y localizarse a ellos mismos en paisajes religiosos y analizar cómo las geografías políticas y religiosas se sobreponen y yuxtaponen unas con otras. En este trabajo se entiende el mouride como un espacio transnacional, un paisaje religioso alternativo a los íconos y símbolos nacionales e internacionales, pero que a la vez se nutre de ellos. Muchos senegaleses, durante las sesiones de trabajo de campo, asocian al mouridismo con un sentido de pertenencia nacional a Senegal, aunque consideran la cultura religiosa como el marcador auténtico de la identidad senegalesa, que utilizan para construir una barrera contra una aculturación (americanización u occidentalización) no deseada.
Los migrantes transnacionales utilizan la religión para delinear una cartografía alternativa de pertenencia y, de este modo, los peregrinos que viajan de un punto de referencia a otro crean topografías religiosas imaginarias cuyas fronteras se encuentran delimitadas por esos lugares sagrados (Eickelman y Piscatori, 1990). Apropiándose simultáneamente de la idea de nación, su estructura de pertenencia en el sistema internacional y los derechos colectivos e individuales a los que da lugar dicha pertenencia, los íconos religiosos y los santuarios sagrados, más que las banderas nacionales, son los que dejan su impronta en estos espacios. Las geografías imaginadas (físicas y morales) resultantes del fenómeno anterior pueden estar contenidas dentro las fronteras nacionales, trascenderlas, pero también coexistir con ellas y crear nuevos y alternativos espacios que para algunos individuos tienen mayor prominencia e inspiran mayor lealtad que el terreno definido exclusivamente por la nación.
La constitución de este tipo de geografías sagradas ha hecho que se conciban como comunidades “desterritorializadas”, entendiéndose este proceso como la operación llevada a cabo por las redes transnacionales. Aunque es verdad que el componente simbólico es preponderante en la creación del espacio religioso en la diáspora, en el caso que nos concierne el proceso de desterritorialización de la cofradía mouride se ha visto acompañado en todo momento por una dinámica de “reterritorialización” (en este caso el crecimiento y urbanización de Touba, la ciudad santa y capital de la cofradía mouride), producto de la agencia migrante y de las relaciones en la cima de las jerarquías político-religiosas (islámicas) de Senegal.
Este último aspecto genera implicaciones políticas importantes ya que el crecimiento urbano de santuarios religiosos como Touba se lleva a cabo en detrimento de la soberanía territorial del Estado. Al habitar los creyentes en un mundo islámico, donde la autoridad divina antecede a la de los representantes políticos del Estado y que además cuenta con un territorio propio, se presentan planteamientos problemáticos, tales como el reconocimiento de la autoridad legítima o las relaciones con otros grupos sociales (religiosos, étnicos o seculares) presentes en el territorio estatal.
En este sentido no debe perderse de vista que esta prioridad dada a la esfera religiosa en ciertos contextos rurales, como estructura de pertenencia identitaria alternativa al proyecto de Estado-nación senegalés, no significa que los seguidores del mouridismo se eleven en la práctica como entes divorciados del mundo secular. De hecho, una de las estrategias centrales del mouridismo en su relación con las instituciones heredadas de la colonización ha consistido en una reapropiación para influenciarlas de acuerdo con sus intereses. Por ello, si bien en esta investigación se considera al mouridismo como un proyecto comunitario alternativo al del Estado-nación colonial y poscolonial de origen europeo, su relación con este define en gran medida su campo de acción.
Es importante señalar que al tratarse de un trabajo sobre la producción de un espacio (migratorio) religioso transnacional resultado de la relación entre actores políticos y religiosos en Senegal, a lo largo de este se abordan cuestiones teóricas que moldean el debate académico sobre la relación de estas dos esferas.
En primer lugar, se considera que el aumento de los movimientos religiosos en las últimas décadas a nivel global y de manera particular en África responde al menos parcialmente a la crisis de legitimidad a la que se enfrenta el Estado-nación contemporáneo (Ellis, 1998). La multiplicación de movimientos religiosos en un contexto de intensificación del proceso migratorio global ha derivado en la creación de redes transnacionales que vinculan grupos de personas a menudo sin referencia alguna a los Estados.
En el caso de la cofradía mouride de Senegal, por tratarse de un movimiento en constante redefinición que se adapta a las circunstancias históricas cambiantes de los contextos nacionales, regionales y globales, proporciona en todo momento un sistema cognitivo del mundo a sus seguidores, de forma que ellos encuentran una explicación exhaustiva de todo lo que acontece a través de su historia, sus narrativas y sus dinámicas sociales.
Читать дальше