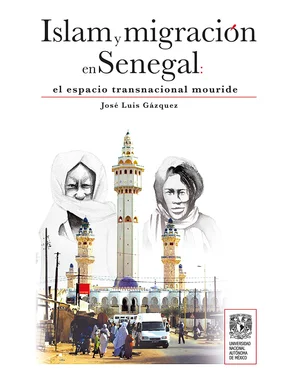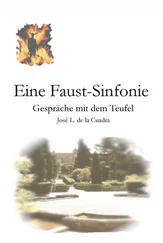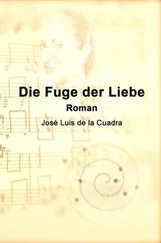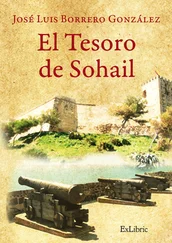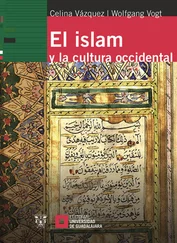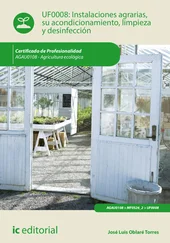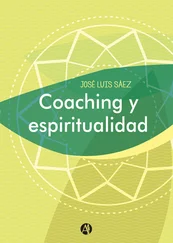Todas las investigaciones sociales se basan en la capacidad humana para participar en la observación. El actor social debe estar preparado para reflexionar sobre él o ella misma y sobre sus acciones e implicaciones en los resultados que arroje su investigación. Sin embargo, más que hacernos dudar acerca de si esta produce o no conocimiento, o sobre su significado político, la reflexividad sobre esta cuestión proporciona la base para al menos contextualizar el significado sociohistórico de la investigación. Al incluir nuestro propio papel dentro del enfoque de esta, e incluso por momentos explotando sistemáticamente nuestra participación en los lugares de estudio, se pudieron producir relatos sobre el mundo social mouride y se le pudo analizar sin recurrir a concepciones asépticas del naturalismo, o a la aspiración de crear leyes universales para el comportamiento social, como apuntala el positivismo.
Todo esto no implica automáticamente que la labor investigadora, tal como se desarrolla en las instituciones universitarias en la actualidad, no represente o no pueda representar los fenómenos sociales y, de igual modo, el hecho de que como investigadores estemos en una posición de crear un efecto en la gente que estudiamos no significa que la validez de nuestras conclusiones quede restringida a los datos de situaciones que con nuestra presencia hemos provocado. Aunque tradicionalmente se trate de minimizar este efecto observador con el fin de producir información más “objetiva”, en realidad la forma en que la gente responde a la presencia del investigador puede proporcionar tanta información como la reacción ante otras situaciones.3
Por último, en este trabajo se utiliza la perspectiva que ofrecen los estudios multisituados debido a la problemática misma de la investigación. Al tratarse del estudio de la creación y desarrollo de un espacio transnacional religioso, cuyas dinámicas se extienden desde Senegal en el continente africano hasta una multiplicidad de localidades diaspóricas, se tornó en una cuestión imperativa considerar una diversidad de contextos espaciales y temporales con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información.
En las últimas tres décadas, tanto el fenómeno de la globalización (entendido como una intensificación de la interconectividad mundial) como el conocimiento teórico que se ha producido al respecto han ejercido una influencia considerable en los estudios sobre las migraciones internacionales. En particular, el concepto de transnacionalismo ha sido objeto de debate académico para sugerir que la mayor interconectividad del mundo ha creado nuevos tipos de migrantes llamados transmigrantes o transnacionales. Aunque el transnacionalismo, en el sentido de describir procesos políticos, económicos, sociales o culturales que implican la relación entre al menos dos fronteras estatales, no alude a un fenómeno nuevo, la intensificación de las interacciones sociales a nivel global ha ocasionado que dicho concepto se utilice para describir estas dinámicas como un fenómeno novedoso a falta de una perspectiva histórica más amplia.
En el conocido estudio Nations Unbound se define el transnacionalismo migrante como “procesos por medio de los cuales los inmigrantes forjan y mantienen múltiples relaciones sociales que vinculan entre sí sus sociedades de origen con las de destino” (Basch, Schiller y Blanc, 1994, p. 22). Más que en cualquier otra época, se asume que los migrantes contemporáneos mantienen contactos más cercanos con su país de origen mediante las oportunidades que ofrecen los avances en las tecnologías de la información y la comunicación como el abaratamiento relativo de la transportación aérea. Para precisar más la novedad conceptual del transnacionalismo, autores como Alejandro Portes (2006) han afirmado que mientras los movimientos de ida y regreso siempre han existido entre los migrantes, estos no habían adquirido el volumen y la complejidad necesarios para hablar de un campo social emergente. Según este autor, los parámetros que definen al transnacionalismo migrante como un nuevo campo de estudio son los siguientes: la proporción de personas en un universo cultural común relevante y la estabilidad de sus relaciones en el tiempo.
Por otra parte, los estudios del transnacionalismo han adoptado en su mayoría una óptica que privilegia las relaciones entre unidades estato-nacionales, asumiendo que las relaciones que establecen los individuos con su Estado (a pesar de que pueden ser conflictivas) representan la principal fuente de identificación a través de la nación. Aunque en este libro se mantiene de trasfondo el transnacionalismo como una perspectiva que permite analizar las relaciones entre Senegal y los países de inmigración proveniente de este país (en el sentido de una multiplicidad de relaciones entre origen y destino facilitadas en una era de mayor interconexión), se utiliza el transnacionalismo religioso como herramienta teórica para comprender el proceso de constitución y construcción de la sociedad islámica mouride. Hasta la fecha, la religión representa una dimensión del transnacionalismo que permanece relativamente poco estudiada por lo que este trabajo busca abonar y expandir los límites en dicho campo.
El transnacionalismo religioso
El estudio de las religiones mundiales o globales tiene una larga historia. Muchos de estos estudios se centran en el desarrollo de prácticas religiosas en un contexto singular en lugar de enfocarse en las conexiones transfronterizas que comparten las comunidades religiosas entre sí. En este trabajo se considera la religión como un sistema social que se guía por una lógica transnacional, al igual que la economía o el Estado-nación (Levitt, 2003, pp. 847-873).
Sin embargo, ¿qué significa estudiar la religión, o más precisamente, la identidad religiosa y su proyección sobre el espacio en un contexto histórico de globalización en el que, por un lado, se promueve la homogenización de los cultos universales, mientras que por otro se agudizan las identidades y particularidades, todo marcado por el trasfondo de un declive ideológico de la comunidad política representada por el Estado-nación y la emergencia y consolidación de nuevos actores en el sistema internacional?
Al igual que en el libro Transnational Religion and Fading States, el término transnacional es utilizado a lo largo de esta investigación para capturar las maneras en que las religiones globales (en este caso, el islam en su versión senegalesa mouride) crean una sociedad civil transnacional que desafía la lógica de los Estados-nación (Piscatori y Rudolph, 1996).
Una manera en que los migrantes se conectan con sus comunidades de origen es por medio de prácticas transnacionales. Los migrantes transnacionales son individuos que viven aspectos de su vida social, política y económica en al menos dos contextos nacionales. Se establecen en los países de acogida, mientras que ganan dinero, votan y/o rezan en sus países de origen. En algunos contextos, el impacto de estas actividades se siente principalmente en aquellos que se mueven; en cambio, la fuerza y el alcance de otros son tan fuertes y extendidos que algunos aspectos de la vida de los no migrantes también se transnacionalizan (impacto en comunidades de origen).
Por su parte, es necesario recalcar que las prácticas e identidades religiosas transnacionales tienen dimensiones a la vez objetivas y subjetivas. A las dimensiones inobservables de la vida religiosa se les ha brindado poca atención, ya que las herramientas analíticas para estudiarlas se encuentran subdesarrolladas o infravaloradas. La religión desempeña un papel crítico en la construcción de la identidad, creación de significado y formación de valor. La religión genera estructuras de pertenencia alternativas que utilizan la memoria y la imaginación colectivas para crear y redefinir identidades transnacionales.
Читать дальше