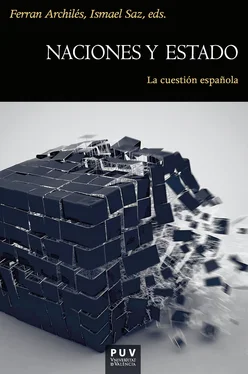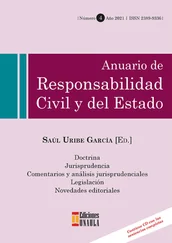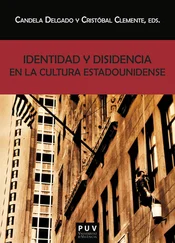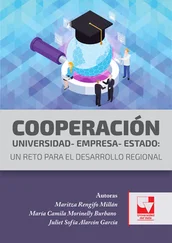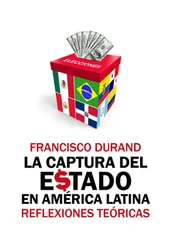c )La opción federal, que hubiera sido la lógica si se deseaba llegar a la plena autonomización territorial y que estaba disponible a través del ejemplo de la Ley Fundamental de Bonn –tan imitada en otras cosas–, no fue defendida casi por nadie y nunca fue una opción real, pese a que en diversos documentos de la izquierda y de formaciones nacionalistas periféricas se había aludido, poco tiempo antes, a la preferencia por tal modelo de Estado.
d )Una confusión suplementaria se plantea por el mantenimiento de la autonomía municipal y provincial: al no precisarse su contenido, el artículo 137 parece que la equipara con la de las CC. AA. Las provincias, a través de las diputaciones y organismos insulares, que preexistían, articulaban jurídica y mentalmente todo el mapa del Estado y se mantenían como obligatorias para todas las CC. AA., sustrayendo del ámbito dispositivo de estas su mantenimiento; sin embargo, tras el Informe de la Comisión de Expertos, al que me referiré después, se acordó suprimir las diputaciones en las CC. AA. uniprovinciales.
Puede concluirse, pues, que el mal llamado pacto autonómico fue un pacto sobrevenido , y lo que hoy conocemos como Estado autonómico fue el resultado de varias derivadas de los pactos democrático, social y nacional:
Del pacto democrático
La instauración misma de la democracia obligaba a derrotar las fuentes de legitimación del régimen franquista, y, entre ellas, como indiqué anteriormente, el nacionalismo español uniformizador. De ello fueron conscientes todas las fuerzas de la oposición democrática. No es cierta, por lo tanto, la simplificación que defiende que la izquierda se convirtió a los postulados de los nacionalismos y/o regionalismos periféricos: la izquierda, para desarrollar sus aspiraciones democratizadoras, debió aliarse necesariamente con quienes eran los más firmes críticos de esta fuente de legitimación del franquismo. 34Ello se evidenció y generalizó –una vez que existían los instrumentos– en una lógica de confrontación: o se rompía con ese discurso y las prácticas que legitimaba o se limitaba la democratización, lo que aún se vio agravado por el retraso de las elecciones locales hasta 1979. Esta realidad, por lo demás, se incrustaba en las movilizaciones y, en general, en las demandas principales en algunos lugares estratégicos. Por ejemplo, en Cataluña «el autonomismo y la movilización obrera marchaban por el mismo carril» 35y ello no tanto por la existencia de una creciente hegemonía de sectores nacionalistas, sino por una auténtica convergencia de intereses objetivos apreciada por los dirigentes de los distintos movimientos en la lucha por reconducir el posfranquismo en una línea no continuista.
Por otro lado, una de las vertientes del nacionalismo español, como luego se comentará, ha defendido que tal nacionalismo existió hasta la entrada en vigor de la CE 36y que esta, con los consensos pertinentes, disolvió toda pervivencia franquista, como si la norma pudiera, de un plumazo, alterar la persistencia de muchas de las principales construcciones identitarias. Notoriamente no fue así y en la construcción del Estado autonómico hubo muchas resistencias provenientes de herencias históricas, aunque el entrecruzamiento de ideas y posiciones es muy complejo y está por estudiar la necesidad de mantener el bloque ideológico antifranquista –bloque por aproximación , dadas sus incongruencias y reticencias internas– en el desarrollo de la nueva arquitectura institucional, también en lo autonómico; lo que, a su vez, impregnó ideas y facilitó su circulación entre los diversos territorios, según la pauta de agravio/emulación.
Desde otro punto de vista, la emergencia de CC. AA. con fuertes dosis de autogobierno fue también necesaria para consolidar el nuevo sistema atendiendo a demandas particulares de tipo político/identitario que a veces tenían raíces lingüísticas, históricas o geográficas y otras se debieron esencialmente a la presión de determinadas élites provinciales –no siempre, ni mucho menos, de izquierdas–, que buscaban satisfacer sus necesidades de incremento de estatus en el nuevo sistema, una vez perdidos los mecanismos típicos del franquismo para el ascenso social. Esas élites podían ser rémoras importantes en la consolidación democrática si no se las integraba por esta vía. Algunos datos: 89 de las 151 (el 59%) organizaciones políticas registradas entre el 1 de octubre de 1976 y el 14 de junio de 1977 en el Ministerio de Gobernación eran regionales ; igualmente constituyeron diversas federaciones autodenominadas centristas de carácter regional; para completar el cuadro, 5 de los 12 partidos fundacionales de UCD eran regionales y alcanzaron el 18% de los escaños del Congreso en 1977. 37Valga una anécdota que refleja este clima con un tinte grotesco: Ló-pez Rodó, potentísimo ministro franquista, reaccionario y centralista, creará en marzo de 1976, invocando tradiciones del catalanismo conservador, un Grupo Regionalista en las Cortes franquistas; unos meses después lo inscribirá como partido con la denominación de «Acción Regional», que se integrará en AP; cuando surjan conflictos en la confección de la lista de Barcelona de Coalición Democrática, a la que se había incorporado AP, para las elecciones de 1979, e iba a ser desplazado, López Rodó abandonó la formación con una carta muy dolida en la que argumentaba que no podía continuar militando en un partido en el que imperaba el centralismo y en el que se marginaba a los legítimos representantes regionales. 38
La conclusión parece evidente: la generalización del Estado autonómico no fue un añadido al Estado democrático, sino una condición intrínseca de su construcción y consolidación .
Del pacto social
Aunque la CE se ocupe de las condiciones y perfiles para la edificación de un nuevo Estado social, no precisa demasiado la implicación de este en los aparatos generales del Estado. Finalmente, quienes acabaron ocupándose con mayor intensidad de ello fueron las CC. AA., en un proceso complejo pero que, a la postre, unificaría las CC. AA. del pacto nacional con las del inesperado pacto autonómico. Una España en la que una buena parte del territorio no se hubiera «autonomizado» hubiera sido una España más desigualitaria, menos democrática en el desarrollo del Estado social, al haber mantenido alejados a los ciudadanos de la gestión de sus principales expresiones e instrumentos si estos hubieran dependido del Estado central. En este sentido, es interesante destacar la creciente conciencia de la importancia de las CC. AA. en el escenario del Estado social que supuso, en algunas de las últimas reformas estatutarias, la incorporación a los estatutos de derechos de tipo prestacional, 39aunque quizá fuera más apropiado denominarlos compromisos institucionales , y que vino a romper la estrecha lectura del artículo 139.1 CE, que indica que los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio del Estado, mientras que con la nueva realidad se acepta que las normas institucionales básicas de las CC. AA. que lo deseen puedan modular enunciados de principios rectores o asimilados, sin que ello menoscabe la igualdad básica.
Desde una perspectiva distinta, De Cabo ha defendido que hay que prestar más atención al principio de solidaridad interautonómica en el esquema general del Estado social, ya que se trata de «un principio dinámico y progresivo» a través del que se realizan las tareas prestacionales propias de este tipo de Estado. El mismo autor destaca que este enfoque está ausente en la doctrina y en la jurisprudencia, en las que predominan los análisis formales sobre los materiales. 40Comparto la opinión y debería servir de punto de partida para mejores análisis y alternativas en épocas de crisis, al ubicar la cuestión en un terreno más sólido e intelectualmente significativo que los habituales discursos que banalizan la solidaridad al ligarla al mero agravio comparativo, que, a veces, ni siquiera está bien fundamentado.
Читать дальше