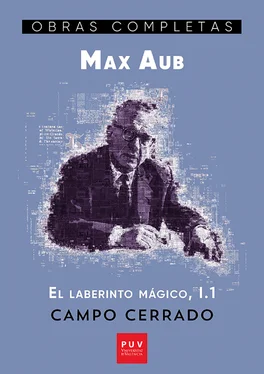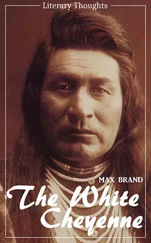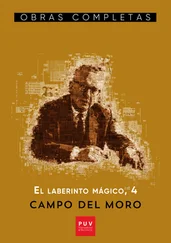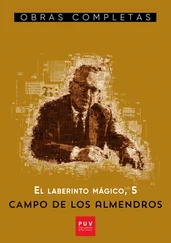–¡Tu traje nuevo, José Luis!
–Los pimientos son de la finca.
Córrese la voz. Don Blas se arrellana.
–Los ha ofrecido al casino.
En el umbral se apelotonan los chicos del pueblo, procurando despuntar cabeza.
–Los pimientos son tós de la finca.
Miran con entusiasmo cómo se repapilan los sentados.
–¡Mejores que los de Martí, don Blas!
–¿Cómo se va a comparar?
–¡Aquí no hay química que valga, ni invenciones!
–Al pan, pan, y al vino, vino.
Y don Blas, cruzando sus manos de abad:
–El buen paño en el arca se vende. 66
Al toro de fuego le tienen atado y cubierta la cabeza con un saco, en una jaula de madera, formada con estacas bajo el sotechado de la casa del tío Cola. En cada cuerno le fijan una gran bola de alquitrán sostenida por unos flejes de hierro, ya las encienden y flamean, ya sueltan el pavoroso bruto. Por las calles blancas y negras culebrea la serpiente del terror pánico.
Anúnciase 67por su luz. Tíñese la cal 68del más leve rosear cuando todavía le separan cincuenta metros de la esquina inmediata. Aparecen larguísimas sombras; a todo correr se empequeñecen, reduciéndose a la nada para volver a surgir, creciendo contrarias según la carrera del basilisco. De portones, portaladas, portillos y balcones, recovecos, esquinas, escaleras y mástiles, de la plaza y de las calles ligadas entre sí en círculo para que el toro persiga su propia sombra hasta que se le acabe, 69surgen, se alzan, levantándose los unos a los otros, gritos y voces, clamores y chillería. ¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡Ya está ahí! Lo llaman, lo desean, lo quieren y cuando la luz, las llamas, la bárbara mole nocturna se abalanzan por el callejón, vuélveseles pavor el deseo, como tras un primer coito frenético y furtivo.
¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡Ya está ahí! Pasa la bestia velocísima, huyendo de sí misma, viril maldición ardiente, mito hecho carne y uña, con olor de cuerno quemado. Ya se despeña hacia arriba, 70ya vuelven la luna y su sombrilla leve por la lechada nueva de los paramentos. Ronda el toro su forzado circuito; el amplio rumor de la plaza señala a los espectadores de las callejas la vuelta cumplida.
¡Ya vuelve!
Busca ardiente cinco, seis, siete veces su salida inalcanzable. Rueda su fuego. Párase frente a una casa, revuélvese en un callejón sin salida; baladran las mujeres, cían los valientes. dA lo tarde se entablera a la querencia del campo en una esquina de la plaza. Los más osados, viéndole rendido, se atreven, desde lejos, a desafiarlo, sálense de naja al menor reparo del bruto. Rafael Serrador odia a sus convecinos: al Maño, al Pindongo, al tío Cuco, al Tartanero, al Serranet, que se lanzan ahora a citar el espléndido animal. «¡Si los moliera!».
Todas las tertulias del pueblo, de la del Casino a la del Círculo Radical –que ahora se llama Unión Patriótica–, 71condenan durante 357 días al año la cruel costumbre; nadie, sin embargo, cuando llega la época de las fiestas de septiembre, deja de desear la aparición mítica del toro de fuego. Rafael Serrador quisiera, con la fuerza de sus ocho, de sus diez años, que el toro la emprendiera con todo el pueblo, que no dejara piedra sobre piedra; y se figura, en su noche, el pueblo humeante y todos sus vecinos malheridos, y por los cielos una gran procesión de toros de fuego en forma de arcoiris. Él corre por las ruinas, camino de la escuela, quemándose los pies con los rescoldos. Porque la aparición del toro de fuego prejuzga ya la vuelta a clase. A Rafael lo mismo le da ir como no ir. Don Vicente es inocuo ey lleva barba; ha perdido toda autoridad desde que todos saben que le ha hecho un chico a la hija del montanero de don Blas. –¡Un tío puerco! –dicen los padres–. ¿Cómo va a atreverse a castigar a los niños? Estudia el que quiere. Rafael no es de los peores. En casa hay dos libros que su padre le ha prometido dejarle cuando sepa leer bien: una historia de la Revolución Francesa, de don Vicente Blasco Ibáñez, 72y el otro, sobre los romanos, de don Emilio Castelar. 73Alguna gallinácea ha pagado con su vida el olvido de defecarse en ellos.
A Rafael le suele despertar el cloquear de las gallinas a la altura de su cabeza. Los polluelos van y vienen por los aledaños de su jergón. Para entrar en la casa hay que bajar dos escalones. El corredor no está enlosado, la tierra batida por generaciones se basta sola. A la derecha viven las mulas, la una se llama «Lucera», la otra «Gabriel». Murió hace años una que se llamaba «Fraternidad», para escándalo de bienquistos, cuando, en el recuesto, el carruajero arreando zurriagazos en los lomos del penco, guiñaba el ojo volviéndose cariacedo, gritando con segundas:
–¡Toma, Fraternidad, y que no se entere Gabriel!
Con las mulas engorda, una vez al año, un cerdo. Suelen llamarle «Perico».
–El Perico de hace cinco años, cuando se casó la Juana, ¡aquel sí que era...!
La casa huele a establo y estiércol; cuando Rafael remira su niñez percibe el vaho y el tufo a muladar de la casucha, lo blando de la paja nueva, el lamedal de los excrementos podridos. Tras un portalón descansa un solarcillo donde cabe justo, alzada la lanza, el deslustroso y amarillento ómnibus, fuente de vida.
Cada año, con la vendimia, nace un crío. 74A veces se muere, otras no. Entonces se va alzando, sucio, con costras, granos, ulcerillas y lagañas, sin conocer lo que es el frío ni el hambre, porque son su aire y su alimento. Crecen renegridos, escuetos y duros, muy hechos a hacer lo suyo y a no importarles un comino flos demás, como no sea, muy luego, el sexo de sus hembras, que tienen en mucho, y las caballerías, que aprecian otro tanto: lo atestiguan dichos y canciones: todavía llegan allí los zorongos 75y las jotas; se las oye por montes y campos.
Mueren por aquella tierra los olivares; más arriba solo quedan carrascas, jaramagos, romero y zarzas. Los inviernos son largos y con nieve. Ido el toro de fuego, muérense los campos quedándose quietos. Algunos perdigachos más listos que el hambre salen duros al menor ruido. Las casuchas pardas solo saben del cielo por los lentos humos de sus chimeneas. El agua sigue corriendo igual a sí misma. Por los campos dormidos va y viene cada día el carromato amarillo del padre de Rafael Serrador. Cada día las pocas palabras que se cruzan son para tratar de la compra de una camioneta de ocasión, una Ford casi nueva, carrozada que no se puede pedir más. El tráfico es escaso, solo los días de mercado en Segorbe bajan unos cuantos del pueblo para volver a la noche. No traen en los ojos ni reflejos del pueblo grande.
Los años van cayendo y Rafael Serrador los atraviesa; crece poco a poco sacando la cabeza por unas hojas enormes que cada año, cual corteza, caen sobre la serranía añadiendo canas donde ya no cabe gloria. Ya deletreó los dos libracos sin enterarse de gran cosa; ya le tienen por mayor y le mandan a Castellón, de aprendiz en una platería. Aquel año, por casualidad, no hubo toro de fuego; había gobernador nuevo de la víspera y, con el acostumbrado lujo de adjetivos laudatorios en la prensa local, prohibió las vaquillas en toda la provincia –siempre dispuesto a conceder autorizaciones especiales–. Como pedía más que los anteriores y no hubo tiempo de regatear ni modo de complacerle, quedóse el pueblo sin toro y el gobernador como político «nuevo» y hombre integérrimo.
Castellón es un pueblo chato, ancho, sin más carácter que la falta de él. Las casas son blancas, con un piso a cuestas, desván y terrado donde secar la ropa; sin más fantasía que el zócalo imitando mármol, veteado gris, rosa o verde. Las impostas y las cornisas, sin adorno; los balcones, corridos, 76de serie; las barandas, jarrones o voleos 77que el moldeador haya tenido a bien enviar al maestro de obras; las persianas, verdes o sucias. De tarde en tarde –una docena por toda la población– un caserón estilo «renacimiento español» con blasón y tragaluces de cemento portland, el dintel y el friso rameados, alas pilastras de estilo incierto, gran portal, gran balcón de forja, todo ello rematado con florones esféricos, veleta y pararrayos; las maderas pintadas de oscuro resaltan sobre la cola gris pinteada de bblanco de las falsas piedras; cruzando la barandilla, una palma con su lazo descolorido; da la argamasa en cartón, la madera en papel, el aire en pataratero, rimbombante, pompeado. Las calles anchas, el calor pegajoso, los carros muchos; el polvo se releva, retuerce y deposita a capricho de las blandas tolvaneras de cada esquina: no levanta polvo el viento sino el propio polvo.
Читать дальше