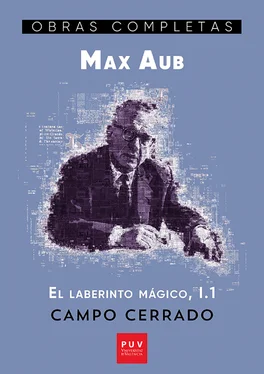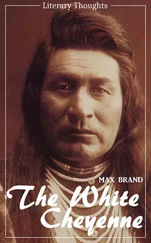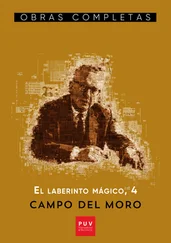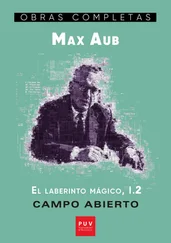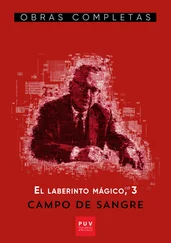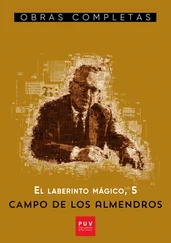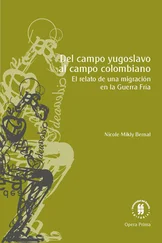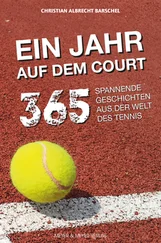1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 De las tres fases que en la curva de su evolución lingüística observamos en nuestra monografía de 1973, Campo cerrado se sitúa en la que identificábamos como de afianzamiento en el idioma, influida aún por esa tendencia vanguardista de «renovarse o morir», donde sin duda Aub comete lo que podríamos llamar excesos exhibicionistas de nuevo rico. Ya se verá, en el examen de Campo abierto , cómo esas demostraciones de fuerza las cortó Aub radicalmente después de la edición de Campo de sangre .
Como ya hemos indicado, a partir de un texto mecanografiado hecho por el propio Aub, paralelamente a la redacción de una versión manuscrita (la desaparición de ambos tal vez haya que darla por definitiva), se compuso la primera edición de Campo cerrado , costeada por el propio Aub, que acabó de imprimirse en los talleres de Gráfica Panamericana, en México, D. F., el 25 de noviembre de 1943, seis días después de la anotación del Diario arriba mencionada, por la que sabemos que esta edición fue costeada por el propio autor con el dinero obtenido por su adaptación al cine de La verbena de la Paloma . Estos talleres de impresión tenían la misma ubicación que el Fondo de Cultura Económica –calle de Pánuco, 63–, por lo que es razonable deducir que eran los utilizados por esta editorial, una empresa mexicana fundada en 1934 y a la que los exiliados españoles aportaron un fuerte impulso de expansión. No tenemos constancia del número de ejemplares de esta edición.
Aub no retocó nada del texto mecanografiado cuando lo encontró en casa de Mantecón, y lo entregó directamente a la imprenta. Ya hemos señalado en las notas al texto que los aparentes mexicanismos que en esta edición aparecen son ajenos a la voluntad de Aub, que, ignoramos por qué, no quiso o no pudo revisar la edición. Lo hizo bastante más tarde, para la segunda edición, corrigiendo un ejemplar de la primera que se conserva en la biblioteca de la Fundación Max Aub en Segorbe, y que hemos podido utilizar para nuestra edición.
La segunda edición fue publicada por la Universidad Veracruzana, en Xalapa (México), en 1968, dentro de su colección «Ficción», con el número 77. Se terminó de imprimir en los talleres de Litografía Comercial Nadrosa, S. A. en México, D. F., el 31 de enero de 1968, tirándose 3.000 ejemplares, utilizándose en su composición tipos Baskerville. Al cuidado de la edición estuvieron Ismael Viadiu y María del Refugio González.
La tercera edición, primera española, la publicó Alfaguara en 1978. Se reeditó en Alfaguara Bolsillo, en 1997.
La editorial Aguilar proyectó editar en la década de los sesenta El laberinto mágico completo, con un estudio introductorio de Manuel Tuñón de Lara. El proyecto no se llevó a cabo, pero el original del estudio de Tuñón se conserva, incompleto, en los archivos de la Fundación Max Aub.
En el caso de Campo cerrado se ha tomado como base la primera edición, aunque cotejándola con la segunda, y en caso de aceptar las correcciones –introducidas por el propio Max Aub en Campo cerrado – se ha dejado constancia en el aparato crítico. Las variantes se indican en el texto con letras del alfabeto –en superíndice: a b c–y se recogen y anotan al final de este.
Respecto de las notas al texto, labor que obliga a interrogarse sobre el tipo de destinatario al que van dirigidas, se ha optado por abrir la edición a un lector no condicionado por las circunstancias históricas de la novela, que en muchos casos pueden resultarle remotas, y se ha tendido a ofrecerle la mayor ayuda posible en cuanto al léxico, a menudo poco familiar, marcando en el texto las palabras anotadas mediante enlace en azul con la nota correspondiente. Las anotaciones son, así, fundamentalmente de índole histórica y lingüística, aunque se han completado con algunas otras relativas a aspectos estilísticos y narratológicos destinadas a llamar la atención sobre la complejidad estructural del relato y sus particularidades.
CAMPO CERRADO
A JOSÉ MARÍA QUIROGA PLA
TRES NOTAS a
I
Bajo el título de El laberinto mágico , que le debo a San Agustín, proyecto publicar, amén de esta, cuatro novelas en las que he de recoger, a mi modo, algunos sucesos de nuestra guerra:
II. CAMPO ABIERTO
III. CAMPO DE SANGRE
IV. TIERRA DE CAMPOS
V. CAMPO FRANCÉS
Uds. lo han de ver si el tiempo me da lo suyo y mi pluma lo demás, para lo que les pido paciencia y disimular las faltas, como ya no se dice al término de las comedias.
Problema o problemilla fue desde que la novela ha sido, quiéranlo o no, espejo de lo que vemos y oímos, resolver en metáforas, imágenes, iniciales o puntos suspensivos las palabrotas, ajos, tacos, groserías, juramentos o interjecciones soeces que, a cada dos por tres y sin más valla que la presencia de mujeres, forasteros o la falta de confianza entre los reunidos, se nos vienen a la boca, a los españoles, como contera, inciso o pórtico de las más variadas frases. Vicio que la guerra multiplica y cuya falta tanto nos sorprende en el bien hablar de los mexicanos, fenómeno de orden religioso que bastaría para probar cuán más católicos son del lado de acá del Atlántico que no nuestros coterráneos.
He dejado el problema sin resolver, quizá por impotencia, lo cual tranquiliza mi conciencia, y aquí salen las terríficas interjecciones con todas sus letras porque, a mi ver, el quitarlas cercena autenticidad y regusto. Si mis personajes hablan así en el reflejo mágico de mi imaginación, ¿no sería traicionar mi realidad escamotearles la sal? Porque evidentemente ni el concepto, ni el estilo perderían nada con la supresión de las palabrotas, pero quizá faltara entonces cierto tufillo de la época: cierta desesperación reconcentrada, ciertos clavos a los cuales agarrarse en oscuros reconcomios de imposibles venganzas y que me parecen indispensables para la expresión de nuestro tiempo: todo él de...
(¿Ven Uds. cómo no puede ser? Las frases se quedan cojas, pendientes como hilos de alambre rotos por un bombardeo, descarriladas, muertas sin aire).
Claro está que, quiérase o no, surge el «buen gusto», la estética, las caravanas, como dicen aquí con un encantador galicismo, 52los guantes –escondiendo quizá esmaltes imperfectos–, los perfumes –defendiendo alientos fétidos–, las caretas; no es que pretenda acabar con ellos, pero los quiero por quirotecas, olores o máscaras y no por lo que amparan. Añádase el temor de que aparezcan los exabruptos como infantil deseo de asombrar al lector. Claro que todo se resolvería con tacharlos, tarea fácil en un relato indirecto en el cual –¡oh magia de la tercera persona del indicativo!–, con escribir que el lenguaje de los personajes va salpimentado, sálese del compromiso. Pero el traer las conversaciones a primer término, y en primera persona, hace insoluble, para mí, el problema; y bien poco pude contra ese afán de mis personajes por romper a hablar. Lo curioso es que si subieran a las tablas tendrían buen cuidado, creo yo, de reportarse; quizá con pérdida de autenticidad, tal como se columbra en los numerosos Juan Josés, 53u otros de su calaña, tan mesuraditos y cuyo lenguaje casi siempre suena a falso, a menos que las blasfemias deriven a lo cómico, fuente segura de carcajadas debidas al gesto del actor resbalando por los puntos suspensivos y restableciéndose en una onomatopeya.
Concretóse esta pudibundez con la Revolución Francesa, y triunfo de la burguesía, ayudada por la anterior influencia gala en las letras universales que reprimía cualquier licencia, a menos que fuera de otro cuño y en cuyo caso, y en ediciones especiales, llegaba a alcanzar precios fabulosos. 54Pudicicia que recogió el Romanticismo alemán, padre, y muy señor mío, de tanta buena literatura decimonónica, inglesa y más o menos hipócrita. (Lean los curiosos, como envés, los entremeses de Torres Villarroel, pongo por caso de lenguaje popular de nuestro siglo XVIII). Quizá algunos de los diversos movimientos subterráneos acontecidos en las letras (francesas principalmente) durante el primer cuarto de este siglo no eran sino intentos de romper este cerco.
Читать дальше