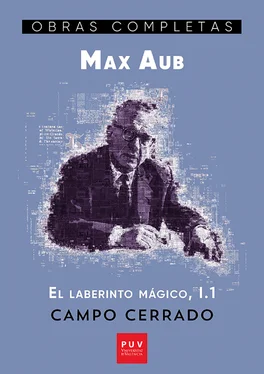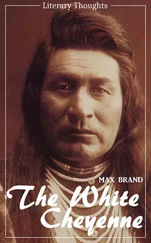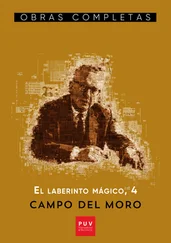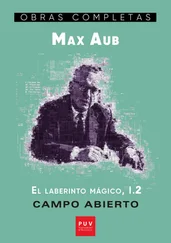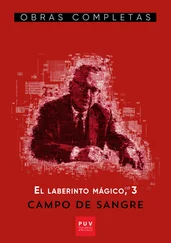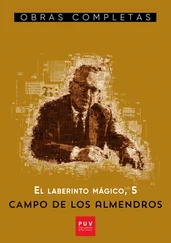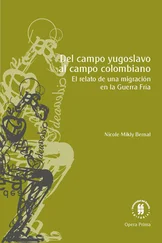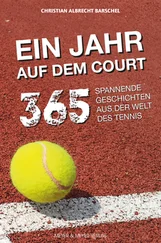5. El papel social del escritor. Intelectuales, lectores y obreros
A partir de la evidente intención cronística de Aub, y de su sólida y amplia formación, en su novela no podían faltar las referencias al mundo de las artes y las letras, al que tantas y tan estimulantes páginas ha ido dedicando en sus ensayos y manuales. Su profundo conocimiento de la literatura y su experiencia del trato con el mundo de las letras se manifestarán constantemente en toda su obra, mostrándose en él con mayor libertad que en su Manual de literatura española sus propios gustos, sus afectos y sus fobias. Ya en Campo cerrado , por ejemplo, empiezan una serie de alusiones a Pablo Picasso que desembocarán en su genial Jusep Torres Campalans . 34
Las reflexiones que los personajes de las clases populares hacen sobre intelectuales y artistas ya ponen en evidencia las distancias entre unos y otros, puesto que los obreros aparecen viendo a los intelectuales como burgueses por origen o por condición social, y, cuando están de su lado, parecen más en favor de ideales en abstracto –justicia social, libertad– que solidarios con hombres concretos de una clase social tan distante entonces de la suya. Esa especie de incomunicación cordial la describen González Cantos, personaje de esta primera novela, y el propio protagonista Serrador, en términos inequívocos:
Habla González Cantos:
Para esos cantamañanas, un cuadro, un museo, son más importantes que la vida de un obrero. ¡Si todavía lo dijo Azaña el otro día! ¡Sí, hombre!: que le importaban más las «Mininas» (el hablador atropellaba las palabras adrede) que otra cosa cualquiera. Y la gente lee eso y no se indigna. ¿Y nosotros vamos a pegarnos y morir por eso? 35
Dice Serrador a Salomar:
¿Qué sabéis vosotros los intelectuales de nosotros los obreros? [...] Si alguno de vosotros salió de nuestra entraña se le olvidó, vuelto traidor, o mejor cobarde. [...] Os tienen sin cuidado nuestra situación verdadera, nuestra porquería, nuestra hambre. Vosotros lo apreciáis en general, y con anteojos y guantes. Eso lo siente el pueblo: por eso recurre a la violencia... 36
Quizá por esa sensación de no cumplir limpiamente con las exigencias de su conciencia en la práctica real es por lo que el intelectual se enzarza en las páginas del Laberinto en enfurecidas discusiones sobre la función social del arte, sobre la obligación del compromiso con el presente, de la responsabilidad con la sociedad. Ya en un escrito de 1943 el propio Aub se muestra consciente del problema que plantea el acceso a la lectura de un nuevo y multitudinario estrato de gentes sin el equipaje cultural que, por herencia y educación, se ha ido transmitiendo la élite burguesa, y se plantea, directamente, la obligación de producir textos que estén al alcance de los nuevos lectores, «que no pueden colegir de buenas a primeras la calidad o lo auténtico». 37Otro persistente distingo que hace Aub, y repiten sus personajes esporádicamente a lo largo de toda su obra, ya aparece en Campo cerrado , cuando Jorge de Bosch excluye de toda esa problemática a los poetas: «Los poetas son bichos que lo mismo cantan en invernaderos que en muladares». 38
6. La técnica novelesca en Campo cerrado
Ya hemos señalado el carácter de novela histórica del ciclo. Y esa atribución es la que ahora obliga a plantearse el problema de la técnica empleada por Aub para cohesionar personajes históricos y de ficción. Es indudable que el lector medio, cuando empieza una novela, no tiene la menor idea preconcebida de lo que serán los personajes de ficción, mientras que las tendrá muy probablemente acerca de los personajes históricos que en ella van apareciendo, al menos de las grandes figuras, y sobre todo, si como es el caso del Laberinto , se está ofreciendo una visión de un momento histórico reciente. Esa diferencia puede producir, cuando se da demasiada importancia en la novela histórica a los personajes de la Historia, un efecto descompensador que relega a la sombra los personajes imaginarios. Por ello, y como ya señaló Claude Edmonde Magny en su obra anteriormente citada, el problema se ha resuelto, al menos desde el novelista inglés Thackeray en su novela Esmond , luego en la obra de Tolstoi o Balzac, y, en fin, en la serie Les hommes de bonne volonté , de Jules Romains, con el recurso de poner en primer plano a los personajes imaginarios, y relegar a figuras de fondo, con apariciones esporádicas y breves, a los personajes de la Historia, en función de su relativa importancia y relieve en la realidad extraliteraria. Max Aub se sitúa, pues, en una tradición de grandes maestros, y no es, ni mucho menos, el único de su tiempo en seguir esta tradición. Los casos de John Dos Passos y de André Malraux, por no mencionar sino a dos novelistas amigos personales de Aub, bastarán para apoyar la afirmación.
Por otra parte, Campo cerrado se va a distinguir dentro del conjunto de la obra narrativa de Aub, junto con Campo del moro y Las buenas intenciones , por una forma de composición más tradicional, siguiendo las peripecias de un personaje central –lo que no excluye, ciertamente, amplios paréntesis para detenerse en la historia de algún otro personaje–. Frente a esta forma de composición se sitúan las otras novelas del ciclo, que, al menos en su resolución, se nos ofrecen fragmentariamente. Esta fragmentariedad de las novelas reside no solamente en la forma de montaje de los distintos capítulos, episodios y paréntesis narrativos según una técnica de superposiciones que prescinde de las transiciones narrativas o conjunciones entre las secuencias, ya que, en ese aspecto, tampoco Campo cerrado abunda en ellas, sino porque parecen haber sido escritas fragmentariamente. Sobre esta cuestión se volverá en esta edición de sus obras al tratar de dichas novelas. 39En Campo cerrado , por su parte, ya hemos señalado cómo a medida que el gran acontecimiento histórico de la guerra civil se pone en movimiento, el hilo narrativo que constituye la presencia y el punto de vista del personaje Serrador se va difuminando hasta hacerse episódico.
Más arriba hemos mencionado la alusión de Aub a su trabajo como novelista y la semejanza que él encontraba con el de los antiguos clérigos dedicados a recoger y preservar los cantares de gesta, lo que nos lleva a considerar la relación de su novelística con la épica, aunque evidentemente, no compartimos la vieja teoría de que la novela deriva de la epopeya. Esta parecería imposible en un mundo en el que la ciencia, con sus exigencias de conocer experimentalmente la realidad, anula toda tentativa de dar por verosímiles grandes hazañas sobrehumanas y sorprendentes, estupendos milagros. No obstante lo cual, y de la misma manera que María Moliner, en su famoso Diccionario de uso , quiso conservar en la definición de la palabra día la visión popular –conservada en tantos términos usuales relativos al tiempo– que implicaba que era el sol el que se movía y no la tierra, podemos nosotros considerar que, a pesar de lo que se sabe desde Galileo, eppur non si muove . Es decir, que leyendas, milagrerías, astrologías y mitificaciones de toda suerte siguen constituyendo las bases de la antropogonía popular. Y que quizá por ello, cuando el pueblo se erige en circunstancias excepcionales en protagonista de la Historia, a la manera heroica, la epopeya vuelve a ser posible. Y al tiempo que Aub escribía El cojo , florecían en España formas épicas de la poesía, un nuevo romancero de la guerra, y se empezaban a narrar los episodios de bárbara crueldad y de heroísmo de los que el pueblo se hizo protagonista. Pero una novela, para no dejar de serlo, tiene que conservar el aspecto personal, el tono privado. Y de ahí que tentativas como la de José Herrera Petere en su obra Acero de Madrid (1938), cuyo héroe es, colectivamente, el Quinto Regimiento, haya sido calificada por el propio autor con el subtítulo de «epopeya». En cambio, Aub, en El laberinto mágico , recurre a la utilización de elementos como la multiplicidad de los personajes, la disolución del protagonista individual –ya hemos señalado que con el estallido de la rebelión el rol de Serrador en Campo cerrado queda reducido al mínimo– y no volverán a aparecer protagonistas únicos en su Laberinto , substituidos por ese vasto número de coagonistas que acercan la novela, sin perder por ello su condición, a la epopeya colectiva. Tentativa ya intentada, por cierto, en la novelística norteamericana por autores como John Dos Passos. La otra posibilidad, más peligrosa, la de crear un héroe mítico, una especie de nuevo Cid popular, no la intentará Aub, a diferencia de lo que hizo Herrera Petere en Cumbres de Extremadura (1938-1945). Pero sin duda muchos de los personajes de segundo plano en la obra de Aub, aunque con nombres distintos, reproducirán rasgos comunes hasta aproximarse más al tipo que al individuo. Asimismo, Aub recurre a otro procedimiento que lo aproxima a la única renovación intentada de una épica popular contemporánea: me refiero a la realizada en el cine desde sus orígenes por diversos creadores norteamericanos, rusos o franceses. Dicho procedimiento es la supresión de nexos y verbos de estado, para dar a la narración un carácter más visualizador, así como la desaparición de las descripciones, reduciéndolas a notas a la manera de las que se utilizan en las acotaciones de los textos teatrales o de los guiones cinematográficos.
Читать дальше