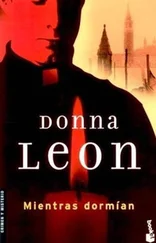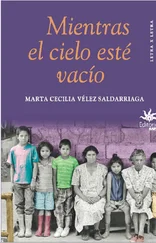—Usted tiene que haber visto, Tracia, esas cocheras que dejan ver sobre el dintel el rastro de la ventana que suplantan. Siempre me pregunto qué hacen esas familias con la reja que quitan de la ventana, con los postigones, el alféizar de mármol…
El oficial que debía buscarlo nunca contestó el mensaje. Tras veinte minutos de espera, Tracia se incorporó.
—Doctor, no lo voy a dejar acá, en este banco tan incómodo. Puedo acercarlo yo a su casa. Mi auto es chico, pero se puede acomodar en el asiento de atrás.
Poco habituado a que se ocuparan de él por afecto y no por obligación, a Rojas se le atascó la voz. Tracia fue en busca de su cartera y cerró el consultorio. Para cuando pudo hablar sin que le temblara la garganta, ella estaba lista para llevarlo. Era riesgoso andar por la calle sin nadie que lo custodiara después del atentado, pero él no quería hacerle reclamos al guardia de turno.
—Me espera acá, adentro de la clínica, que acerco el auto.
No era la primera vez que fallaba el cronograma de custodias. A veces pensaba que lo hacían a propósito, que detrás de esos errores circulaban sobornos de quienes lo habían querido matar. Su temor alimentaba una hipótesis menos probable: el mismo gobierno provincial podía desear su muerte para que fuera sencillo archivar la causa contra Mounier y de esa forma el nombre del gobernador no se ligara a un asesinato. Ya se tratara de una logística pobre o de crasa conspiración, lo cierto era que su seguridad personal quedaba por unos minutos en manos de una pedicura bajita de nombre raro. Alguna vez pensó en hacer un reclamo formal por lo inconstante del esquema de guardaespaldas, pero le había ocurrido lo usual: a la vez que pensaba en cómo redactar el reclamo, desarmaba sus propios argumentos. ¿Tenía sentido que él, que al principio se había opuesto a tener custodia, ahora señalara que no se cumplían los horarios? Y si sostenía que el ataque no se relacionaba con el caso sino que había sido un error, ¿por qué preocuparse por el incumplimiento de los horarios? Quien se hubiera confundido al atacarlo, no destinaría más recursos a equivocarse otra vez.
Esperó a Tracia tras la puerta de entrada, oculto de posibles atacantes por una de las columnas que enmarcaban el ingreso. Ella estacionó en la dársena exclusiva para pacientes, y con la ayuda de un enfermero lo sentaron atrás, con la pierna operada sobre el asiento, y cruzaron las muletas en el de adelante para que viajara cómodo. Tracia condujo las cuadras que separaban la clínica de la casa de Rojas.
—Tiene el papelito con la fecha del próximo turno, ¿no?
Le dijo que sí y lo apretó en el bolsillo. Al llegar a su casa, ella le alcanzó las muletas, lo ayudó a incorporarse y lo acompañó hasta el cordón. Tras agradecerle la molestia, mientras cerraba la puerta la observó regresar al auto. Caminaba como una bailarina o una gimnasta, no apoyada sobre la cadera como la mayoría de las mujeres, sino enhiesta, sostenida por lo más estrecho de la espalda. Empezó a contar los días que faltaban para volver a verla. Esa mujer lo hacía olvidar que tenía el cuerpo maduro, por demás partido —por momentos olvidaba la cercanía del fin—, que estaba tan cansado que solo quería llegar a la cocina y desplomarse sobre una silla que, si no le fallaba la memoria, había sido de sus padres. Intentó recordar —y no solo recordar, grabar en su memoria— la presión del brazo de Tracia en su espalda al ayudarlo a bajarse del auto, pero no lo logró. Lo que ahora armaba en su imaginación era un recuerdo inventado, el de un medio abrazo que nunca existió.
Por la noche en su cuarto, tomó medidas para luchar contra el insomnio que le provocaba el caso Mounier. A la luz de su lámpara de lectura, buscó el sueño en un libro sobre los últimos tesoros descubiertos en tierra búlgara, donde tantísimos siglos atrás había florecido la cultura tracia. Ya sabía sobre los más conocidos, los de Panagiurishte, Rogozen y Valchitrán, pero no de otros menos famosos, el de Letnitsa, por ejemplo. Leyó que los objetos de ese tesoro mostraban escenas mitológicas ilustrativas del carácter divino que los tracios le atribuían al rey.
Cuando estaba ya a punto de dormirse, anotó en su libreta cuánto había medido su glucemia esa mañana, la velocidad del viento y la temperatura máxima del día. Agregó que la custodia lo dejó tres horas enteras solo y que esa mañana en fisioterapia pudo duplicar el número de abdominales.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.