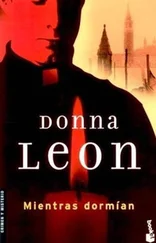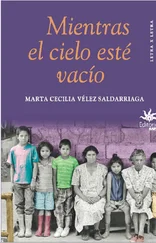Dos décadas atrás, al detectarle diabetes, el médico le recomendó que un podólogo vigilara la aparición de lesiones y le cortara las uñas con cuidado. Aparte de exigirle que cuidara la dieta, le indicó que caminara a diario, lo que hacía de la atención de los pies más que una veleidad, como le pareció al principio, una medida imprescindible para llegar a viejo sobre ambas piernas. Rojas nunca había podido ir por mucho tiempo al mismo podólogo. Le hacían doler, eran demasiado conversadores, chismosos, bruscos, o tan silenciosos y serios que parecían aborrecer tocarlo. Puso los pies en manos de hombres y de mujeres, de profesionales jóvenes y maduros, pero todos tarde o temprano le desagradaban tanto que buscaba a alguien más. Por fortuna, la ciudad era grande y prometía una infinidad de posibilidades. Como se graduaba un par de docenas de podólogos por año en la tecnicatura de la universidad, calculaba que podía pasar el resto de la vida explorando consultorios y descartarlos uno tras otro sin correr el riesgo de agotar la lista de prestadores de la obra social de judiciales.
Un día lo atendió Tracia. Fue un veintiuno de septiembre, recordaba, porque de vuelta del consultorio vio gente joven de picnic en la placita bajo un sol frío, en apariencia inmunes a las incursiones del viento del oeste. Pasó entre ellos sin sentir molestias al caminar y pensó que tal vez había encontrado un lugar con regreso. Al llegar a su casa escribió en la agenda la fecha de la siguiente cita, que copió de la anotación que ella había hecho en un rectangulito de papel. Para hacerle un doble nudo a la memoria, lo guardó entre las primeras páginas del mes de octubre. Encontrar primero el papel y a los pocos días la anotación sería como duplicar la víspera. Y no era común en Rojas aferrarse al futuro con dos manos.
Llegó a ella por recomendación de su nuevo endocrinólogo, José Luis Ballesteros, a quien conoció en circunstancias algo extrañas. Empezó a atenderse con Ballesteros porque tal era su preocupación por la diabetes que cambiaba cada tanto de médico para asegurarse de tener siempre un diagnóstico actualizado. Ballesteros tenía su consultorio en una clínica en constante expansión, de esas que crecen por el interior de la manzana a medida que compran las propiedades linderas. En la segunda visita que le hizo, la conversación derivó en el cuidado de los pies y en las quejas que acumulaba contra los pedicuros de este mundo. Ballesteros le comentó que en esa misma clínica trabajaba una podóloga que venía del sur, no recordaba si de Tapalqué o de Trenque Lauquen, de un lugar con T, dijo, Trelew, Tandil o Los Tamariscos. Había oído que era muy buena.
—¿Por qué no pasa y se fija si está desocupada? Necesita que le miren ese dedo con urgencia.
Con los pies insensibles por lo intenso del invierno, que aunque ya llegaba a su fin tardaba en irse, Rojas no había notado que el roce de la media le había hecho un surco vertical en el frente del dedo medio del pie derecho —más largo que los otros de ese pie pero más corto que el del otro—, una hendidura que nacía de un rojo inquietante bajo la uña y se perdía, con forma de estuario, en los pliegues que lo unían a la planta. El médico le aplicó un vendaje e insistió en que no dejara pasar el tiempo: no necesitaba un médico para algo así, sino alguien que lo viera todos los meses y que lo enviara con él solo si alguna lesión empeoraba.
Ballesteros le dio indicaciones. El consultorio de podología daba a la calle y lo encontraría sin dificultad, donde antes de la última reforma estaba la oficina de recepción, una puerta amarilla. Rojas le aseguró que de pasada pediría turno, mas una vez en el ascensor evaluó posponer un par de días esa visita. Pensó que podía curarse él mismo con una loción antibiótica sin necesidad de conocer a una nueva representante de la profesión que había aprendido a temer. Pero no logró escapar. Una vez en planta baja, cuando apuraba el paso con la vista fija en la salida, una mujer baja y delgada se asomó a una puerta, celular en mano, y le habló con familiaridad:
—¿Usted es el fiscal Rojas, no? Dice el doctor Ballesteros que quiere que lo vea. Pase, que me acaban de avisar que la paciente que tenía agendada no puede venir.
El consultorio exhibía objetos que le resultaban familiares: el sillón con su mantelito descartable a la altura de los pies, luces y lupas, una mesa con instrumentos que él siempre evitaba mirar, frascos con algodones, cremas y geles, un pequeño escritorio con la agenda abierta y la radio encendida en FM, revistas sobre la realeza europea y sus epígonos locales, una pared cubierta de títulos y certificaciones. Pero las cortinas azafrán y algunos detalles rojos de los cuadros lo hacían un lugar ajeno al resto de la clínica, como si allí solo entrara gente vigorosa y feliz. Lo único que le disgustaba era la presencia amenazadora de un espejo en la pared del fondo. Esa primera vez no tuvo tiempo de evitar su propia imagen —la piel cenicienta, los kilos de más, el cabello abundante y canoso, los ojos tan desteñidos como el resto del conjunto—, pero a partir de esa visita estuvo sobre aviso y, apenas entraba, apartaba la vista de esa pared.
En aquella primera ocasión, Tracia le desinfectó la herida, le cortó las uñas, quitó callos y asperezas, lo vendó de nuevo. Tenía las manos pequeñísimas pero fuertes, y no importaba qué hiciera, no le producía molestias. Enseguida comprendió que ni la fealdad de sus pies lo podía hacer sentir incómodo frente a ella. La miró trabajar con asombro y fascinación, y cuando ella le masajeó los pies con la crema que le recomendaba no pudo mantener los ojos abiertos.
—Se pone esta crema y duerme con medias de algodón, pero que le queden flojas. Va a ver que al día siguiente está más descansado y la piel no se le seca ni se le cuartean los talones.
Suspendido entre el placer y el alivio, Rojas cerró los ojos sin pudor y olvidó hasta la posición de su cuerpo.
—El doctor Ballesteros me pidió que lo atendiera como un favor personal. Se ve que le tiene estima —comentó ella mientras le ponía las medias, algo que ningún podólogo antes había hecho por él.
—Nos conocimos en circunstancias muy especiales, cuando murió su hermano.
—¿Eso fue hace mucho?
—En realidad, solo tres meses.
Ella lo miró con las cejas levantadas.
—En la clínica nunca se habló de la muerte de un hermano.
—Perdón, no tuve que haberlo mencionado. —A Rojas le subió un ardor a la cara y se le aceleró el corazón—. Olvidé que es una especie de secreto de familia. No vaya a decirle que le conté.
—No se preocupe. Soy la mejor guardando secretos y tengo todavía media hora libre.
Cada vez que recordaba esa primera visita, como hacía ahora que Tracia le extirpaba las uñas a dos meses del atentado, intentaba encontrar la causa de su indiscreción. Nunca pudo decidir si fue el cansancio por la tarea ingrata de trabajar en el Ministerio Público de la Acusación, el masaje con el que Tracia le distribuyó la crema antiséptica por los pies, la inminencia de la primavera o la paz que le transmitía la voz de la mujer; lo cierto era que le contó cómo conoció a los hermanos Ballesteros, al vivo y al muerto.
Llegó a la casa del muerto a eso de las nueve de la mañana, con un oficial joven y ansioso por entrar en acción. Era un chalet californiano en ochava, estropeado por décadas de falta de pintura, con dos pinos en el frente y, en vez de césped, piedritas blancas. José Luis Ballesteros abrió la puerta con gesto nervioso, se asomó y miró a los lados como si temiera que lo estuvieran vigilando, los invitó a pasar y los condujo a un sector de sillones bajos de líneas curvas. El lugar olía a humedad. Dijo lo que el fiscal ya sabía, que el juez ordenaría una autopsia. El oficial se dejó caer en uno de los sillones, que al contacto súbito con su cuerpo dejó escapar una considerable nube de polvo. Con una mirada rápida, Rojas le dio a Ballesteros un poco menos de sesenta años; con una observación detallada, algo más. Según su relato al 911, la noche anterior había encontrado a su hermano mayor en el primer piso, tendido en la cama, muerto.
Читать дальше