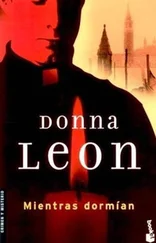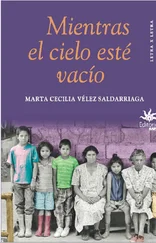—Antes de subir a ver el cuerpo, les tengo que pedir algo muy importante, que le pedí también al juez —dijo Ballesteros—. La muerte de Carlos debe permanecer en secreto por respeto al apellido.
De pie entre dos sillones, las manos en la espalda, Rojas pensó en lo anacrónico del pedido —los apellidos perdieron valor hace mucho— y le contestó que no podía prometerle nada. Su tarea como fiscal era investigar lo que se caratulaba en principio como muerte dudosa por no haber ocurrido en un efector de salud, y no veía por qué el apellido tenía que ocultarse si era probable que se tratara de muerte natural. No podía decirle que llegaba con la indicación precisa de desestimar el caso.
—No es que no quiera que se sepa que murió , doctor. Nadie tiene que saber que estaba vivo . A Carlos eso no le habría gustado. ¿No se quiere sentar, doctor? ¿Les traigo un café antes de subir a verlo?
Le quedaba mucho trabajo en la oficina y le dolían los pies. Los zapatos, que le parecieron cómodos al comprarlos, le resultaban tan estrechos que los dedos se le apilaban. Aún así, evitaba sentarse para no producir una sensación de familiaridad en el deudo. No confiaba en el café que ofrecían los parientes de los muertos dudosos, pero el oficial aceptó antes de que él pudiera rechazarlo. Ballesteros dejó la sala con paso rápido. Seguro que agradecía la oportunidad de postergar unos minutos la visita al primer piso. El oficial se acomodó en el sillón, miró alrededor con curiosidad, sacó de la campera una libreta y una birome y anotó algo. El pibe se creía detective. ¿Cuántos años tendría? ¿Veinticinco? Entre lo lúgubre de esa sala, el olor punzante de las paredes húmedas, la juventud del oficial y su dolor de pies, Rojas quería tramitar rápido el asunto y retomar el trabajo en la oficina, sentado y, en la medida que la discreción lo permitiera, descalzo. Soñaba con liberar los talones y apoyarlos en el borde del zapato para que los dedos tuvieran lugar para acomodarse.
Coincidía con Schillaci en que con la edad Rezek se había vuelto miedoso, pero parecía haber además algo personal, porque no era la primera vez que Squillaci le pedía que le siguiera los pasos al juez y solicitara el archivo de las causas cuando le pareciera conveniente. Lejos estaba de querer oponerse a su jefe, pero como se podía desatender un crimen si no se investigaba al menos un poco, antes de pasar a archivo se aseguraba de que estuviera todo en orden. Y aunque intentaba no contradecir a Schillaci, ese era un caso para estar atento: al muerto lo encontró quien parecía ser su único heredero.
José Luis Ballesteros apoyó en la mesita del centro una bandeja con tazas de café instantáneo y una azucarera de donde el oficial rascó algo de azúcar endurecida. Rojas esperaba que el médico les contara cómo y cuándo se enteró del fallecimiento de su hermano, pero Ballesteros se acomodó en el sofá y les narró, con palabras que de tan precisas parecían ensayadas, una historia que se remontaba a muchos años atrás.
Su hermano Carlos se encerró en esa casa el dos de marzo de mil novecientos setenta y nueve, cuando tenía treinta años, una semana antes de casarse con Mariana Agudo, su novia de la secundaria. Carlos había estudiado abogacía y ella, arquitectura. Carlos esperó a que Mariana terminara la carrera para proponerle matrimonio, algo que estaba deseoso de hacer después de doce años de noviazgo. Ella aceptó y se organizó la boda en pocos meses. Llamaron al mejor fotógrafo, contrataron el servicio de lunch —así se decía entonces, así lo dijo él—, distribuyeron las invitaciones. El mismo Carlos se encargó de enviarlas por correo con suficiente antelación. Hasta las certificadas tardaban en llegar en esa época.
Pero con el vestido listo y las flores encargadas, Mariana llamó a Carlos por teléfono y le dijo que no se casaba. Según él, no le dio razones. Carlos se encerró en su dormitorio en el primer piso y dio orden a sus padres y a José Luis de llamar a los invitados y decirles que la boda se cancelaba y que él viajaba a Río de Janeiro por un caso muy importante. José Luis debía averiguar qué versión daba ella de la ruptura, pero sin hacer demasiadas preguntas. Para Carlos la discreción era un mandato. “Que no se note, que nadie se de cuenta”, repetía.
—Al menos hasta donde nosotros sabíamos, no volvieron ni a hablarse —siguió José Luis—. Y yo no pude cumplir con su encargo, porque nadie me quiso decir qué razón le dio ella a su familia para cancelar el casamiento. Mariana ni siquiera se molestó en volver a hablar con mis padres, que nunca entendieron qué pasó, ni conmigo.
Ballesteros se ubicó junto a la ventana y les hizo un gesto con la mano para que se acercaran. Señaló una casa de dos plantas que se levantaba tras un tapial de ladrillo a la vista interrumpido sólo por una cochera. Por sobre los extremos del muro asomaban dos juveniles.
—Ahí vivió ella desde que nació y ahí siguió viviendo —continuó—. Los Ballesteros y los Agudo fueron amigos desde siempre y hasta ese momento.
—Qué raro que no se haya ido lejos, su hermano —murmuró el oficial.
Fue lo que le dijeron, según Ballesteros: que considerara todas las posibilidades que tenía de ahí en adelante, que podía viajar, cursar un posgrado en Estados Unidos, hacer la carrera judicial, instalarse definitivamente en Río. La madre lloraba a escondidas y el padre pasaba temporadas cada vez más largas en el campo. Al viejo Ballesteros lo enojaba verlo recluido, pero a la vez no quería que nadie se enterara de la dificultad que demostraba su hijo para superar el primer revés serio de su vida. “Lo tengo que haber criado muy mal”, recordaba Ballesteros que decía su padre, “muy mal”.
—¿Nunca más salió, quiere decir? —preguntó el oficial.
—Nunca más. Treinta y ocho años vivió sin ver a nadie fuera de la familia cercana. Solo nosotros tres sabíamos que él estaba arriba. Si necesitaba un médico lo atendía yo, pero en los últimos años dejó de consultarme por su salud. Hace poco me dijo que salió algunas veces, de noche, pero nunca le creí.
—¿Tenía vergüenza de que lo vieran sus conocidos o de que lo viera ella? —preguntó el oficial.
En una muerte ocurrida en domicilio todo era sospechoso, hasta que las paredes tuvieran salpicré. Algo le molestaba a Rojas de esa habitación aparte del olor, y todavía no podía saber qué. Estaba grande para hacerse el detective —para eso lo tenía al oficial—, pero no creía una palabra de lo que decía Ballesteros. El oficial hacía las preguntas correctas y anotaba todo lo que el hombre contestaba, así que no necesitaba quedarse a su lado, duplicando la escucha. Se preguntó si sería el primer caso de ese muchacho, cuyo nombre no recordaba en ese momento ni recordó al contarle la historia a Tracia. ¿Siempre sería así de emprendedor ese chico, hasta el final? Se dedicó a observar los detalles de la sala y la cocina. El muerto en el primer piso no tenía apuro.
No deseaba darle tantos detalles a Tracia —después de todo, recién la conocía, aunque todo en ella le inspirara confianza—, pero había escenas de aquel caso que lo visitaban por las noches. Tal vez compartirlas las ahuyentara para siempre, pero no se atrevía. Ella debió contestar el teléfono y le dio tiempo de recordar que, mientras el oficial conversaba con quien luego se convertiría en su nuevo endocrinólogo, él caminó despacio siguiendo las paredes de la sala, como si sólo quisiera estirar las piernas. Observó los estantes de madera oscura que cubrían la pared del comedor. No tenían una mota de polvo. Victoria Holt, Philippa Carr —¿sabrían en esa casa que Holt y Carr eran la misma autora?—, Agatha Christie, Guy des Cars, Graham Greene, Bioy sin Borges; figuritas de porcelana de moda antes de los sesenta; lámparas de pantallas cilíndricas demasiado grandes para el gusto actual, ajadas y remendadas con habilidad; relojes digitales sin pila, los cuadrantes grises, ciegos; sujetalibros y ceniceros de bronce lustrosos. Todos los libros y los objetos eran anteriores a los noventa. ¿Sería eso lo que le incomodaba? ¿Le molestaba que la casa permaneciera inmóvil en el tiempo, o que su vida se alejara sin remedio de la década atrapada en esas paredes?
Читать дальше