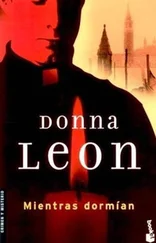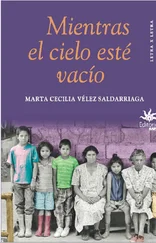Salió, dejó la puerta entornada y regresó al rato con una bandeja con dos tazas que apoyó en el banco donde trabajaba; cerró la puerta, le alcanzó el café y le ofreció stevia. Ignoraba si era por la enfermedad, pero a veces, cuando estaba en ese consultorio, Rojas tenía la impresión de disolverse en el aire, tan poco sentía la densidad de su cuerpo. En esos momentos, la temperatura de una taza, la suavidad de la loza y la curva por la que deslizaba el índice para llevarse el café a los labios le devolvían la certeza de seguir envuelto en materia viva. En ocasiones deseaba que esos minutos de insensibilidad se hicieran cada vez más frecuentes, hasta dejar de sentir del todo.
Mientras tomaban café, Tracia continuó con su historia. Al levantarse, casi al mediodía, las hermanas vieron que la habitación de la amiga de la madre seguía cerrada. En la familia nadie cerraba las puertas durante el día, pero como la mujer era tan sofisticada —bailaba sola, fumaba frente al abuelo— no les extrañó. Les dieron algo de comer en la galería e insistieron en que jugaran afuera. A la hora de la merienda el abuelo las llevó a andar en sulky. Cuando se alejaban de la casa, Tracia llegó a ver que una camioneta de la policía entraba a la propiedad envuelta en una polvareda. No recordaba si le preguntó algo al abuelo ni si él les explicó qué pasaba. Regresaron con la caída del sol.
—Mamá lloraba. Papá nos dijo que era porque le dolía la cabeza, que teníamos que dejarla tranquila. Nos dieron leche y pan dulce y nos mandaron a dormir. A la mañana siguiente todo había vuelto a la normalidad.
—Pobre mujer.
—Sí, pobre mujer. Lo que me contó el otro día acerca del hermano del doctor Ballesteros se parece a esto. La de él fue otra forma de suicidio.
Se quedaron un rato en silencio. Cada vez entraba menos luz por la ventana y las velas, que habían endulzado el aire, no parecían tener poder sobre esas tinieblas. Para iluminar mejor el consultorio, Tracia abrió la puerta que daba al pasillo, donde los generadores de la clínica mantenían encendidas un par de lámparas. La luz retomó una batalla que Rojas intuía perdida —si la oscuridad era el mal o el miedo, o un monstruo que esperaba el mejor momento para tragarnos, a la larga iba a triunfar sobre la luz— pero en el gradual agrisamiento del espacio compartido con Tracia aprendió que el silencio y la penumbra podían unir a las personas. Se quedaron inmóviles, habitantes de un momento que nunca figuraría en los libros de historia pero que, pensaba, seguro no se repetiría con frecuencia en los anales de la podología.
Tres renglones le alcanzaban para resumir todo un día. Esa noche anotó en la libreta su nivel de glucemia, los milímetros de lluvia caídos, la velocidad del viento y que Tracia le habló de su infancia. Hasta que el sueño le permitió olvidar, pesó las muertes que habían invadido el consultorio esa tarde: la del hermano del doctor Ballesteros tenía la contundencia de un cuerpo ahuecando una cama de otro siglo, mientras que la de la mujer que deseaba suerte en la vida poseía la fragilidad indirecta del recuerdo ajeno, palabra que señalaba la destrucción de otro, en casa de otro, en la vida de otro, ingrávido cuerpo no visto y vuelto historia contada por la boca del otro.
Para Rojas el de Carlos Ballesteros tenía más importancia que otros decesos en domicilio, y no solo por su insólita reclusión, sino porque lo asociaba, primero, con su relación con José Luis, que se iba convirtiendo de a poco en su amigo, y segundo, porque a los pocos días de darle acceso a la computadora del muerto, Ariel se fue a probar suerte a España. Se había independizado tan de a poco que Rojas, ocupado con la fiscalía y con el deterioro que producía en él la diabetes, no llegó a notarlo: apenas obtuvo su título, comenzó a trabajar en software para empresas desde la casa paterna; con sus primeros ingresos alquiló un monoambiente, pero siguió compartiendo casi todas las cenas con su padre; las comidas se espaciaron con la aparición de una novia que luego lo dejó. Para cuando retomaron las cenas, Ariel se había vuelto pesimista.
—En este país no pasa nada —decía—. Acá no se puede crecer, con esta gente de mierda.
En una de esas cenas le dijo que había enviado currículums a empresas de Europa. A los pocos meses, justo después de que Carlos Ballesteros se acomodó en la cama de sus padres para morir prolijo, lo llamaron de España para trabajar a prueba. Ariel usó parte de los ahorros de Rojas para el pasaje, para alquilarse algo y vivir allá unos meses.
—Si veo que no pasa nada, me vuelvo.
A Ariel le gustaba decir no pasa nada y se predisponía a que nada pase, pero le fue bastante bien y ahora apenas llamaba. Rojas suponía que las distancias repentinas, la geográfica y la del silencio elegido, se justificaban por la novedad de los paisajes y las personas. Al principio pensó que con los días la comunicación volvería a la normalidad, pero en esos meses hablaron, a los sumo, a razón de una vez por semana. Durante los días que siguieron al atentado se comunicaron con frecuencia, pero cuando dejó la clínica retomaron el ritmo anterior. Rojas solía enviar un mensaje y a partir de eso a veces se concertaba una llamada en la que intercambiaban información de salud y del clima. No les quedaba mucho más que decirse. Evitaba darle detalles de su recuperación y tampoco le contaba sobre sus problemas en el trabajo. Ahora que se daba cuenta de que Ariel tampoco le hablaba del suyo, pensaba que tal vez el jefe de su hijo en España fuera tan detestable como Rafael Squillaci.
El atentado tomó a la fiscalía por sorpresa. Rojas no había recibido amenazas ni parecía, en ese momento al menos, que el caso Mounier fuera a irritar a gente peligrosa. Lo que lo aturdía durante su temprana convalecencia no era tanto el efecto de los calmantes ni el rebote de la agresión en los medios, sino las palabras que llegó a oír por sobre el estruendo de los motores mientras lo amasijaban a palazos en la calle: “Esto es por la piba. No te vuelvas a retobar, Rojas.”
Quedó sobre el asfalto hirviente, con los brazos sobre la cabeza y las piernas en dos gritos. “Saben”, pensó en esos minutos, “saben de la diabetes.” No habían querido matarlo, solo darle un castigo que le arruinara la vida, una convalecencia larga, acaso hacerle perder una pierna, o la fe. Con el brazo sobre la cara, trataba de no mirar alrededor, en parte porque le parecía importante en ese momento ocultar su identidad y también por sentirse avergonzado de la debilidad súbita, de necesitar a extraños que hablaban de él con curiosidad y alarma. Oyó a alguien decir que policía y ambulancia estaban en camino. Con la vista a ras de suelo, observaba las zapatillas y las sandalias de la gente que lo asistía; vio una rodilla de jean hincada junto a su oreja; sintió una mano en el hombro, sobre la camisa pegoteada por el sudor; le aconsejaban no moverse. El sol del mediodía le ardía en los antebrazos, que no quitó de la cara ni cuando lo acomodaron en la camilla. Al primer policía que se le acercó le dijo quién era y le pidió que comunicara el ataque a la Procuración y mantuviera su identidad en reserva ante los medios.
Habría querido no ser noticia, pero durante los dos meses de internación, Schillaci dio una entrevista diaria sobre su evolución. El mismo hombre que le había pedido que no nombrara a la hija del gobernador al elevar la acusación contra Mounier por el asesinato de Lorefice ahora decía en televisión que el ataque contra el fiscal se relacionaba con ella. Mirando el noticiero en el sanatorio, con los pies elevados por la inflamación y con custodia en la puerta, Rojas no llegaba a entender a qué jugaba ahora su jefe.
Durante las semanas que estuvo en la clínica, sus compañeros de la fiscalía y Delia, que limpiaba su casa semana por medio, se turnaban para visitarlo y compensar por la lejanía de Ariel; se organizaron para llevarle lo necesario y para actuar como filtro con los medios. Él sabía que lo que les dijera a sus colegas llegaría a oídos de Schillaci, así que cuidaba sus palabras con todos ellos. Solo confiaba en Felipe Ascasubi, un chico nuevo que siempre se ubicó cerca de él. Bajito y escuálido, de barba corta y desprolija y una voz muy grave que contrastaba con su altura, salvo Rojas nadie lo tomaba en serio, pero era leal, estudioso y trabajador.
Читать дальше