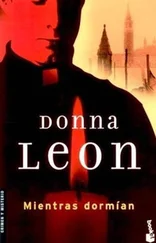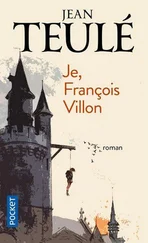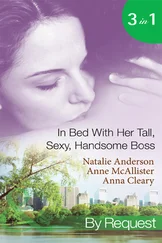Mientras haya bares
Nota sobre el autor y el libro
En una época dorada de su vida, esta transcurrió entre los bares y la literatura. Leía y bebía, o bebía y escribía. Este libro es una película de esos días, y de cómo veía el mundo por entonces. Los textos son el jugo destilado de ese tiempo en el que el alcohol y los libros se mezclaban en días y en noches ininterrumpidamente. Son el rescate de esos lentos y a la vez vertiginosos días que se plasmaron a lo largo de los años en el hueco efímero de los periódicos El País, El Progreso y Jot Down, y en el océano insondable de internet, descartemoselrevolver.com. Puestos ahora uno detrás de otro, comprueba que forman algo así como las huellas de una vida. Por eso este libro.
Publicar un libro de retazos, juntando textos publicados por un autor en distintos medios y formatos, puede parecer una labor sencilla. Un lector poco imaginativo podría pensar que todo se limita a recortar y pegar. Nada más lejos de la realidad. Los libros que recuperan la prosa inmediata y fugaz destinada a un periódico o un blog, que por su propia naturaleza son efímeros, es un trabajo minucioso, casi de orfebrería. Hay que buscar cada pieza y engarzarla en el lugar exacto, para que la lectura adquiera ritmo, cadencia, música. Y así, una vez completada la obra, ocurre el milagro de que el texto final ofrece un retrato completo de una voz y una mirada construidas a lo largo del tiempo, con el poso que deja el transcurso de una vida.
Juan Tallón parece escribir como si respirara, con esa naturalidad que tienen los que lo han leído todo y han extractado la esencia primordial de la lectura, mezclándola con la vida que discurre con la lentitud de los que se toman la molestia de mantener vivo el asombro. Asomarse al momento en que las vidas aparentemente tranquilas comienzan a torcerse, o cómo ciertos elementos, al entrar en contacto con otros, se transforman en algo inesperado, casi siempre inquietante. Hay una heroicidad oculta en su aparente facilidad para construir historias. Relatos que se sumergen en el absurdo, en el desastre que nunca termina de llegar del todo, tal vez porque aprendimos a convivir con él, que indagan con humor y una elegante distancia acerca de la huida, el fracaso, la muerte, la incomunicación o los procesos creativos.
Cada una de las páginas de este libro está atravesada de literatura, de cine, de música. Por ellas se pasean Onetti, Scott Fitzgerald, Pizarnik, Dostoievski, Cheever, Bunker, Pla, Fante, Cunqueiro, Bellow, Amis, Woody Allen, Auster.... disfrazados de Juan Tallón. Y bares, muchos bares, como una atalaya desde donde protegerse de los embates del destino o dejarse arrastrar por ellos. Cada historia contiene otras muchas, en un juego de espejos que multiplican las imágenes.
Tallón es un gran escritor, de esa rara especie que hace fácil lo imposible: retratar la vida, parar el instante, transformar lo cotidiano en excepcional. En sus propias palabras: «Escribir es ese tipo de cosas que haces sin necesidad de saber por qué las haces».
Expresamente no hemos incluido índice en esta edición porque cada texto fluye y enlaza con el siguiente, formando un cuadro que hay que observar en su totalidad. Esperamos que el lector se deje llevar por ellos, como si estuviera sumergido en un río de palabras cargadas de poesía.
Mientras haya bares
Los crímenes de la letra J
Hace tres meses guardé un billete de cien euros dentro de un libro. En ese momento acababa de leer que Sergio Pitol, en los años que ejerció de diplomático en algunos países del este, usaba su biblioteca como caja fuerte. Tenía predilección por las obras de Molière. Me pareció un gesto tan hermoso y audaz, tan poético para estar hablando, en el fondo, de dinero, que quise imitarlo sin perder un minuto. Se daban las condiciones. Yo acababa de cobrar un premio de la lotería, y después de gastar cuarenta euros en los Diarios de John Cheever y en un disco de Bonnie «Prince» Billy, no sabía bien qué hacer con los cien restantes, así que los guardé dentro de una novela. No hago una mención explícita a la novela no para evitarle el aburrimiento de los detalles secundarios, o porque sea una novela de la que haya que abochornarse, sino porque simplemente no recuerdo el título. Ni al autor. Esa es la tragedia: no tengo ni una idea remota, ni siquiera una idea falsa, de en qué libro puede estar depositado el dinero. En algún momento, como Mark Twain, yo conseguía recordar incluso las cosas que no habían sucedido. Ya no.
Entre los estados que no puedo disimular se encuentra la impaciencia. Ya transcurrieron dos días y una tarde desde que busco el billete, y me desespero. No es una cuestión de dinero, sino de minutos vacíos. Primero busqué en las páginas de los grandes títulos, por si en aquel momento, con la idea de Sergio Pitol en efervescencia, había pensado que cien euros merecían relajarse, como mínimo, entre el Ulises, Nuestro amigo común o Tristram Shandy. Nada. Revolví las páginas de Dostoievski, Melville, Kipling, Mann... con igual resultado: nada. Cambié la estrategia. Porque, ¿y si había metido los cien euros en un bodrio de novela? Tal vez, temeroso de que alguien encontrase el billete por una casualidad, había decidido guardarlo en alguna de esas bazofias que colecciono, ese tipo de libros que hay que estar muy desesperado para consultar. Evidentemente, corrí a mirar en mis novelas. Nada de nada. Y eso que son malas. Después miré en las de C. y P., a los que también tengo por extraordinarios malos novelistas. Y así hasta que llegué a una novela de Pérez-Reverte. Ni rastro del billete entre tanta bazofia.
En mi biblioteca siempre gobernó el caos. No tanto por pereza —podría ser perfectamente— como por un extraño convencimiento. Trabajo con la teoría de que un libro representa lo contrario del orden, de modo que no tiene sentido clasificar una biblioteca. Nunca se me ocurrió disponer los volúmenes por autores, o por géneros, o por editoriales. Cuando necesito encontrar un libro me gusta viajar por los estantes desesperadamente, hasta que se produce el descubrimiento. Cualquier clase de orden facilitaría la localización, que no sería ya el fruto de un instante luminoso, sino el triste y aburrido resultado de sumar dos y dos, y comprobar que, en efecto, solo pueden ser cuatro.
Me gusta que todos los libros estén fuera de su sitio, en posición de emboscada, pues ese es su lugar apropiado. Naturalmente, este desorden está detrás de la huida de los cien euros. Tal vez no los recupere nunca, pero tal vez eso sea lo más conveniente. Onetti contaba la historia de una muchacha de trece años que se presentó un día en su casa proponiéndose para ordenar su biblioteca. Después le recitó al escritor el abecedario de carrerilla, y este juzgó que eso era un mérito suficiente. Cuando la muchacha acabó el trabajo, Juan Carlos Onetti examinó aterrorizado el resultado: la letra J agrupaba a Joyce, Jiménez, le Carré, Valera, Cocteau, Rulfo, Swift, Cortázar, Steinbeck y Borges, entre otros muchos. El orden alfabético, inofensivo y suave, también puede ser criminal.
La identidad de la ropa interior
En mi primer viaje en el tren de alta velocidad entre Ourense y Santiago me tocó sentarme frente a un hombre con las iniciales de su nombre grabadas en la camisa. Esa gente siempre me ha resultado inquietante. Tanto o más incluso que la gente que lleva un peine en el bolsillo del pantalón, o que nunca sale de casa sin hacer antes la cama. No creo que haya que desconfiar de ella necesariamente, como sí hace falta hacer con la gente que no bebe. Pero procede tomar algunas precauciones. Nunca están de más. Cuando alguien exhibe su identidad hasta ese punto, para que repare en ella incluso el revisor del tren, en el fondo está ocultando algo. A veces pasar desapercibido exige cierto exhibicionismo. ¿Quién va a pensar que la luz provoca oscuridad? Aquel tipo era un profesional.
Читать дальше