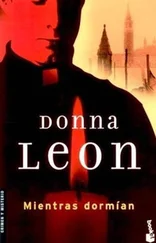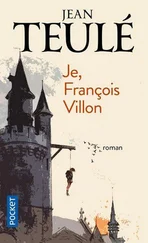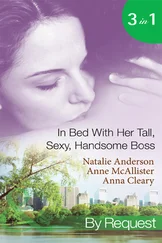En el portal de mi edificio hay un anuncio, elaborado con un procesador de textos, que publicita un servicio de «teleplancha» ultrarrápido. En el primer momento, me pareció algo nuevo. Pero la «teleplancha» solo es una versión casera de la tintorería, pasada por el embudo de la desesperación y la crisis. En cuanto a la velocidad a la que aseguraba prestarse el servicio, tampoco conviene extrañarse. La rapidez es un requisito indispensable para que las cosas sucedan, a secas. En los tiempos que corren, ¿quién puede estar interesado en que le ofrezcan un servicio lentamente? La paciencia ha pasado a la historia. Podemos soportar muchas cosas, pero en ningún caso la espera, que ocurran sin vértigo. Cada vez quedan menos empresas que se puedan hacer sin la presión de alguien para que estén concluidas. Tal vez el arte, la literatura... pero solo con muchos matices. Existen tantos intereses entre el acto creativo y la irrupción del mercado, que todo debe transcurrir a velocidad ultrarrápida.
Estos días, en los que parece que Argentina e Inglaterra —quizás preocupadas por que la maquinaria de la guerra agarre óxido— escenifican la melancolía del belicismo que las unió, me acuerdo mucho de Rodolfo Fogwill y de su novela Los pichiciegos, una historia sobre soldados escondidos bajo la tierra en la que transcurre el conflicto de las Malvinas. Los «pichiciegos» son veinte soldados y suboficiales que desertaron, o a los que dieron por muertos, y que construyeron un refugio bajo tierra, muy cerca del frente, donde sobrevivieron negociando ilegalmente con las tropas de su país y haciendo trapicheos para los enemigos. Son fulanos que solo tenían miedo y deseaban sobrevivir.
Fogwill contaba que había escrito este libro en menos de siete días, impulsado por veinte gramos de cocaína, según las distintas versiones que el propio autor fue dando a lo largo de los años. Hay cierto consenso, entre los distintos Fogwills, en que la obra se redactó del 11 al 17 de junio de 1982, antes de que hubiese acabado la guerra. En una de sus últimas entrevistas, antes de morir, admitía que la cocaína había sido el motor de aquella novela. «La droga linda, qué rica la droga, sí. Adelante». Ahí hacía algunas matizaciones sobre la cantidad. Fueron tres días vertiginosos. «Para empezar, solo fueron 12 gramos. Los compré a precio de oro. Calculo que tomaría tres gramos por cada uno de los tres días. Se acabó el material y aún faltaba la mitad del libro», decía. Esa velocidad de redacción, curiosamente, no se traslada al texto, donde nada es torrencial, ni atropellado, sino hipnótico, fantasmal, anestesiante.
La historia de la literatura está llena de autores ultrarrápidos. Yo me quedo con Simenon. Dos días antes de ponerse a escribir, acudía a él una idea. En ese tiempo, tomaba una guía telefónica, para elegir los nombres, y un mapa de la ciudad, para situar los hechos. A continuación, decidía cuál sería el incidente para empujar a un hombre y a una mujer a una situación límite. Eso era lo más difícil. El resto solo era escribir, tarea en la que nunca podía emplear más de once días. Era el tiempo máximo durante el que podía soportar ser el protagonista de otra vida. Por eso sus novelas son tan cortas, porque después de ese tiempo, desfallecía. De hecho, antes de empezar a escribir acudía al médico. «Me toma la presión arterial, comprueba casi todo. Solo cuando él dice “está bien”, puedo empezar», explicaba Simenon.
La velocidad forma parte de nuestro modo de ocupar la realidad. Da igual qué hagamos y la hora que sea. Escribir, planchar, follar, cruzar la calle... todo debe transcurrir en el menor plazo posible porque inmediatamente después habrá más cosas que hacer, que no es posible demorar. Así que voy a acabar aquí. Tengo prisa.
Hay pocos establecimientos que me fascinen tanto como un taller eléctrico. Ese caos de hierros, la deconstrucción de la maquinaria, el mesianismo del mecánico, la ocupación que las piezas sueltas hacen del espacio, la atmósfera asfixiante, la inexistencia de huecos... Ahora mismo cambiaría la capacidad para descomponer sintácticamente una oración subordinada, que nunca me sirvió de nada, o los conocimientos sobre los presocráticos que almacené en la facultad, por saber arreglar una esmeriladora o una motosierra averiadas. Cada tarde paso por delante del taller eléctrico Ramón, y me detengo durante un par de segundos a observar el interior. Soy tímido, y miro el esplendor desde la acera. Ojalá deje de funcionar el taladro un día de estos y tenga una buena excusa para entrar.
Durante ese lapso de tiempo quedo atónito, como delante de un cuadro de Gustave Courbet, o frente a la Capilla Sixtina. También el taller eléctrico está plagado de detalles secretos. Creo que si el mecánico no pusiese mala cara, podría estar horas, semanas, años, estudiando las estanterías de las paredes, en las que se acopian miles de objetos de los que ignoro incluso el nombre.
Hay algo de enfermedad en esta admiración por la mecánica eléctrica. Witold Gombrowicz tenía una fijación parecida, tal vez más acentuada, con las ferreterías de Buenos Aires. En 1939, como se sabe, fue invitado con una embajada de escritores polacos a Argentina. Entretanto, Alemania invadió Polonia, y Witold optó por quedarse en Buenos Aires hasta los años sesenta. En ese tiempo, obtuvo un trabajo en el Banco Polaco. Una vez a la semana, después de abandonar la entidad, se adentraba en una ferretería de la calle Corrientes. Allí pasaba una hora estudiando el género, infantilmente. Nunca faltó a la cita. Llegaba el día, salía del trabajo, se dirigía a la ferretería, estudiaba en silencio los artículos, como buscando algo que no existía, y se marchaba. Ocasionalmente, compraba un tornillo, una rosca, un manubrio... No era un hombre de muchas palabras.
En una ocasión, un periodista, sabedor de esa contención expresiva, le preguntó si podría «definir en pocas palabras su filosofía, su actitud frente a los problemas del arte literario». Witold respondió: «Lo lamento. Tengo ocho volúmenes referentes a eso. Quien domine idiomas extranjeros no tendrá dificultad en conseguirlos. Además Ferdydurke, uno de mis libros más explícitos en ese sentido, puede encontrarse en las librerías de viejo de esta ciudad por el módico precio de cinco pesos».
Existe el espécimen contrario. Tengo un amigo alérgico a las ferreterías. Mataría con gusto a un ferretero. Solo lo detiene que tendría que hacerse con una pistola, y odia las armerías. Cuando precisa algo, envía a algún pariente. Hace seis meses, por una casualidad, mi amigo encontró su título universitario. Ya no recordaba que era licenciado en Filología Clásica. Nadie, en la tintorería en la que trabajaba, le había pedido jamás que demostrase una cosa así. Inopinadamente, experimentó la necesidad urgente de ver el título colgado de una pared. Pero no encontró el martillo por ningún sitio. Y el hijo se había marchado de excursión con el colegio.
No tuvo más remedio que acudir en persona a la ferretería. «Un martillo, por favor», pidió. Entonces descubrió que había martillos de mil familias. Él solo quería uno que empujase el clavo a través de una superficie dura, y se quedase quieto. Desgraciadamente, lo atendió un dependiente áspero, que había detectado su alergia a las ferreterías en cuanto entró por la puerta. Lo humilló con preguntas que no supo responder. Probablemente, si lo hubiese hecho, hoy sería juez. Cuando mi amigo confesó que solo quería colgar su título universitario, y no el Guernica, el dependiente le sugirió que se dejase de martillos y comprase un taladro, tacos y alcayatas. Mi colega tuvo la sensación fría y desagradable de que el ferretero sabía demasiado, y que no estaba tan interesado en venderle un martillo de mierda como en humillarlo. No compró nada. En cuanto llegó a casa, cogió un tornillo, y en la desesperación de no tener con qué golpearlo, tomó una figura que le había regalado su suegra, pensando que era de mármol. Pero era de Sargadelos... La historia acabó mal, y empeoró por la noche, cuando llegó su mujer a casa. En todo caso, esto es secundario. Quedémonos con la alergia y con que las ferreterías tienen amantes y detractores. Personalmente, elijo los talleres eléctricos.
Читать дальше