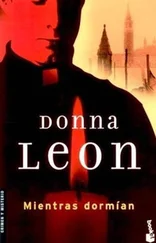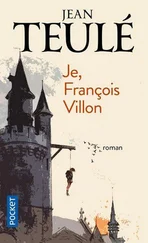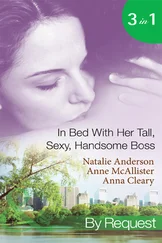En la vida, cualquier posibilidad de alcanzar la solución de un problema complejo pasa habitualmente por seguir al pie de la letra unas instrucciones que, por unas circunstancias u otras, no existen. He ahí la putada.
Tal vez no lo parezca, pero nuestra existencia consiste, en esencia, en una búsqueda de la manera de definir, nunca en más de tres instrucciones, cómo se conquistan los sueños. Este ambicioso plan para desentrañar en tres únicos pasos —cuatro serían muchos— los secretos del éxito brota de la convicción de que, en el fondo, creemos que el objetivo es sencillo. Por eso no trabajamos sobre un decálogo, por ejemplo. ¿Para qué dar diez pasos pudiendo dar tres? La cosa es tan fácil —pensamos— que con tres reglas basta. En la naturaleza íntima del individuo están la velocidad, que busca los caminos rectos y despejados para alcanzar antes la meta, y el principio de economía, que establece que las explicaciones nunca deben multiplicar las causas sin necesidad. Pero las reglas se resisten, y aunque sean elementales, y seguramente son elementales, se esconden.
Frente a la imposibilidad de conquistar una gran obra siguiendo tres míseras pautas que nos libren de fastidiosas y molestas peregrinaciones, vamos de un lado a otro buscando la llave que enciende la luz. Llevando hostias. Los tumbos, por llamarla así, es la metodología más común en las sociedades humanas. No resulta útil más que a base de insistencia, pero define a la perfección cómo se consuma el progreso humano: sin reglas, a hostias en la oscuridad contra la pared.
El señor que estaba a mi lado se levantó de la silla y llamó «payaso» y «mamarracho» a Balotelli, de una tacada. Tenía una copa de gin-tonic en la mano, llena, y aunque se levantó como un cohete y lanzó un manotazo al aire, en dirección a Ucrania, no derramó una gota. Ni siquiera tembló la ginebra dentro del vaso. Me admiró ese temple. Insultó al delantero sin despeinarse, con perfección técnica, por así decir. En ese momento pensé que, si pretendiese imitarlo, me vaciaría el cubata encima, o peor, sobre mi vecino de mesa, que medía dos metros, y otros tantos de alto. Yo era de los que creían a Frank Sinatra cuando decía que necesitamos dos manos para ponernos el sombrero correctamente. «La parte de atrás elevada —aseguraba— y un par de centímetros inclinado hacia la ceja derecha». No tenía nada de extraño que me asombrase ante un caballero que insulta con la mano derecha mientras con la izquierda preserva el fuego sagrado. Aquel señor sabía insultar de puta madre.
La última vez que aplaudí un insulto, el destinatario fui yo. Entonces trabajaba para un periódico local, en el que no había que estar fuerte en nada pero sí preparado para escribir en cualquier momento sobre sucesos, deportes, medio ambiente, sanidad, libros, fiestas populares, política o procesiones. Te recomendaban, además, saber limpiar un váter o arreglar una rotativa. Hacía tres días que me habían asignado la sección de tribunales cuando, después de publicar una información confusa, sonó el teléfono de mi mesa. «Quiero hablar con el comemierda que ha escrito en la página siete que me van a mandar a la cárcel». Enseguida advertí que querían hablar conmigo. Con la misma rapidez, intuí que seguramente me había equivocado y nadie iba a ir a la cárcel en la página siete. En ese instante, me pareció cobarde, pero prudente, decir que el tal Tallón tenía el día libre y que yo solo era un becario. Pero que si quería, tomaba nota del recado. «Dígale, por favor, que no vale ni para plantar cebollinos. Alguien así no debería escribir ni albaranes». Tomé nota y cuando colgué y me aseguré de que nadie me vigilaba, rompí el papel y enterré el asunto.
El exabrupto, entendido no solo como palabra injuriosa contra Dios, la Virgen, las personas o los objetos, sino como tratamiento de las circunstancias adversas, es decir, como técnica, me parece digno de estudio. Cada uno tiene su manera de resolver problemas. Recuerdo que la protagonista de Laura decía que no tenía miedo a los policías. «De pequeña me enseñaron a escupir cuando viese uno», explicaba. Ese escupitajo, en su caso, arreglaba muchas cosas. Los insultos también. Son herramientas para afrontar una realidad adversa. La grosería llega después de un hecho hostil contra el que hay poco que hacer. Despierta sensación de impotencia. Y nada más frustrante, cuando somos humanos, que admitir debilidades insolubles. Se agolpa, entonces, una carga interna que hay que bascular como sea. Es cuando llega la afrenta. No corrige el discurrir de los hechos, pero sí nos proporciona fuerza para asumirlos sin tener que hacer algo peor.
Lanzar una diatriba como la del señor contra Balotelli, y no verter el gin-tonic —porque el gin-tonic es Dios— exige un entrenamiento que a veces dura años. Pasa como en Niágara, cuando Marilyn Monroe se pasea por la calle con un vestido capaz de conducir a cualquiera a la locura, y alguien dice al verla que «para utilizar un vestido como ese hay que tener costumbre desde los 13 años».
Entre personas, se tiene la idea de que mientras el cuerpo respira, está vivo. Podemos darla por buena. Una sociedad, en cambio, necesita algo más que aire y algo de beber. En cierto modo, sabemos que un pueblo está vivo en función del pib, de las librerías por habitante, de la cobertura social o, por qué no decirlo, de las barras de los bares. Probablemente, un pueblo que pierde la capacidad para convocar una reunión alrededor de la barra es un pueblo muerto. Da igual que aún tenga habitantes. Como pueblo, es un cadáver. Ahora bien, si hay orquesta, si hay barullo, si hay música, si hay protestas y un grupo opositor lamentando los gastos, entonces el pueblo tiene vida para un siglo. Los detractores acérrimos son tan necesarios como los partidarios.
Nunca hay que despreciar a los que sostienen que no estamos para verbenas. Una sociedad necesita gente que eche agua en el vino, para rebajar la euforia. Incluso fiscalizar posibles atentados. Ningún drama evita que necesitemos fiestas. Las necesitamos. Aún no estamos muertos. En los peores momentos —incluso en los entierros— el sentido del humor acude a nuestro rescate. ¿Qué cabe esperar de una sociedad silenciosa, tranquila, que solo piensa en lo que hay que pensar y hace lo que hay que hacer? Nada, salvo la garantía del aburrimiento. Detrás de un pueblo reposado, inexpresivo, silencioso, solo puede esconderse un vecindario soporífero. En el comedimiento del que hace gala gente así, los días se vuelven rutinarios. Y a nada le tiene más horror la sociedad que a experiencias desabridas. En el siglo en el que la variedad de entretenimiento es la razón última por la que no estamos todos suicidándonos, el mayor pecado es caer en la espiral del tedio.
No importa que las cosas vayan mal, que la situación sea crítica. Ningún problema es irreversible si hay sesión vermú. Tomemos el ejemplo del Titanic. Sí, golpeó contra un iceberg, el choque le metió un boquete carajudo al casco, pero hubo fiesta. Hombre claro. La orquesta no dejó de tocar por que la embarcación se empinara y finalmente se hundiera. No hubo singladura más feliz, por mucho que acabara en tragedia. La lección es clara. Hay que aprender de la historia y, a toda costa, ponerse de fiesta. Los indicadores se hunden, como el Titanic, el paro escala, la democracia expira, la banca se forra, nosotros estamos contra las cuerdas, pero por suerte alguien pinchará rock and roll para amenizar el desastre.
Cabeza contra puerta de armario
Piensas que conoces tu casa y te levantas de la cama sin encender la luz, descalzo. Solo vas al baño. Está todo controlado. Caminas a oscuras, tanteando con la mano las paredes, para asegurar. Todo va bien. Solo quieres mear y después dormir una hora más. Ayer te acostaste tarde. Te quedaste leyendo y roncando a Italo Calvino en el sofá. Aún son las seis de la mañana. Estás amodorrado, así que te cogerá el sueño enseguida. Pero en el camino de vuelta se produce el accidente. Pie descalzo contra pata de cama. Pocos golpes hay más representativos de las desgracias caseras, si no tenemos en cuenta el «cabeza contra puerta de armario». De alguna manera, es como un Barça-Madrid o un Boca-River. En realidad, como siempre gana la pata de la cama, se asemeja más a un Liverpool-Everton. Bill Shankly, entrenador del Liverpool en casi ochocientos partidos, llevó al equipo a las mayores victorias y alimentó la rivalidad con el otro equipo de la ciudad, aprovechando que casi siempre le ganaban, a extremos críticos. «Cuando no tengo nada que hacer miro debajo de la clasificación para ver cómo va el Everton», decía. No soportaba el mal juego que ponían en práctica los rivales. «Si el Everton jugara en el jardín de mi casa, correría las cortinas para no verlo».
Читать дальше