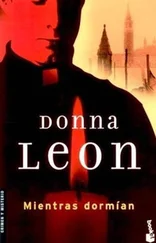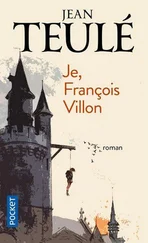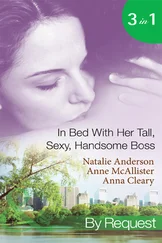También hace tiempo que observo una tienda de filatelia, minerales y numismática, no lejos de la ferretería, en la que nunca entra nadie. Cuando se tienta a la suerte, se asoma alguien por la puerta y pregunta si tienen baño, o dónde puede encontrar una farmacia. Inexplicablemente, hace décadas que la tienda permanece en la brecha, como si se tratase de un negocio boyante, en continua expansión. Es muy raro. Supongo que a la dueña, una señora gruesa y bajita, con gafas y pelo blanco, le va bien así, y que entre unas cosas y otras, le cuadran las cuentas a final de mes. El dinero es muy caprichoso. Cuando no lo tienes, a veces es cuando más abunda; no sabes qué hacer con él. Yo nunca sufrí tantas penurias como en la época en que ganaba cinco mil euros al mes y me pasaba el día gastando sin sentido. Mi madre no entendía que llamase a casa para que me ingresaran 300 euros de cuando en vez, y yo no sabía explicárselo, sinceramente.
La tienda se acostumbró al silencio, a que la puerta no se abriera, a que los paraguas no gotearan en el suelo cuando llueve, a que no hubiera cambio en la caja registradora. Los días que me coincide pasar por delante, miro a través del escaparate y la dueña siempre está reclinada, con las tetas sobre el mostrador. Su gesto es de una desgana profunda. Parece lejanamente triste, con la mirada exiliada. Tal vez rece para que no entre nadie a molestar y que la máquina de hacer dinero no se detenga. En mi idea cándida de los negocios, temo que si un día se invirtiese la dialéctica, y de repente empezase a existir movimiento en el local, y gente entrando y saliendo con las bolsas llenas, que obligase a facturar, y a realizar más pedidos, y a contratar personal, la tienda iría a la quiebra sin remedio. Y sería muy triste.
Existen negocios que están más allá de la economía de mercado. No precisan establecer intercambios comerciales. El silencio y el vacío bastan. Anida en ellos algo absolutamente fértil. En cierta medida, son como ese ejemplar de Fenomenología del espíritu de Hegel, en el que reparo cada vez que entro y salgo de la biblioteca. Siempre está en la misma posición, tieso, frío, invulnerable a la indiferencia de los usuarios. Eso no evita que sea inmortal. No necesita que lo lea nadie. Fue suficiente con que Hegel lo escribiera. Y como mucho, que después Marx reflexionara sobre él.
Hablemos de esos individuos que van de un lado a otro con un peine en el bolsillo, como si fuese un revólver. No es tanto la presencia del peine lo que me causa desasosiego, que también, como la capacidad del sujeto para peinarse sin espejo, mientras evoluciona por la acera a paso ligero. Alguien que se desplaza con un peine en el pantalón, o en la camisa, siempre está en guardia, a la expectativa, para ser el primero en disparar. Si en algún momento coincide usted con uno —lo cual no es fácil— observe que nunca está relajado. Se mueve como si tuviese prisa o, simplemente, algo que esconder. Portar ese peine... En el fondo, se trata de un modo más de andar armado.
Hay objetos turbadores. Parecen simples, bien diseñados, pero ofrecen mala compañía. Digamos que desprenden mal aliento. No importa lo inofensivos o hermosos que resulten. De hecho, la inocuidad multiplica el peligro. No digamos la belleza, que desde Rilke no es si no el comienzo de lo terrible. Olvide, por medio minuto, la sombra alargada del peine. Piense en un libro. No en cualquier libro. Piense en El guardián entre el centeno, y luego retroceda al 8 de diciembre de 1980, frente al edificio de apartamentos Dakota, en Nueva York. Van a ser las once de la noche cuando Yoko Ono y John Lennon bajan del coche y caminan hacia el portal. En ese instante irrumpe Mark David Chapman por detrás y dispara cinco balas de punta hueca con un revólver calibre 38 especial. Después de matar a Lennon, el asesino se sienta en la acera y saca del bolsillo, como si fuese un peine, su ejemplar de El guardián entre el centeno, y lee tranquilamente hasta que llega la policía.
Supongo que ahora la novela de J. D. Salinger ya no le resulta tan inocua. Ciertas combinaciones, como la de Chapman y Salinger, le otorgan a los objetos más pacíficos un aire sospechoso. Cuando descubro un peine sobresaliendo del bolsillo de una camisa, como me ocurrió ayer, tiemblo. No hace falta decir que si el fulano saca el peine y se peina, como también ocurrió ayer, corro, corro mucho, corro sin mirar atrás, corro hasta que llego a otra ciudad, cojo una habitación en un hotel discreto, y espero. No sé a qué.
Cuando te vas de casa tus padres nunca te dicen que tengas cuidado con los halagos. Prefieren prevenirte contra los carteristas, contra las drogas y —aquí se ponen serios— contra esa puta manía tuya de hacerte el gracioso. A lo sumo, cuando ya has salido por la puerta, tu madre te pregunta si llevas pañuelo, y cuando ya estás a veinte metros, si has cogido un paraguas. Nada más. Comienza la vida. Pasan los meses, los años. Las hostias. Tienes problemas con algunas drogas. Los superas. Te roban dos o tres veces en el metro. Para compensar, tú robas en el quiosco y en el Carrefour. Te estrellas contra la realidad por tu soberbia. Pero te levantas siempre. Aprendes a esquivar las trompadas. Lejos de los padres, a veces aprendes algo de una película, del mismo modo que Albert Camus aprendió del fútbol. Un día viste Pulp Fiction. Durante meses, te repetías los chistes, pero cuando estos se fueron desgastando, descubriste debajo las lecciones. La más útil, a propósito de las lisonjas y el ombligo, te la proporciona el Sr. Lobo, cuando interviene para enfriar la euforia que embarga a Vincent y Jules: «No empecemos a chuparnos las pollas todavía». ¿Una ordinariez? Más bien un mandamiento. Claro que en el fútbol tampoco falta quien solo vea a 22 mercenarios corriendo detrás de un balón para patearlo. Ya nos previno John Baynton contra esa tentación, cuando señaló que reducir el fútbol a eso «es como decir que un violín es madera y tripa y Hamlet papel y tinta».
Los halagos son un peligro. Siempre acabas creyéndotelos. De hecho, solo tú te los crees. No existe defensa posible contra una mamada insoportable y pringosa. Cada vez son más habituales. En Facebook, en los medios de comunicación, en las solapas de los libros.
Nunca olvido la historia del Cojo de Soutochao, un tipo enclenque y quisquilloso, por decirlo con un halago. En realidad, era un hijo de perra. Me habló de él mi padre, antes de irme de casa. El Cojo tenía debilidad por los pleitos. Un día litigó contra la persona equivocada. Creyó que esta vez lo asistía la razón y se propuso hallar al mejor abogado. Eran otros tiempos. De hecho, ya pasaron setenta años. Le pidió ayuda al cura, don José, que poseía buenos contactos. Este le sugirió al mejor letrado que conocía. Tal vez no existiese otro mejor en la provincia. Era un buen amigo suyo, así que se ofreció al Cojo para escribirle una carta de recomendación que ablandase su disponibilidad. El Cojo no sabía leer, pero no era tonto. Aceptó. Dos días después llamó al despacho del letrado. «Así que amigo de don José... pero siéntese, por favor, no se quede ahí de pie», le propuso. El Cojo se sentó y posó el bastón en el suelo. «Traigo para usted una nota de su puño y letra», y le extendió la carta. El abogado la tomó lleno de curiosidad, se puso las gafas y leyó de corrido, en silencio: «Amigo Rodrigo, el portador de la presente es el hijo de puta más grande de la provincia. Jódelo cuanto puedas. Tu amigo José». El abogado sonrió oscuramente. «Ha tenido usted mucha suerte —le confirmó— porque efectivamente viene muy bien recomendado».
A hostias en la oscuridad
A todos nos dan, de un modo u otro, unas hostias todos los días. Y no pasa nada. En realidad, es una suerte. Nos ayudan a avanzar a oscuras, que es la única manera de avanzar y llegar a alguna parte. Somerset Maugham poseía una interesante teoría literaria según la cual, para escribir un buen libro, uno de esos libros imborrables, eternos, existen tres reglas que hay que cumplir. Nada más que tres reglas. ¿Cuáles? Ahí está el problema. Maugham completa la teoría señalando que, desgraciadamente, nadie sabe cuáles son. Este reduccionismo metodológico de gran espectro permite explicar cómo hay que hacer para forjar toda gran creación, sea en el ámbito literario, artístico, social, económico o etcétera.
Читать дальше